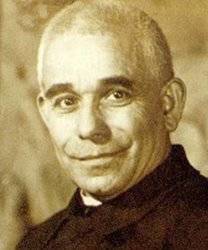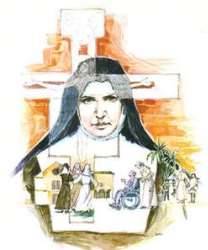John Henry Newman

La conveniencia de la Asunción
Este gran principio, que es ilustrado con variedad en la estructura e historia de la doctrina católica, viene especialmente a nuestra consideración en este tiempo, cuando celebramos la Asunción al cielo de nuestra Señora, la Madre de Dios. Es una verdad que recibimos en la creencia secular de la Iglesia. Pero considerada bajo la luz de la razón, se recomienda persuasivamente a nuestro ánimo, por la conveniencia de que la Virgen consumase de esa manera su vida terrena. Sentimos que debía ser así; que era propio de Dios - su Señor y su Hijo- actuar de ese modo con una criatura tan singular en sí misma y en su relación a Él. Es algo que está simplemente en armonía con la esencia y las líneas fundamentales de la doctrina sobre la Encarnación, de modo que sin ella la enseñanza Católica exhibiría un cierto carácter de incompleta y podría decepcionar las expectativas de nuestra devoción.
Dirijamos hoy nuestros pensamientos a este tema y con el fin de ayudaros a hacerlo voy a exponer en primer lugar lo que la Iglesia ha enseñado y definido acerca de Santa María desde los primeros siglos. Apreciaréis cómo la devoción y alabanzas que a la Virgen tributan sus hijos derivan naturalmente de aquella enseñanza.
Se ha confesado y definido desde una época muy temprana que María es Madre de Dios. No es únicamente Madre de la Humanidad de nuestro Señor o del cuerpo de Jesucristo, sino que debe ser tenida por Madre del mismo Verbo divino, de la Palabra encarnada.
Dios, en la Persona del Verbo, se humilló para ser Hijo de María. Non horruisti Virginis uterum, canta la Iglesia. El tornó Su carne de Ella y la retuvo siempre consigo como un testimonio vivo de que El, aunque era Dios, era también de María. Fue criado por Ella. La Virgen lo tuvo en sus brazos y, cuando pasó el tiempo, Jesús la obedeció y la sirvió. Vivió con Ella treinta años bajo el mismo techo, acompañados solamente por san José. María siguió día a día el crecimiento de su Hijo, sus alegrías y dolores. Disfrutó por largo tiempo su sonrisa, así corno el contacto de su mano, el susurro de su afecto y la expresión de sus pensamientos y sentimientos. Decidme ahora, hermanos míos, si no era oportuno que María recibiera los favores que recibió.
Esta pregunta se planteó una vez por un rey pagano, a quien un súbdito había salvado la vida. ¿Qué había de darle el monarca a cambio de una acción tan señalada? El rey recibió la siguiente respuesta: «El hombre a quien se quería honrar debía ser vestido con las vestiduras reales, montado en el caballo del rey, adornado con la diadema real y conducido luego por los grandes del reino por las calles de la ciudad principal». Es el caso de María. Ella ha dado a luz al Creador. ¿Qué recompensa debe recibir? ¿Qué honra será la adecuada para una criatura a quien el Todopoderoso se ha dignado hacer no ya su sierva sino su superior, la fuente de su segundo ser, la responsable de su infancia y la maestra de sus primeros años? Respondo como se respondió al rey: nada es demasiado para aquélla a quien Dios debe su vida humana.
Gratia plena
Toda exuberancia de gracia, todo exceso de gloria, resultan adecuados donde Dios se ha dignado alojarse y en el lugar donde Dios ha nacido. Parece oportuno que la plenitud de gracia envuelva a María y haga de Ella una figura de incomunicables santidad y belleza, de tal modo que sea el Espejo de Justicia, la Rosa mística, la Torre de marfil, la Casa de oro y la Estrella de la mañana. Parece oportuno que adorne su cabeza la diadema que conviene a la Reina del Cielo, la Salud de los enfermos, el Refugio de los pecadores y la Consoladora de los afligidos, y que los ángeles, profetas, apóstoles y mártires besen la orla de su vestido y se alegren bajo la sombra de su trono.
Hemos de estar preparados, hermanos míos, para creer que la Madre de Dios es llena de gracia y de gloria por la misma coherencia de la economía divina, aunque nadie nos lo hubiera enseñado. Esta conveniencia se verá aún más clara si contemplamos el tema de cerca. Considerad que ha sido normal en el actuar divino con nosotros unir la santidad personal a una elevada dignidad espiritual de situación o de ministerio.
Los ángeles, que son mensajeros de Dios, son perfectos en su santidad. Sin santidad nadie puede ver a Dios y nada impuro entra en el cielo, de modo que cuanto más cercanos al trono divino se hallan los ángeles más santos deben ser y más absortos en la contemplación de la Santidad a la que sirven. Lo mismo sucede en la tierra. Los profetas poseen ordinariamente no sólo dones singulares, sino también gracias. No sólo se sienten inspirados para conocer y enseñar la voluntad de Dios, sino interiormente convertidos para obedecerle. Pues en realidad sólo aquellos que sienten la verdad de modo personal y la han hecho realmente suya son capaces de predicarla adecuadamente.
No niego que existan excepciones a esta regla, pero las que hay pueden explicarse con facilidad. No niego que alguna vez el Altísimo haya decidido transmitir los deseos de su Voluntad a través de hombres pecadores, pues todas las cosas pueden ser utilizadas para servirle.
La santidad de los instrumentos de Dios
El Señor realiza sus propósitos por medio de todos los hombres, también por medio de los malos y es incluso glorificado con ocasión de ellos. La muerte del Señor fue ocasionada por sus enemigos, que cumplían la Voluntad divina mientras pensaban que satisfacían la suya propia. Caifás, que preparó el final terreno de Jesús, fue instrumento de Dios para profetizarlo. Esto es verdad. Pero en tales casos la misericordia divina supera y domina claramente el mal y manifiesta su poder sin reconocer o sancionar el instrumento que emplea.
También es verdad que en el último día «muchos dirán: Señor, Señor, ¿acaso no hemos profetizado en Tu nombre, y en Tu nombre expulsado demonios, y realizado numerosos milagros?», y que El responderá: «no os conozco». Esto es innegable, es decir, es innegable en primer lugar que aquellos que han profetizado en nombre de Dios pueden después alejarse de El y perder sus almas. Por muy santo que un hombre sea ahora, puede caer más tarde y así como la gracia presente no es una garantía absoluta de perseverancia, mucho menos lo son los carismas o dones presentes. Pero esto no demuestra que normalmente dones y gracias no vayan juntos.
Es indudable asimismo que quienes han poseído dones milagrosos pueden no haber estado nunca en gracia de Dios, ni siquiera cuando los ejercitaban, como explicaré más adelante. Pero no me refiero ahora a tener dones, sino a ejercitar la profecía. Ser profeta es algo mucho más personal que poseer carismas. Es un oficio sagrado que implica una misión. Es una distinción señalada que se concede no a los enemigos de Dios sino a sus amigos.
Este es el criterio de la Sagrada Escritura. ¿Quién fue el primer profeta y predicador de la Justicia? Enoch, que caminó en fe y agradó al Señor y fue separado de un mundo rebelde. ¿Quién fue el segundo? Noé, que «juzgó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que procede de la fe» ( cfr Hebr XI, 7). ¿Quién es el gran profeta siguiente? Moisés, el legislador del pueblo elegido, que fue «el más manso de todos los hombres que han habitado sobre la tierra» ( cfr Num XII,3). Viene después Samuel, que sirvió al Señor en el templo desde su infancia, y luego David, que aunque cayó en pecado se arrepintió y fue un hombre según el corazón de Dios.
De igual manera, Job, Elías, Isaías, Jeremías, Daniel, y sobre todos ellos Juan el Bautista, con Pedro, Pablo, Juan y el resto de los discípulos, son ejemplos vivos de virtud heroica y modelos para sus hermanos. Judas constituyó la excepción, pero fue como para adornar por particular permisión divina, la humillación y el sufrimiento de Cristo.
La naturaleza misma testimonia esta conexión entre santidad y verdad. Anticipa que la fuente de la doctrina pura debe ser pura ella misma, que la sede de la enseñanza divina debe ser morada de almas limpias, y que la casa consagrada donde la Palabra de Dios se elabora y de donde sale para la salvación de muchos, ha de ser santa como santa es la Palabra misma.
Aquí radica la diferencia entre el oficio de un profeta y un simple don como el de hacer milagros. Los milagros son una acción directa de Dios y quien los obra es un instrumento. No es por tanto imprescindible que sea santo, pues no participa, estrictamente hablando, en la acción milagrosa. Igual sucede con el poder de administrar sacramentos, que no exige necesariamente santidad personal.
El oficio de entregar la palabra
Pero no ocurre lo mismo con el oficio profético, porque la verdad llega primero a la mente del profeta y es captada y asimilada allí, de modo que sale de él como de su fuente y su causa. La Palabra divina se engendra en el que debe anunciarla y presenta los rasgos de quien la declara. El profeta no es, por tanto, como el animal mudo con voz humana sobre el que montaba Balaam, es decir, un mero instrumento inerte de la Palabra de Dios, sino un hombre que «ha recibido una unción del Santo» y que mientras entrega su mensaje contribuye poderosamente a su realización. «Hemos conocido y creído - dice san Juan - la caridad que Dios nos ha dispensado» ( cfr I loan IV,16).
Así ha sido durante la historia de la Iglesia. Moisés no escribe como David, ni Isaías como Jeremías, ni san Juan como san Pablo. Lo mismo puede afirmarse de los grandes doctores de la Iglesia, como san Atanasio, san Agustín, san Ambrosio, san León o santo Tomás de Aquino. Cada uno tiene su propio estilo y habla sus propias palabras, aunque hable al mismo tiempo las palabras de Dios. Hablan por sí mismos, hablan desde el corazón, desde la propia experiencia, con sus propios argumentos, deducciones y modos de expresión.
¿Imagináis en ellos sentimientos impuros? ¿Cómo podrían tenerlos sin mancillar y anular por tanto la Pala1bra de Dios? Si una gota corrompida poluciona el agua más pura y el más ligero amargor altera los alimentos más delicados, ¿cómo puede la Palabra divina proceder fructíferamente de labios impuros y corazones mundanos? El fruto es como el árbol. «Tened cuidado con los falsos profetas», dice el Señor, y añade: «por sus frutos los conoceréis. No se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos» (cfr Mat VII,16).
¿No es así, hermanos míos? ¿Quién de vosotros solicitaría un consejo de otro que aun siendo sabio y maduro en edad fuera sin embargo un hombre corrompido? Es más, aunque sabéis que un mal sacerdote puede absolveros tanto como un sacerdote santo, procuráis acercaros al segundo y no al primero, sobre todo cuando se trata de obtener consejo. «De la abundancia del corazón habla la boca; un hombre bueno saca cosas buenas del tesoro de su corazón, y un hombre malo extrae cosas malas».
Esto que sucede con el alma, sucede también con el cuerpo. Si lo que se origina de la santidad es santo en el caso del ·nacimiento espiritual, lo es asimismo en lo físico. El hijo es como el padre. María no fue un mero instrumento de la dispensación divina. El Verbo divino no se limitó a entrar en Ella y a salir de Ella. No pasó simplemente a través de la Virgen, corno pasa a través de nosotros en la Sagrada Comunión. El Verbo no asumió un cuerpo celestial preparado por ángeles y traído luego a este mundo. Tomó por el contrario de la Virgen la sangre y la sustancia de hombre. Se hizo hombre a partir de Ella. Llevó el perfil y los rasgos físicos de su Madre, así como numerosos aspectos del carácter en el que se manifestaba al mundo. Se reconocería sin duda por el parecido a la Madre que Jesús era su Hijo.
Regina prophetarum
Por eso la Virgen puede ser considerada primera entre los profetas, porque de Ella salió físicamente la Palabra. María es el molde único de la Divina Sabiduría, en el que ésta se vertió y quedó recogida de manera indeleble.
Era lógico, adecuado y congruente que todo lo que el Omnipotente pudiera obrar en un ser finito lo hiciera en María. Si los profetas deben ser santos, ¿qué diremos de aquélla a quien vino físicamente la Palabra de Dios y no ya su sombra o su voz? ¿Qué diremos de María, que no fue un mero cauce del anuncio de Dios, sino el origen de Su existencia humana, la fuente viva de donde tomó su sangre divina y la materia de su carne santa? ¿No era conveniente que el Padre eterno la preparase para este ministerio único mediante una santificación preeminente? ¿No actúan así con sus hijos los padres de la tierra? ¿Los entregan fácilmente a extraños para que los críen y eduquen? Si padres descuidados manifiestan en este tema una cierta ternura y solicitud ¿no hará lo mismo Dios cuando entrega su Hijo al cuidado de una criatura?
Era de esperar que si el Hijo era Dios, la Madre fuera digna de El, en la medida al menos que una criatura puede ser digna del Creador. Era de esperar que; la gracia realizara en Ella una obra perfecta y que si había de llevar en sus entrañas a la Eterna Sabiduría, fuera Ella misma la sabiduría creada en la que vive toda la gracia del Camino y de la Verdad. ¿Podemos trazar límites a la santidad de la Madre del Dios Santísimo?
Esta es la verdad latente desde siempre en el corazón de la Iglesia, ratificada por el instinto espiritual de sus hijos: que ningún límite - excepto los propios de una criatura - puede asignarse a la santidad de María.
Las virtudes de María
¿Creyó Abraham que en su vejez le nacería un hijo? Pues la fe de María fue mayor cuando aceptó el mensaje de Gabriel. ¿Consagró Judith su viudez a Dios ante la sorpresa de su pueblo? Pues mucho más hizo María desde su primera juventud, cuando dedicó al Señor su virginidad. ¿Habitó Samuel el templo de Dios, separado del mundo desde niño? También María fue llevada por sus padres al recinto sagrado, a la edad en que los niños comienzan a elegir entre el bien y el mal. ¿No fue Salomón llamado «amado de Dios» en su nacimiento? Mucho más querida del Señor será entonces, desde el primer momento de su existencia, la mujer destinada a ser Madre de Dios.
Más aún: si san Juan Bautista fue santificado por el Espíritu Santo antes de nacer, María no puede estar solamente en el mismo plano. ¿Acaso no es lógico que sus privilegios superen a los de Juan?, No es extraño que si la gracia se anticipó tres meses al nacimiento del Bautista, apareciera, con María, en el primer momento de su ser, borrara toda imputación de pecado y llegara antes que la actuación del maligno.
María debe sobrepasar a todos los santos. El mismo hecho de que los santos hayan recibido determinadas prerrogativas nos dice que las de Ella han sido las mismas y aún mayores. Su Concepción fue inmaculada a fin de que superara a los santos tanto en el instante como en la plenitud de su santificación.
Pero aunque la gracia concedida a la Virgen ha sido tan maravillosamente abundante, no supongáis que excluyó su cooperación. Ella, igual que nosotros, experimentó sus pruebas. Igual que nosotros aumentó en gracia y mereció el aumento. He aquí otro pensamiento que conduce a la conclusión que deseo presentaros.
Libertad de la Virgen en su cooperación
La Virgen no fue una obra inanimada del Creador, hecha hermosa por la misma ley de su ser. Su total perfección fue un resultado, no un comienzo. Tuvo una primera gracia y una segunda gracia y ganó la segunda por el buen uso de la primera. Fue siempre y absolutamente un agente moral, igual que los demás seres libres. Avanzó, como todos los santos, de virtud en virtud, subió de altura en altura, de modo que a sus cinco años de edad había merecido lo que no había merecido en su nacimiento y a los trece lo que no había merecido a los cinco.
¿De qué fue estimada digna a los trece años? ¿Qué pareció bien a Dios conferir a aquella adolescente, a una edad en la que la mayoría de los niños no han comenzado siquiera a pensar en Dios o en sí mismos, o a usar un poco de la gracia recibida; a una edad en la que muchos futuros santos viven aún en la pesada somnolencia del pecado? Convino a la santidad con que su alma había sido ya embellecida por aquel tiempo, que fuera elevada nada menos que a la dignidad de Madre de Dios.
Sin duda no hay proporción entre la naturaleza humana y los dones divinos. Dios permite que merezcamos lo que no podemos pretender, excepto por un acto de su misericordia. Nos promete el cielo en base a nuestras buenas obras en la tierra y en virtud de la dispensación de esta promesa decimos con razón que lo merecemos, aunque el cielo es un bien infinito y nosotros somos seres finitos.
Cuando afirmo que María mereció ser la Madre de Dios, me refiero a lo que parecía natural y lógico que Dios, por ser Dios, concediera a la perfección única que María había obtenido mediante la gracia. No digo que Ella pudiera pretender la gracia que recibía. Pero una vez formulada esta precisión, considerad lo heroica y lo magnífica que hubo de ser la santidad cuya divina recompensa fue la prerrogativa de ser Madre de Dios. Enoch fue arrebatado de entre los malvados y, en consecuencia, decimos: he aquí un hombre justo que era demasiado bueno para el mundo. Noé fue salvado y salvó a otros del diluvio y afirmamos que lo consiguió por su virtud. ¡Qué grande que la fe de Abraham, que le ganó la confianza y el título de amigo de Dios! ¡Qué intenso el amor de David, en atención al cual no fue arrebatado el reino a su hijo cuando éste cayó en la idolatría! ¡Qué excelente la inocencia de Daniel, que le valió la revelación de su perseverancia final! ¡Cómo serían entonces la fe, el celo, el amor y la inocencia de María, cuando la prepararon en un breve período de tiempo para ser la Madre de Dios!
Las glorias de nuestra Señora no descansan sólo en su maternidad. Esta prerrogativa es más bien la coronación de aquéllas: de no haber sido «llena de gracia», como el ángel le saluda, de no haber sido predestinada como reina de los santos, de no haber merecido más que todos los hombres y ángeles juntos, no habría sido exaltada a dignidad tan incomparable. La fiesta de la Anunciación, cuando María acepta su llamada, y la fiesta de Navidad, cuando nace Cristo, son el centro, no el límite, de sus glorias. Son el cenit de su día, la medida de su comienzo y de su plenitud. Atraen nuestros pensamientos a la fiesta de su Concepción Inmaculada y los llevan después a la fiesta de la Asunción. Nos sugiere lo pura que fue su primera elevación y nos anticipan lo trascendente que iban a ser las glorias de su final celeste.
La glorificación anticipada de María
No voy a fatigaros con más argumentos en una fiesta que debe ser ocasión para ofrecer a Santa María el homenaje de nuestro amor y de nuestra alegría, en vez de nuestros razonamientos. Permitidme sin embargo, acabar como he comenzado y consideraré su brillante Asunción igual que he hablado de su inmaculada pureza, es decir, como punto de doctrina más que asunto de devoción.
Convenía indudablemente que aquélla que había vivido una vida de santidad como la suya, fuera llevada al cielo en vez de yacer en el sepulcro hasta la segunda venida de Cristo. Todas las obras de Dios son hechas en admirable armonía y el final de cada una se halla como anticipado en el principio. Esta es una dificultad que los hombres terrenos encuentran para aceptar los milagros. Piensan que éstos alteran el orden y la coherencia del mundo visible creado por Dios y no saben que los milagros sirven a un orden superior de cosas e introducen en el universo una perfección sobrenatural.
Pero en todo caso, cuando se realiza un milagro, cabe esperar que otros seguirán para completar lo comenzado. Los milagros se obran con vistas a un gran fin y si el curso de los acontecimientos volviera a un nivel natural antes de consumarse, no podríamos evitar una decepción. Esto es aplicable a la historia de nuestra Señora. Siendo su vida la que fue, hubiera sido más sorprendente una muerte como los demás hombres que un tránsito correlativo a la singularidad de su vida.
¿Es concebible que Dios pagara la deuda que quiso contraer con su Madre al tomar de ella su cuerpo humano, permitiendo que la sangre y la carne que lo formaron se corrompieran en el sepulcro? ¿Actúan así los hijos de los hombres con sus madres? ¿No las sostienen, más bien, en su debilidad y mantienen en vida mientras son capaces de hacerlo? ¿O quién puede imaginar que el cuerpo virginal que nunca pecó iba a padecer la muerte de un pecador? ¿Por qué había de compartir la Virgen la maldición de Adán si no compartió su caída? «Eres polvo y en polvo te has de convertir». Esta fue la sentencia pronunciada sobre el pecado, pero Ella, que no era pecadora, lógicamente no hubo de conocer la corrupción. Murió, hermanos míos, porque también murió nuestro Salvador. Murió y sufrió porque vivía en este mundo y estaba sujeta a un estado de cosas ·donde el sufrimiento y la muerte son regla general. María vivió bajo el dominio externo de ambos, e igual que obedeció al César cuando viajó hasta Belén para empadronarse, así también cedió, cuando Dios quiso, a la tiranía de la muerte.
El tránsito de la Virgen
Pero aunque murió igual ·que todos, no murió como los demás hombres, pues en virtud de los méritos y la gracia de su Hijo, que en Ella se habían anticipado al pecado y la habían llenado de luz y pureza, fue librada de todo lo que marchita y destruye la figura corporal. No había en Ella pecado original que mediante el desgaste de los sentidos, la erosión del cuerpo y la decrepitud causada por los años preparara la muerte. La Virgen murió, pero su muerte fue un simple hecho, no el efecto de un proceso, y una vez ocurrida, dejó de ser. Murió para vivir. Murió como una cuestión de forma o una ceremonia en orden a pagar lo que se llama el débito de la naturaleza: no por ella misma o a causa del pecado, sino para someterse a su condición, glorificar a Dios y hacer lo mismo que había hecho su Hijo. No murió, sin embargo, como su Hijo y Salvador, con sufrimiento físico en orden a un fin especial. No murió la muerte de un mártir, pues su martirio se realizó en vida. No murió como una víctima expiatoria, pues la criatura no podía desempeñar ese papel que sólo Uno podía cumplir por todos. Murió para terminar su curso mortal y recibir su corona.
Por eso murió privadamente. Convenía que Aquél que murió por el mundo lo hiciera a la vista del mundo. Pero ella, flor del Edén, que vivió siempre escondida, murió en la sombra del jardín, entre las flores donde había vivido. Su tránsito no causó ruido alguno. La Iglesia continuó con sus tareas cotidianas de predicar, convertir y sufrir. Había persecuciones, huidas de una ciudad a otra y mártires. Poco a poco se extendió el rumor de que la Madre del Señor no estaba ya en la tierra. Peregrinos comenzaron a moverse en busca de sus reliquias, pero nada encontraron. ¿Murió en Éfeso o en Jerusalén? Las opiniones no coincidían, pero en cualquier caso su tumba no fue hallada y si se halló estaba abierta. Los que buscaban volvieron a casa sorprendidos y como en espera de más luces. Pronto comenzó a decirse que cuando el tránsito de María se aproximaba y su alma iba a dirigirse al encuentro de su Hijo, los apóstoles se reunieron en un determinado lugar, quizás en la Ciudad Santa, para asistir al gozoso acontecimiento y que poco después de enterrarla con los ritos adecuados repararon en que su cuerpo no estaba en la tumba, mientras ángeles cantaban día y noche con voces alegres las glorias de su Reina asunta al Cielo.
Pero aparte de nuestros sentimientos sobre los detalles de esta historia, no hemos de dudar que, de acuerdo con el sentir de todo el orbe católico y las revelaciones hechas a almas santas, María se encuentra en cuerpo y alma con su Hijo y Dios en el cielo y que nosotros podemos celebrar, no sólo su tránsito, sino también su Asunción.
La devoción la Madre de Dios
Ahora, hermanos míos, ¿qué habremos de hacer nosotros, si todo esto conviene a María? Si la Madre del Salvador debe ser la primera criatura en santidad y belleza, si desde el principio de su ser estuvo libre de todo pecado, si su final fue como su comienzo y si murió para ser exaltada al cielo, ¿qué es propio de sus hijos sino imitarla en su devoción, su mansedumbre, sencillez y modestia? Sus glorias no le han sido concedidas solamente con vistas a su Hijo, sino también por causa y a beneficio nuestro. Imitemos la fe de quien recibió el mensaje de Dios sin sombra de duda; la paciencia de quien soportó la sorpresa de José sin pronunciar una sola palabra; la obediencia de quien subió a Belén en el invierno y dio a luz al Señor en un establo; el espíritu de oración de quien meditaba en su corazón lo que veía y oía acerca de su Hijo; la fortaleza de quien tuvo el corazón atravesado por una espada de dolor; la entrega, en fin, de quien dio a su Hijo durante el ministerio público y aceptó abnegadamente Su muerte en la Cruz.
Sobre todo imitemos su pureza. ¡Qué gran necesidad tenéis, hombres y mujeres jóvenes, de la intercesión, ayuda y ejemplo de la Virgen María en este respecto! ¿Qué otra cosa podrá llevaros adelante sino el pensamiento y protección de Santa María? ¿Quién podrá sellar vuestros sentidos y tranquilizar vuestro corazón excepto María? Ella os confortará en vuestros desánimos, aliviará vuestras fatigas, os levantará en vuestras caídas y premiará vuestras victorias. Os mostrará a su Hijo, que es vuestro Dios, y vuestro todo. Cuando el espíritu se excite, se deprima o pierda el equilibrio; cuando se manifieste inquieto, aburrido de lo que posee o ávido de lo que no tiene; cuando el maligno exija vuestra atención y el cuerpo tiemble ante la presencia del tentador, ¿qué os hará volver a vosotros, volver a la paz y a la salud, sino el suave aliento de la Virgen Inmaculada?
Es orgullo de la religión católica poseer el don de mantener puro el corazón joven, y esto es porque nos entrega a Cristo como alimento y a María como Madre solícita. ¡Cumplid ese orgullo en vosotros! Demostrad al mundo que no seguís una doctrina falsa, vindicad la gloria de vuestra Madre María ante quienes no la veneran, mediante la sencillez de vuestra conducta y la santidad de vuestras palabras y acciones. Id a Ella para lograr un corazón inocente.
La Virgen es un hermoso don de Dios, más brillante que la fascinación de un mundo pervertido. Nadie que la buscó en sinceridad se ha visto defraudado. Ella es el tipo personal y la imagen representativa de esa vida espiritual y renovación interior sin las cuales no se encuentra a Dios. «Mi espíritu es más dulce que la miel y mi heredad más sabrosa que el panal de miel. Los que me comen quedarán aún con hambre de mí, y los que me beben sentirán todavía sed. Los que me obedecen no se avergonzarán, y los que me tratan no pecarán» (cfr Eccli XXIV, 20-22)