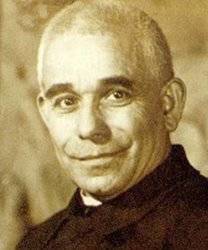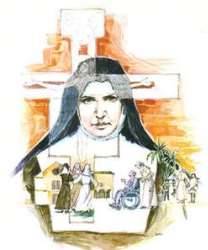San Doroteo de Gaza

NO SE DEBE SEGUIR EL PROPIO JUICIO
Está dicho en los Proverbios: Aquellos que no tienen guía caen como las hojas; la salvación se encuentra en el mucho consejo (Pr 11, 14). Examinemos, hermanos, la fuerza de estas palabras y veamos lo que nos enseña la Escritura. En ella se nos pone en guardia contra la excesiva confianza en nosotros mismos, así como contra la ilusión de creernos suficientemente sagaces y por tanto capaces de dirigirnos a nosotros mismos. Tenemos necesidad de ayuda tenemos necesidad de guías según Dios Nada hay más desvalido ni más vulnerable que aquel que no tiene quién lo conduzca por el camino de Dios. ¿Qué nos dice, en efecto, la Escritura? Aquellos que no tienen guía caen como las hojas. La hoja al nacer siempre es verde, vigorosa, bella; después se va resecando poco a poco, luego cae y finalmente la pisamos sin fijarnos siquiera. Así sucede con el hombre que no tiene guía. Al comienzo manifiesta gran fervor por el ayuno, las vigilias, la soledad, la obediencia y toda obra buena. Luego ese fervor se va apagando progresivamente al carecer de guía que lo alimente e inflame, se va resecando insensiblemente, cae y acaba en manos de sus enemigos que hacen de él lo que quieren.
De aquellos que, por el contrario, descubren sus pensamientos y buscan hacerlo todo con consejo la Escritura dice: La salvación se encuentra en el mucho consejo. Por mucho consejo no se quiere decir que es necesario consultar a todo el mundo, sino hacerlo en todo con aquel en quien debemos depositar nuestra plena confianza, no callando ciertas cosas y manifestando otras, sino revelando todo y en todo pidiendo consejo. Para el que obra así, la salvación se encuentra en el mucho consejo.
En efecto, si un hombre no confía todo lo que está en él, sobre todo si acaba de abandonar una vida de malos hábitos, el diablo descubrirá en él una voluntad propia o una autojustificación que le permitirá engañarlo. Porque cuando el diablo ve a alguno decidido a no pecar, no será tan tonto en su malicia, como para sugerirle directamente faltas manifiestas. No le dirá "ve a fornicar", ni "ve a robar", porque sabe que estamos rechazando esas cosas y no nos hablará de eso que rechazamos. Pero si nos encuentra en posesión de una voluntad propia o de una autojustificación, por ahí nos engaña con bellas razones. De allí viene que también esté escrito: El malvado hace el mal cuando se asocia a una autojustificación (Pr 11, 15). El Malvado es el diablo; él hace el mal cuando se asocia a una autojustificación, es decir cuando se asocia a nuestra presunción de tener razón. Porque entonces él es más fuerte, puede obrar y dañarnos más. Cada vez que nos aferramos obstinadamente a nuestra propia voluntad y nos fiamos de nuestras razones, pensando obrar bien, nos tendemos lazos a nosotros mismos y no sabemos que vamos a nuestra perdición. Porque en efecto, ¿cómo podremos conocer la voluntad de Dios, o buscarla verdaderamente, si depositamos en nosotros mismos nuestra confianza y mantenemos firme nuestra propia voluntad?
Voluntad propia: Eso es lo que hacía decir a abba Poimén que la voluntad es un muro de acero entre el hombre y Dios. Este es el sentido de esas palabras. Y agregaba: "Es una piedra de escándalo", en cuanto se opone y obstaculiza la voluntad de Dios. Por lo tanto si un hombre renuncia a ella, también puede decir: Por mi Dios yo atravesaré el muro. Mi Dios cuyo camino es intachable (Sal 17, 30-31). ¡Qué palabras admirables! En verdad, cuando se ha renunciado a la propia voluntad se ve sin obstáculo la voluntad de Dios. Pero si no lo hacemos, no podemos ver que el camino de Dios es intachable.
Recibimos una advertencia; enseguida nos enojamos, nos volvemos con desprecio, nos rebelamos. En efecto, ¿cómo podrá aquel que está apegado a su propia voluntad, escuchar a alguien ni seguir el menor consejo?
Abba Poimén habla también de la autojustificación: "Si la autojustificación presta su apoyo a la voluntad, eso se convierte en un mal para el hombre". ¡Qué sensatez en las palabras de los santos! Esa unión de la autojustificación con la voluntad propia es un gran peligro, es realmente la muerte, es un gran mal.
Aquel que busca cerciorarse de la utilidad de lo que pretende hacer, no ha realizado aún nada, pero el enemigo, aun antes de saber si observará o no lo que le sea aconsejado, muestra su odio al hecho mismo de preguntar y escuchar un consejo útil. Detesta el solo sonido de tales palabras y huye. ¿Por qué? Porque sabe que su maquinación será descubierta por el solo hecho de preguntar y de dialogar sobre la utilidad de lo que proyecta hacer. Nada detesta tanto como el ser reconocido, pues entonces no encuentra el medio de tender lazos como él quiere.
Que el alma se ponga en seguridad, revelando todo y escuchando de alguien competente: "Haz esto, no hagas aquello; tal cosa es buena, tal cosa es mala; eso es autojustificación, eso es voluntad propia", o también: "No es el momento de hacer eso", y otra vez: "ahora es el momento"; entonces el diablo no encontrar ocasión para hacer daño, ni para hacerlo caer, pues estará constantemente guiado y protegido por todas partes.
NO DEBEMOS JUZGAR AL PROJIMO
Hermanos, si recordamos bien los dichos de los santos Ancianos y los meditamos sin cesar, nos será difícil pecar, nos será difícil descuidarnos. Si como ellos nos dicen, no menospreciamos lo pequeño, aquello que juzgamos insignificante, no caeremos en faltas graves. Se lo repetiré siempre, por las cosas pequeñas, el preguntarse por ejemplo: ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello?, nacerá en el alma un hábito nocivo y nos pondremos a subestimar incluso las cosas importantes.
¿Se dan cuenta de qué pecado tan grande cometemos cuando juzgamos al prójimo? En efecto, ¿qué puede haber más grave? ¿Existe algo que Dios deteste más y ante lo cual se aparte con más horror? Los Padres han dicho: "No existe nada peor que el juzgar" Y sin embargo, es por aquellas cosas que llamamos de poca importancia por lo que llegamos a un mal tan grande. Si aceptamos cualquier leve sospecha sobre nuestro prójimo, comenzamos a pensar: " ¿Qué importancia tiene el escuchar lo que dice tal hermano? ¿Y si yo lo dijera también? ¿Qué importa si observo lo que este hermano o este extraño va a hacer? ". Y el espíritu comienza a olvidarse de sus propios pecados y a ocuparse del prójimo. De ahí vienen los juicios, maledicencias y desprecios y finalmente caemos nosotros mismos en las faltas que condenamos. Cuando descuidamos nuestras propias miserias, cuando no lloramos nuestro propio muerto, según la expresión de los Padres, no podemos corregirnos en absoluto sino más bien nos ocupamos constantemente del prójimo.
Ahora bien, nada irrita más a Dios, nada despoja más al hombre y lo conduce al abandono, que el hecho de criticar al prójimo, de juzgarlo o maldecirlo.
Porque criticar, juzgar y despreciar son cosas diferentes. Criticar es decir de alguien: tal ha mentido o se ha encolerizado, o ha fornicado u otra cosa semejante. Se lo ha criticado, es decir, se ha hablado en contra suyo, se ha revelado su pecado, bajo el dominio de la pasión.
Juzgar es decir: tal es mentiroso, colérico o fornicador. Aquí juzgamos la disposición misma de su alma y nos pronunciamos sobre su vida entera al decir que es así y lo juzgamos como tal. Y es cosa grave. Porque una cosa es decir: se ha encolerizado, y otra: es colérico, pronunciándose así sobre su vida entera. Juzgar sobrepasa en gravedad todo pecado, a tal punto que Cristo mismo ha dicho: Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver claro para sacar la paja del ojo de tu hermano (Lc 6, 42).
Ha comparado la falta del prójimo a una paja, y el juzgar, a una viga; así de grave es juzgar, más grave quizá que cualquier otro pecado que podamos cometer. El fariseo que oraba y agradecía a Dios por sus buenas acciones no mentía, decía la verdad; no es por eso por lo que fue condenado. En efecto, debemos agradecer a Dios por cualquier bien que podamos realizar, puesto que lo hacemos con su asistencia y su ayuda. Luego, no fue condenado por haber dicho: No soy como los otros hombres (Lc 18, 11). No, fue condenado cuando, vuelto hacia el publicano, agregó: ni como ese publicano. Entonces fue gravemente culpable, porque juzgaba a la persona misma de ese publicano, la disposición misma de su alma, en una palabra su vida entera. Y así el publicano se alejó justificado, mientras que él no.
No existe nada más grave, más enojoso, lo vuelvo a repetir, que juzgar o despreciar al prójimo. ¿Por qué más bien no nos juzgamos a nosotros mismos, ya que conocemos nuestros defectos, de los cuales deberemos rendir cuenta a Dios? ¿Por qué usurpar el juicio de Dios? ¿Cómo nos permitimos exigir a su creatura? ¿No deberíamos temblar oyendo lo que le sucedió a aquel gran Anciano, que al enterarse de que un hermano había caído en fornicación dijo de él: " ¡Oh! ¡Qué mal ha cometido!"? ¿No conocen la temible historia que refiere al respecto el libro de los Ancianos ? Un santo ángel llevó ante él el alma del culpable y le dijo: "Aquel que juzgaste ha muerto. ¿Dónde quieres que lo conduzca: al reino o al suplicio?" ¿Qué hay más terrible que esta responsabilidad? Porque las palabras del ángel al Anciano no quieren decir otra cosa que: "Puesto que eres tú el juez de justos y pecadores, dame tus órdenes con respecto a esta pobre alma. ¿La perdonas? ¿Quieres castigarla?" Así, este santo anciano, trastornado, pasó el resto de sus días entre gemidos, lágrimas y mil penas, suplicando a Dios le perdonara ese pecado Y esto después de haberse prosternado a los pies del ángel y de haber recibido su perdón. Porque la palabra del ángel: "Así Dios te ha mostrado cuán grave es el juzgar, no lo hagas más", significaba su perdón. Sin embargo el alma del Anciano no quiso ser consolada de su pena hasta su muerte.
¿Por qué, entonces, queremos nosotros exigir algo del prójimo? ¿por qué querer cargarnos con el fardo de otro? Nosotros, hermanos, ya tenemos de qué preocuparnos. Que cada uno piense en sí mismo y en sus propias miserias. Sólo a Dios corresponde justificar o condenar, a él que conoce el estado de cada uno, sus fuerzas, su comportamiento, sus dones, su temperamento, sus particularidades, y juzgar de acuerdo a cada uno de estos elementos que sólo él conoce. Dios juzga en forma diferente a un obispo, a un príncipe, a un anciano y a un joven, a un superior y a un discípulo, a un enfermo y a un hombre de buena salud. Y ¿quién podrá emitir esos juicios sino aquel que todo lo ha hecho, todo lo ha formado, y todo lo sabe?
En consecuencia el hombre no puede conocer nada de los juicios de Dios. Sólo Dios puede comprender todo y juzgar los asuntos de cada uno según su ciencia única. En realidad ocurre que un hermano hace en la simplicidad de su corazón un acto que complace a Dios más que toda tu vida, y tú, ¿te eriges en juez suyo y dañas así tu alma? Si él llegara a caer, ¿cómo podrías saber cuántos combates ha librado y cuántas veces ha derramado su sangre antes de cometer el mal? Quizá su falta cuente ante Dios como una obra de justicia, porque Dios ve su pena y el tormento que ha soportado anteriormente; siente piedad de él y lo perdona. Dios tiene piedad de él y de ti, ¡tú lo condenas para tu perdición! Y ¿cómo podrías conocer todas las lágrimas que ha derramado sobre su falta en presencia de Dios? Tú has visto el pecado, pero no conoces el arrepentimiento.
A veces no solamente juzgamos sino que además despreciamos. En efecto, como ya lo he dicho, una cosa es juzgar y otra despreciar. Hay desprecio cuando no contentos con juzgar al prójimo, lo execramos, le tenemos horror como a algo abominable, lo que es peor y mucho más funesto.
Aquellos que quieren ser salvados no se ocupan de los defectos del prójimo, sino siempre de sus propias faltas, y así progresan.
Lo peor es que, no contentos por el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos, nos apresuramos a decir al primer hermano que encontramos: "Ha pasado esto y esto otro", y le hacemos mal también a él, echando el pecado en su corazón.
¿De dónde proviene esta desdicha sino de nuestra falta de caridad? Si tuviéramos caridad acompañada de compasión y pena, no prestaríamos atención a los defectos del prójimo según la palabra: La caridad cubre una multitud de defectos (I Pe 4, 8) y La caridad no se detiene ante el mal, disculpa todo, etc. (I Co 13, 5-6).
Luego, si tuviéramos caridad, ella misma cubriría cualquier falta y seriamos como los santos cuando ven los defectos de los hombres. Los santos ¿acaso son ciegos por no ver los pecados? ¿Quién detesta más el pecado que los santos? Sin embargo no odian al pecador, no lo juzgan, no le rehuyen. Por el contrario, lo compadecen, lo exhortan, lo consuelan, lo cuidan como a un miembro enfermo: hacen todo para salvarlo. De la misma manera los santos por la paciencia y la caridad atraen al hermano en lugar de rechazarlo lejos de sí con repugnancia. Cuando una madre tiene un hijo deforme no lo abandona horrorizada; sino que se afana en adornarlo y hacer todo lo posible para que sea agradable.
Es así como los santos protegen siempre al pecador, lo preparan, y lo toman a su cargo para corregirlo en el momento oportuno, para impedirle dañar a otro y también para que ellos mismos progresen más en la caridad de Cristo.
¿Qué hizo San Ammonas cuando los hermanos alterados fueron a decirle: "Ven a ver, abba, hay una mujer en la celda de tal hermano"? ¡Qué misericordia, qué caridad testimonió esa santa alma! Sabiendo que el hermano había escondido a la mujer bajo el tonel, se sentó arriba y ordenó a los otros buscar en toda la celda. Como no la encontraran les dijo: " ¡Dios los perdone!". Y haciéndoles sentir vergüenza, les ayudó a no creer más, con facilidad, en el mal del prójimo. En cuanto al culpable lo curó no solamente protegiéndolo ante Dios, sino corrigiéndolo cuando encontró el momento favorable. Porque luego de haber despedido a todo el mundo, lo tomó de la mano y le dijo: "Preocúpate de ti mismo, hermano". Enseguida el hermano fue penetrado de dolor y compunción y obraron en su alma la bondad y la compasión del anciano.
Adquiramos nosotros también la caridad. Adquiramos la misericordia respecto del prójimo para evitar la terrible maledicencia, el juzgar y el despreciar. Ayudémonos los unos a los otros como a nuestros propios miembros. Si alguien tiene una herida en la mano, en el pie o en otra parte, ¿siente acaso asco de sí mismo? ¿Se corta el miembro enfermo aunque se esté pudriendo? Mas bien ¿no lo lavará, limpiará , le pondrá emplastos y vendajes, lo untará con óleo santo, rogará y hará rogar a los santos por él, como dice Abba Zósimo? En resumen no abandona su miembro, no le asquea su fetidez, hace todo por curarlo. Así debemos compadecernos unos de otros, ayudarnos mutuamente, o valiéndonos de otros más capaces, hacer todo con el pensamiento y con las obras para socorrernos a nosotros mismos y los unos a los otros. Porque somos miembros los unos de los otros, dice el Apóstol (Rm 12, 5). Luego, si formamos un solo cuerpo y si somos cada uno por nuestra parte miembros los unos de los otros, cuando un miembro sufre todos los miembros sufren con él (I Co 12, 26).
Que cada uno, como pueda, trabaje por el cuerpo. Sean siempre solícitos en ayudarse los unos a los otros, ya sea instruyendo y sembrando la Palabra de Dios en el corazón de su hermano, ya sea consolándolo en el momento de prueba o prestándole asistencia y ayudándolo en su trabajo. En una palabra, cuide cada uno, como pueda, según ya les he dicho, de que permanezcan unidos los unos a los otros. Ya que cuanto más unido se está al prójimo, más unido se está a Dios.
Para que comprendan el sentido de esta palabra voy a darles una imagen sacada de los Padres: Supongan un círculo trazado sobre la tierra, es decir una circunferencia hecha con un compás y un centro. Se llama precisamente centro al centro del círculo. Presten atención a lo que les digo. Imaginen que ese círculo es el mundo, el centro, Dios, y sus radios, las diferentes maneras o formas de vivir los hombres. Cuando los santos deseosos de acercarse a Dios caminan hacia el centro del círculo, a medida que penetran en su interior se van acercando uno al otro al mismo tiempo que a Dios. Cuanto más se aproximan a Dios, más se aproximan los unos a los otros; y cuanto más se aproximan los unos a los otros, más se aproximan a Dios. Y comprenderán que lo mismo sucede en sentido inverso, cuando dando la espalda a Dios nos retiramos hacia lo exterior, es evidente entonces que cuanto más nos alejamos de Dios, más nos alejamos los unos de los otros y cuanto más nos alejamos los unos de los otros más nos alejamos también de Dios. Tal es la naturaleza de la caridad. Cuando estamos en el exterior y no amamos a Dios, en la misma medida estamos alejados con respecto al prójimo. Pero si amamos a Dios, cuanto más nos aproximemos a Dios por la caridad tanto más estaremos unidos en caridad al prójimo, y cuanto estemos unidos al prójimo tanto lo estaremos a Dios.
¡Que Dios nos haga dignos de comprender aquello que nos es provechoso y realizarlo! Porque cuanto más nos preocupemos por cumplir diligentemente lo que entendemos, más nos dará Dios su luz y nos enseñará su voluntad.
Está dicho en los Proverbios: Aquellos que no tienen guía caen como las hojas; la salvación se encuentra en el mucho consejo (Pr 11, 14). Examinemos, hermanos, la fuerza de estas palabras y veamos lo que nos enseña la Escritura. En ella se nos pone en guardia contra la excesiva confianza en nosotros mismos, así como contra la ilusión de creernos suficientemente sagaces y por tanto capaces de dirigirnos a nosotros mismos. Tenemos necesidad de ayuda tenemos necesidad de guías según Dios Nada hay más desvalido ni más vulnerable que aquel que no tiene quién lo conduzca por el camino de Dios. ¿Qué nos dice, en efecto, la Escritura? Aquellos que no tienen guía caen como las hojas. La hoja al nacer siempre es verde, vigorosa, bella; después se va resecando poco a poco, luego cae y finalmente la pisamos sin fijarnos siquiera. Así sucede con el hombre que no tiene guía. Al comienzo manifiesta gran fervor por el ayuno, las vigilias, la soledad, la obediencia y toda obra buena. Luego ese fervor se va apagando progresivamente al carecer de guía que lo alimente e inflame, se va resecando insensiblemente, cae y acaba en manos de sus enemigos que hacen de él lo que quieren.
De aquellos que, por el contrario, descubren sus pensamientos y buscan hacerlo todo con consejo la Escritura dice: La salvación se encuentra en el mucho consejo. Por mucho consejo no se quiere decir que es necesario consultar a todo el mundo, sino hacerlo en todo con aquel en quien debemos depositar nuestra plena confianza, no callando ciertas cosas y manifestando otras, sino revelando todo y en todo pidiendo consejo. Para el que obra así, la salvación se encuentra en el mucho consejo.
En efecto, si un hombre no confía todo lo que está en él, sobre todo si acaba de abandonar una vida de malos hábitos, el diablo descubrirá en él una voluntad propia o una autojustificación que le permitirá engañarlo. Porque cuando el diablo ve a alguno decidido a no pecar, no será tan tonto en su malicia, como para sugerirle directamente faltas manifiestas. No le dirá "ve a fornicar", ni "ve a robar", porque sabe que estamos rechazando esas cosas y no nos hablará de eso que rechazamos. Pero si nos encuentra en posesión de una voluntad propia o de una autojustificación, por ahí nos engaña con bellas razones. De allí viene que también esté escrito: El malvado hace el mal cuando se asocia a una autojustificación (Pr 11, 15). El Malvado es el diablo; él hace el mal cuando se asocia a una autojustificación, es decir cuando se asocia a nuestra presunción de tener razón. Porque entonces él es más fuerte, puede obrar y dañarnos más. Cada vez que nos aferramos obstinadamente a nuestra propia voluntad y nos fiamos de nuestras razones, pensando obrar bien, nos tendemos lazos a nosotros mismos y no sabemos que vamos a nuestra perdición. Porque en efecto, ¿cómo podremos conocer la voluntad de Dios, o buscarla verdaderamente, si depositamos en nosotros mismos nuestra confianza y mantenemos firme nuestra propia voluntad?
Voluntad propia: Eso es lo que hacía decir a abba Poimén que la voluntad es un muro de acero entre el hombre y Dios. Este es el sentido de esas palabras. Y agregaba: "Es una piedra de escándalo", en cuanto se opone y obstaculiza la voluntad de Dios. Por lo tanto si un hombre renuncia a ella, también puede decir: Por mi Dios yo atravesaré el muro. Mi Dios cuyo camino es intachable (Sal 17, 30-31). ¡Qué palabras admirables! En verdad, cuando se ha renunciado a la propia voluntad se ve sin obstáculo la voluntad de Dios. Pero si no lo hacemos, no podemos ver que el camino de Dios es intachable.
Recibimos una advertencia; enseguida nos enojamos, nos volvemos con desprecio, nos rebelamos. En efecto, ¿cómo podrá aquel que está apegado a su propia voluntad, escuchar a alguien ni seguir el menor consejo?
Abba Poimén habla también de la autojustificación: "Si la autojustificación presta su apoyo a la voluntad, eso se convierte en un mal para el hombre". ¡Qué sensatez en las palabras de los santos! Esa unión de la autojustificación con la voluntad propia es un gran peligro, es realmente la muerte, es un gran mal.
Aquel que busca cerciorarse de la utilidad de lo que pretende hacer, no ha realizado aún nada, pero el enemigo, aun antes de saber si observará o no lo que le sea aconsejado, muestra su odio al hecho mismo de preguntar y escuchar un consejo útil. Detesta el solo sonido de tales palabras y huye. ¿Por qué? Porque sabe que su maquinación será descubierta por el solo hecho de preguntar y de dialogar sobre la utilidad de lo que proyecta hacer. Nada detesta tanto como el ser reconocido, pues entonces no encuentra el medio de tender lazos como él quiere.
Que el alma se ponga en seguridad, revelando todo y escuchando de alguien competente: "Haz esto, no hagas aquello; tal cosa es buena, tal cosa es mala; eso es autojustificación, eso es voluntad propia", o también: "No es el momento de hacer eso", y otra vez: "ahora es el momento"; entonces el diablo no encontrar ocasión para hacer daño, ni para hacerlo caer, pues estará constantemente guiado y protegido por todas partes.
NO DEBEMOS JUZGAR AL PROJIMO
Hermanos, si recordamos bien los dichos de los santos Ancianos y los meditamos sin cesar, nos será difícil pecar, nos será difícil descuidarnos. Si como ellos nos dicen, no menospreciamos lo pequeño, aquello que juzgamos insignificante, no caeremos en faltas graves. Se lo repetiré siempre, por las cosas pequeñas, el preguntarse por ejemplo: ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello?, nacerá en el alma un hábito nocivo y nos pondremos a subestimar incluso las cosas importantes.
¿Se dan cuenta de qué pecado tan grande cometemos cuando juzgamos al prójimo? En efecto, ¿qué puede haber más grave? ¿Existe algo que Dios deteste más y ante lo cual se aparte con más horror? Los Padres han dicho: "No existe nada peor que el juzgar" Y sin embargo, es por aquellas cosas que llamamos de poca importancia por lo que llegamos a un mal tan grande. Si aceptamos cualquier leve sospecha sobre nuestro prójimo, comenzamos a pensar: " ¿Qué importancia tiene el escuchar lo que dice tal hermano? ¿Y si yo lo dijera también? ¿Qué importa si observo lo que este hermano o este extraño va a hacer? ". Y el espíritu comienza a olvidarse de sus propios pecados y a ocuparse del prójimo. De ahí vienen los juicios, maledicencias y desprecios y finalmente caemos nosotros mismos en las faltas que condenamos. Cuando descuidamos nuestras propias miserias, cuando no lloramos nuestro propio muerto, según la expresión de los Padres, no podemos corregirnos en absoluto sino más bien nos ocupamos constantemente del prójimo.
Ahora bien, nada irrita más a Dios, nada despoja más al hombre y lo conduce al abandono, que el hecho de criticar al prójimo, de juzgarlo o maldecirlo.
Porque criticar, juzgar y despreciar son cosas diferentes. Criticar es decir de alguien: tal ha mentido o se ha encolerizado, o ha fornicado u otra cosa semejante. Se lo ha criticado, es decir, se ha hablado en contra suyo, se ha revelado su pecado, bajo el dominio de la pasión.
Juzgar es decir: tal es mentiroso, colérico o fornicador. Aquí juzgamos la disposición misma de su alma y nos pronunciamos sobre su vida entera al decir que es así y lo juzgamos como tal. Y es cosa grave. Porque una cosa es decir: se ha encolerizado, y otra: es colérico, pronunciándose así sobre su vida entera. Juzgar sobrepasa en gravedad todo pecado, a tal punto que Cristo mismo ha dicho: Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver claro para sacar la paja del ojo de tu hermano (Lc 6, 42).
Ha comparado la falta del prójimo a una paja, y el juzgar, a una viga; así de grave es juzgar, más grave quizá que cualquier otro pecado que podamos cometer. El fariseo que oraba y agradecía a Dios por sus buenas acciones no mentía, decía la verdad; no es por eso por lo que fue condenado. En efecto, debemos agradecer a Dios por cualquier bien que podamos realizar, puesto que lo hacemos con su asistencia y su ayuda. Luego, no fue condenado por haber dicho: No soy como los otros hombres (Lc 18, 11). No, fue condenado cuando, vuelto hacia el publicano, agregó: ni como ese publicano. Entonces fue gravemente culpable, porque juzgaba a la persona misma de ese publicano, la disposición misma de su alma, en una palabra su vida entera. Y así el publicano se alejó justificado, mientras que él no.
No existe nada más grave, más enojoso, lo vuelvo a repetir, que juzgar o despreciar al prójimo. ¿Por qué más bien no nos juzgamos a nosotros mismos, ya que conocemos nuestros defectos, de los cuales deberemos rendir cuenta a Dios? ¿Por qué usurpar el juicio de Dios? ¿Cómo nos permitimos exigir a su creatura? ¿No deberíamos temblar oyendo lo que le sucedió a aquel gran Anciano, que al enterarse de que un hermano había caído en fornicación dijo de él: " ¡Oh! ¡Qué mal ha cometido!"? ¿No conocen la temible historia que refiere al respecto el libro de los Ancianos ? Un santo ángel llevó ante él el alma del culpable y le dijo: "Aquel que juzgaste ha muerto. ¿Dónde quieres que lo conduzca: al reino o al suplicio?" ¿Qué hay más terrible que esta responsabilidad? Porque las palabras del ángel al Anciano no quieren decir otra cosa que: "Puesto que eres tú el juez de justos y pecadores, dame tus órdenes con respecto a esta pobre alma. ¿La perdonas? ¿Quieres castigarla?" Así, este santo anciano, trastornado, pasó el resto de sus días entre gemidos, lágrimas y mil penas, suplicando a Dios le perdonara ese pecado Y esto después de haberse prosternado a los pies del ángel y de haber recibido su perdón. Porque la palabra del ángel: "Así Dios te ha mostrado cuán grave es el juzgar, no lo hagas más", significaba su perdón. Sin embargo el alma del Anciano no quiso ser consolada de su pena hasta su muerte.
¿Por qué, entonces, queremos nosotros exigir algo del prójimo? ¿por qué querer cargarnos con el fardo de otro? Nosotros, hermanos, ya tenemos de qué preocuparnos. Que cada uno piense en sí mismo y en sus propias miserias. Sólo a Dios corresponde justificar o condenar, a él que conoce el estado de cada uno, sus fuerzas, su comportamiento, sus dones, su temperamento, sus particularidades, y juzgar de acuerdo a cada uno de estos elementos que sólo él conoce. Dios juzga en forma diferente a un obispo, a un príncipe, a un anciano y a un joven, a un superior y a un discípulo, a un enfermo y a un hombre de buena salud. Y ¿quién podrá emitir esos juicios sino aquel que todo lo ha hecho, todo lo ha formado, y todo lo sabe?
En consecuencia el hombre no puede conocer nada de los juicios de Dios. Sólo Dios puede comprender todo y juzgar los asuntos de cada uno según su ciencia única. En realidad ocurre que un hermano hace en la simplicidad de su corazón un acto que complace a Dios más que toda tu vida, y tú, ¿te eriges en juez suyo y dañas así tu alma? Si él llegara a caer, ¿cómo podrías saber cuántos combates ha librado y cuántas veces ha derramado su sangre antes de cometer el mal? Quizá su falta cuente ante Dios como una obra de justicia, porque Dios ve su pena y el tormento que ha soportado anteriormente; siente piedad de él y lo perdona. Dios tiene piedad de él y de ti, ¡tú lo condenas para tu perdición! Y ¿cómo podrías conocer todas las lágrimas que ha derramado sobre su falta en presencia de Dios? Tú has visto el pecado, pero no conoces el arrepentimiento.
A veces no solamente juzgamos sino que además despreciamos. En efecto, como ya lo he dicho, una cosa es juzgar y otra despreciar. Hay desprecio cuando no contentos con juzgar al prójimo, lo execramos, le tenemos horror como a algo abominable, lo que es peor y mucho más funesto.
Aquellos que quieren ser salvados no se ocupan de los defectos del prójimo, sino siempre de sus propias faltas, y así progresan.
Lo peor es que, no contentos por el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos, nos apresuramos a decir al primer hermano que encontramos: "Ha pasado esto y esto otro", y le hacemos mal también a él, echando el pecado en su corazón.
¿De dónde proviene esta desdicha sino de nuestra falta de caridad? Si tuviéramos caridad acompañada de compasión y pena, no prestaríamos atención a los defectos del prójimo según la palabra: La caridad cubre una multitud de defectos (I Pe 4, 8) y La caridad no se detiene ante el mal, disculpa todo, etc. (I Co 13, 5-6).
Luego, si tuviéramos caridad, ella misma cubriría cualquier falta y seriamos como los santos cuando ven los defectos de los hombres. Los santos ¿acaso son ciegos por no ver los pecados? ¿Quién detesta más el pecado que los santos? Sin embargo no odian al pecador, no lo juzgan, no le rehuyen. Por el contrario, lo compadecen, lo exhortan, lo consuelan, lo cuidan como a un miembro enfermo: hacen todo para salvarlo. De la misma manera los santos por la paciencia y la caridad atraen al hermano en lugar de rechazarlo lejos de sí con repugnancia. Cuando una madre tiene un hijo deforme no lo abandona horrorizada; sino que se afana en adornarlo y hacer todo lo posible para que sea agradable.
Es así como los santos protegen siempre al pecador, lo preparan, y lo toman a su cargo para corregirlo en el momento oportuno, para impedirle dañar a otro y también para que ellos mismos progresen más en la caridad de Cristo.
¿Qué hizo San Ammonas cuando los hermanos alterados fueron a decirle: "Ven a ver, abba, hay una mujer en la celda de tal hermano"? ¡Qué misericordia, qué caridad testimonió esa santa alma! Sabiendo que el hermano había escondido a la mujer bajo el tonel, se sentó arriba y ordenó a los otros buscar en toda la celda. Como no la encontraran les dijo: " ¡Dios los perdone!". Y haciéndoles sentir vergüenza, les ayudó a no creer más, con facilidad, en el mal del prójimo. En cuanto al culpable lo curó no solamente protegiéndolo ante Dios, sino corrigiéndolo cuando encontró el momento favorable. Porque luego de haber despedido a todo el mundo, lo tomó de la mano y le dijo: "Preocúpate de ti mismo, hermano". Enseguida el hermano fue penetrado de dolor y compunción y obraron en su alma la bondad y la compasión del anciano.
Adquiramos nosotros también la caridad. Adquiramos la misericordia respecto del prójimo para evitar la terrible maledicencia, el juzgar y el despreciar. Ayudémonos los unos a los otros como a nuestros propios miembros. Si alguien tiene una herida en la mano, en el pie o en otra parte, ¿siente acaso asco de sí mismo? ¿Se corta el miembro enfermo aunque se esté pudriendo? Mas bien ¿no lo lavará, limpiará , le pondrá emplastos y vendajes, lo untará con óleo santo, rogará y hará rogar a los santos por él, como dice Abba Zósimo? En resumen no abandona su miembro, no le asquea su fetidez, hace todo por curarlo. Así debemos compadecernos unos de otros, ayudarnos mutuamente, o valiéndonos de otros más capaces, hacer todo con el pensamiento y con las obras para socorrernos a nosotros mismos y los unos a los otros. Porque somos miembros los unos de los otros, dice el Apóstol (Rm 12, 5). Luego, si formamos un solo cuerpo y si somos cada uno por nuestra parte miembros los unos de los otros, cuando un miembro sufre todos los miembros sufren con él (I Co 12, 26).
Que cada uno, como pueda, trabaje por el cuerpo. Sean siempre solícitos en ayudarse los unos a los otros, ya sea instruyendo y sembrando la Palabra de Dios en el corazón de su hermano, ya sea consolándolo en el momento de prueba o prestándole asistencia y ayudándolo en su trabajo. En una palabra, cuide cada uno, como pueda, según ya les he dicho, de que permanezcan unidos los unos a los otros. Ya que cuanto más unido se está al prójimo, más unido se está a Dios.
Para que comprendan el sentido de esta palabra voy a darles una imagen sacada de los Padres: Supongan un círculo trazado sobre la tierra, es decir una circunferencia hecha con un compás y un centro. Se llama precisamente centro al centro del círculo. Presten atención a lo que les digo. Imaginen que ese círculo es el mundo, el centro, Dios, y sus radios, las diferentes maneras o formas de vivir los hombres. Cuando los santos deseosos de acercarse a Dios caminan hacia el centro del círculo, a medida que penetran en su interior se van acercando uno al otro al mismo tiempo que a Dios. Cuanto más se aproximan a Dios, más se aproximan los unos a los otros; y cuanto más se aproximan los unos a los otros, más se aproximan a Dios. Y comprenderán que lo mismo sucede en sentido inverso, cuando dando la espalda a Dios nos retiramos hacia lo exterior, es evidente entonces que cuanto más nos alejamos de Dios, más nos alejamos los unos de los otros y cuanto más nos alejamos los unos de los otros más nos alejamos también de Dios. Tal es la naturaleza de la caridad. Cuando estamos en el exterior y no amamos a Dios, en la misma medida estamos alejados con respecto al prójimo. Pero si amamos a Dios, cuanto más nos aproximemos a Dios por la caridad tanto más estaremos unidos en caridad al prójimo, y cuanto estemos unidos al prójimo tanto lo estaremos a Dios.
¡Que Dios nos haga dignos de comprender aquello que nos es provechoso y realizarlo! Porque cuanto más nos preocupemos por cumplir diligentemente lo que entendemos, más nos dará Dios su luz y nos enseñará su voluntad.
Comentarios