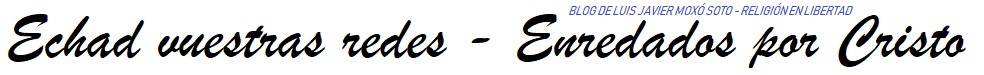Hijos de Dios, luego hermanos
Hijos de Dios, luego hermanos

Nos sorprendemos llamándonos hermanos. Nos puede causar cierta extrañeza o gracia, porque estamos acostumbrados a ir a lo nuestro, sin corresponsabilizarnos de los demás. Sin embargo sí tenemos claro que somos y queremos ser hijos de Dios, aunque sea de forma adoptiva, por eso de la dignidad e igualdad. Pero lo cierto es que hay más que una urgente llamada a mayor caridad y fraternidad con los demás. No nos hacemos a nosotros mismos. No se nos pidió permiso para que existiéramos y naciéramos. Tampoco para la hora de nuestra muerte. Somos, por naturaleza, dependientes, necesitados, contingentes, y por tanto mendigos. Somos suyos.
Al madurar, normalmente, aunque sólo sea por edad, los hijos se van de casa buscando mayor formación y trabajo. Pero en este caso, respecto de Dios, más que hijos, al deberle la vida y el destino, al ser tan dependientes, somos suyos. Es bueno saberlo, ser conscientes y mejor aún reconocerlo, vivirlo y peguntarnos: ¿Cómo vivir de acuerdo a nuestra realidad, ser, identidad? ¿Cómo superar las quejas, los prejuicios y el desamor diario?
Hoy en el Evangelio Jesús nos responde indicándonos lo principal: necesitamos a Dios y a los demás para ser nosotros mismos. Si Dios no llena todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todo nuestro ser, es decir, si al prójimo no le queremos como a nosotros mismos, nuestra humanidad se aísla, no reconoce su origen, no encuentra el camino de su destino, se pierde, no se realiza. Si no nos amamos a nosotros mismos como Dios nos ama, ¿cómo vamos a poder amar al prójimo?
Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte sin indicarnos un método, una compañía en la cual podamos decir “yo”, en la que pedir y vivir su Presencia que nos hace. Le importamos a Dios tanto que se ha hecho uno de nosotros. Y no sólo nos ha hecho semejantes a Él, sino que nos ha dicho que el mandamiento de amarnos entre nosotros es semejante al de amarle a Él. Y que si no nos queremos no podemos decir que le amemos a Él. La compañía que nos ha dado para reconocerle, para volver a Él, para vivir su Presencia, es Su Pueblo, es la Iglesia. ¿Cómo nos da por decir que somos cristianos si no hacemos caso a Cristo, la Palabra de Dios hecha carne, sabiendo que lo que hacemos, o no, a los demás se lo hacemos, o no, a Él mismo?
Vivir intensamente la realidad, revivir la experiencia de Cristo es hacer memoria de Él, descubrirle presente en el otro, y presentado de muchas maneras en las distintas circunstancias de la vida como interpelación a nuestra fe, voluntad e identidad. Se trata de comprender cómo nos llama Dios, concretando nuestro seguimiento dando respuesta al que tenemos al lado, en nuestra propia familia, con los amigos, en el trabajo...
Reconociendo nuestra dependencia de Dios y de los demás, donde Él está presente, podemos estar en condiciones de nacer y conocer de nuevo: corregir nuestros prejuicios o juicios apresurados, confiar más, reconciliarnos de verdad, vivir más en paz, y por tanto, ser auténticos, verdaderos y felices.
Salimos ganando amando, obedeciendo,… siguiendo a Cristo. No perdemos nada dándole nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser, porque nos lo da todo: Su Misericordia, Su Presencia, la salvación, cada día. Podemos ser auténticamente nosotros mismos, en plenitud de libertad, responsabilidad y conciencia. El encuentro con Él hace surgir en nosotros una esperanza que ya no decae; un deseo infatigable por todo lo bello, bueno y verdadero; un conocer, vivir, experimentar nuevo y auténtico, es decir, el desarrollo de nuestra personalidad de hijos de Dios, para lo que hemos sido llamados por Él a la vida.