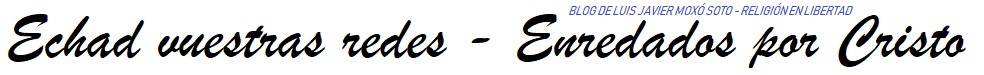No hay amistad de mejor calidad
Unidos en Cristo, es decir, amigos
Jn 15, 15: “Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.”
¿Quiénes son mis amigos? ¿me aprovecho de algún amigo a sabiendas? ¿aparento ante él con una determinada imagen favorecedora? ¿le trato con verdadero respeto, caridad, libertad, justicia y verdad? A veces, en el pasado habré tratado a alguien de manera no muy amistosa, o no muy verdadera, pero eso realmente no ha quedado sólo entre ese supuesto amigo y yo.
La verdadera amistad, es decir, la auténtica caridad, pasa por el trabajo del perdón y la misericordia. Sin amistad, sin amor, no hay perdón que valga. Y no hay relación que esté oculta a los ojos del que todo lo ve, del que es Padre de todos.
A menudo decimos perdonar cuando realmente no olvidamos. No vale, entre nosotros, la trampa de “perdono, pero no olvido”. Perdonar siempre es lo cristiano, aunque nos duela, aunque incluso podamos esperar de modo muy lógico y humano la consolación, y junto con ella, la reparación del daño sufrido.
¡Qué curioso lo que dice Jesús un poco antes de este versículo, concretamente en el 13: “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos”. Alguien se podría preguntar, ¿pero no se trataba de amar a los enemigos y rezar por los que nos persiguen y calumnian? A mí se me ocurriría responder con que estamos llamados a ser amigos de todos, de todos sí, aunque no compartamos en absoluto su forma de pensar y de sentir, incluso la forma de su visión para nosotros algo torcida o de resentimiento en ocasiones.
¿Podemos decir que somos amigos de los que piensan de modo muy distinto a nosotros, incluso de aquellos que están frontalmente en contra de nuestra mentalidad, de lo que pensamos, decimos y hacemos?
No hay amigos más verdaderos que aquellos compañeros de camino que nos pone nuestro seguimiento de Cristo. Sean sus personas, o unos momentos en su compañía, porque son signo siempre de algo, de Alguien, más grande. Siendo tan diferentes, ¿a quién se le habrá ocurrido ponernos juntos?
Jesús nos da a conocer aquello que ha oído al Padre. Pensemos si es o no maravilloso lo que dice, porque esa es la condición por la que podemos ser amigos suyos. Entonces, la aceptación de Su Revelación es clave de pertenencia. Estamos o no. Por Él sí, ¿pero por la nuestra?
Jn 15, 16: “No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé.”
Esto es algo que nos invita a despreocuparnos un poco, porque no hemos de considerar razones para una vocación o seguimiento más o menos atrevido o arriesgado. No somos nosotros los que hemos elegido ser concebidos, nacer, vivir y morir en un tiempo determinado. No somos quienes, con un acto de amor fuera de toda clasificación, por su grandiosidad y a la vez su particularidad, hemos tenido que descender o abajarnos hasta llegar a alguien muy inferior a nosotros, y dar incluso la vida por él. Ha sido Dios el que se ha hecho carne para nuestra salvación.
Y, ¿para qué y por qué? Dice Jesús que para dar un fruto que permanezca, es decir, para dar testimonio de la verdad, que es lo único que permanece, y la Verdad no es una cosa, sino una persona: Jesucristo. Para esto hemos nacido todos sin excepción, otra cosa es que lo cumplamos o no, o nos creamos a veces que tenemos que dar testimonio de nosotros mismos. Y así, de ese modo, al dar ese testimonio se produce, no por arte de magia, sino por su misma dinámica, la unidad con Aquel a quien se anuncia, a quien se cree. Y en esa unidad se muestra la Gloria, es decir, la manifestación de Aquel que era, es y será, el Eterno, el que permanece para siempre.
La oración sacerdotal de Jesús, su intercesión, como dice muy expresivamente Jn 17, 21, nos alcanza a nosotros del todo: “No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mi, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.” Es decir, ¿qué debemos pedir sino la unidad? Y el único Don que hay que pedir, el único que la puede dar de forma completa, es el Espíritu Santo.
Jn 15, 17: “Esto os mando: que os améis unos a otros.”
La unidad es el objeto principal de nuestra petición. No cabe otra cosa más importante. Es la misión y destino de nuestra vida. Y esa unidad se llama amor.
Pero no es solamente solicitada a nuestra libertad, es requerida con urgencia. Es el principal mandato. ¿Conoces de alguien con el que estés enemistado? Especialmente, ¿conoces de alguien con el que hace tiempo no te hablas o escribes? Hazlo ahora, con cualquier excusa,.
Podría ser así: Mira, perdona, estaba pensando en ti, y había leído o visto esto o lo otro, y pensaba, pero que tonto soy, lo bien que estaba antes contigo, y por un enfado o malentendimiento tonto que tuve un día contigo, y porque no hice nada para remediarlo, he dejado pasar tanto tiempo, que ya hasta por vergüenza no me atrevía a decirte nada. Pero perdóname, te lo ruego, quiero estar en paz contigo. Y si te he molestado, disculpa también.
El orgullo herido, la cicatriz no curada, el escozor de un sufrimiento que se ha ido ahondando o la vergüenza de poder ser nuevamente humillados no nos dejan abrir el corazón a la reconciliación y a la paz, con aquellos a los que quisimos y hoy permanecemos alejados de ellos. Yo me pido a mí mismo y pido a todos que nos dejemos reconciliar, que no tengamos nunca enemigos, al menos no buscados por nuestra culpa. Que todos, todos, seamos y estemos unidos en Cristo, es decir, que seamos verdaderos amigos. Que nos amemos unos a otros como Él nos ama.
Aún no te has decidido. ¿Quieres que te de un pequeño empuje? Corre ya hacia tu amigo o pariente abandonado de tu amistad y perdón. El mismo Dios te lo manda.