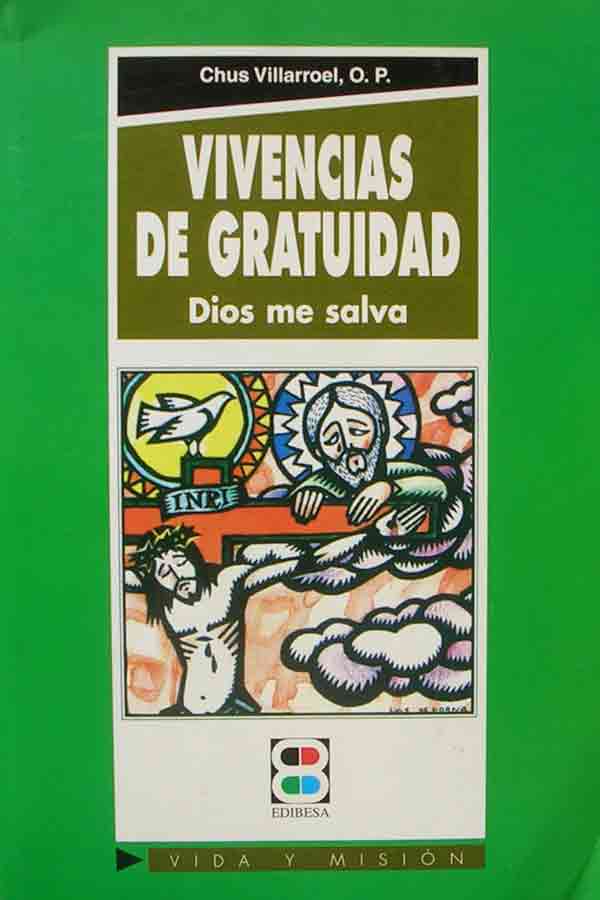El gran pecado de omisión de la iglesia actual
Repasando antiguas lecturas ha caído en mis manos un libro que para muchos ha marcado un antes y un después en la Renovación Carismática católica, Vivencias de gratuidad, escrito por un apasionante dominico, Chus Villarroel, tan querido por muchos como incomprendido y criticado por otros.
Entre las muchas hojas dobladas por mi para recordarme dónde están las cosas que me han llamado la atención en el libro, he topado con un párrafo que me ha recordado que no soy más que un aprendiz de brujo en esto de provocar un poco de reflexión en la Iglesia.

Quitándome el sombrero, me permito citar lo que Chus tan brillantemente “clava”, hablando de la necesaria renovación en la iglesia y de esa carcoma que es el inmovilismo y el acomodamiento, que al menos yo, pido a Dios que me libre de padecer.
A veces es un descanso saber que maestros hay que saben mucho más que uno, y que a sus años, pueden dar lecciones de juventud al más pintado y sobre todo de frescura de espíritu y amplitud de miras.
Así que esto dejo a los lectores con unas palabras que nacen de una aguda observación de cómo funcionamos en la iglesia :

El problema que veo es que queremos renovarnos desde nosotros mismos. Somos muy amigos de la pasividad y del pasado. En el fondo, buscamos la supervivencia tratando de ser más fieles a las normas, reglas y constituciones que nosotros mismos nos hemos dado. Se da por supuesto que en ellas hay vida, aunque pocos son los que están plenamente convencidos de ello. No salimos de nosotros mismos ni dejamos un pequeño espacio para que nos llegue algo de fuera. La novedad, al menos como categoría teológica, no nos dinamiza la vida. No interesa demasiado el cambio y, en todo caso, no acabamos de creer existencialmente en el poder renovador del Espíritu Santo. De esa forma nos defendemos: «¿Qué mi vida está siendo una mentira? ¿Que mi forma de ser dominico no es la adecuada? ¿Que pueden ser las cosas distintas a como las entiendo yo?››. De eso nada, decimos, para mitigar la culpabilidad.
En el fondo, hay un problema de conversión. Estamos a gusto como estamos y, por otra parte, nos cerramos a la gratuidad. Deberíamos aceptar mejor nuestra incapacidad e impotencia. No somos pobres. No podemos creer que lo estamos haciendo mal, que no sabemos hacerlo, que debemos cambiar. No se trata de un problema moral; no somos peores que nuestros padres. Pero cuando uno se encastilla, está al borde de endurecer su corazón y, desde ese momento, el pecado entra en él y ya todo lo que sale de su interior está infectado. Da igual que se diga con modales finos y educados que sin ellos; la realidad es que uno se cierra al cambio y, por lo tanto, a la gracia. Ahí está el gran pecado de omisión. En realidad estamos fuera del compromiso del Reino.
Para que la renovación sea adecuada, es imprescindible estar en la onda, a la escucha del quehacer actual del Espíritu. Son muy importantes las cosas que nos dice la Iglesia, pero, por desgracia, la mayoría de sus documentos sólo nos llegan al cerebro sin que afecten al corazón. De esa forma, nos atiborramos, mas no cambiamos en nada. El Espíritu llega más hondo. Él es capaz de tocar, de sanar, de convertir; su actuación va siempre directa al corazón. Por lo demás, para la misma Iglesia suele ser sorprendente su actuación.
.jpg)
Por eso la renovación y el cambio no hay que planificarlo, no hay que sacarlo de los entresijos de nuestra historia. No valen para ello nuestros intentos ni nuestras programaciones. No debemos perpetuarnos. La renovación ya está ahí, actuando en la Iglesia. Alguien se ha adelantado y lo ha previsto todo antes de que nosotros nos diéramos cuenta de nada. A unos les llega de una forma y a otros de otra. Los que estamos comprometidos con alguno de los grandes movimientos surgidos después del Vaticano II, nos hemos encontrado gozosamente con esta realidad. No es mérito de nadie, ni nadie supo preverlo, pero es una realidad.
Algunos piensan que estos grandes movimientos o corrientes intentan monopolizar al Espíritu Santo, pero al Espíritu no lo atrapa nadie. Precisamente es al revés. Es Él el que toma la iniciativa, es Él el que llega; es Él el que elige. Todos los que están insertos en esas grandes corrientes espirituales se llevaron, en su día, un gran sorpresón, algo así como el día de Pentecostés. A la vez, se dieron cuenta de que el único que pudo sacarles de su marasmo, del que no se habían enterado, era El. El planifica, El lleva la historia, El renueva la faz de la tierra.
Para vivir este gran compromiso de renovación, necesitamos, pues, tener el corazón abierto y preparado para lo nuevo. Lo nuevo es lo imprevisto, lo no conocido ni, tal vez, esperado o deseado. Es algo que irrumpe, porque la primera nota de nuestro compromiso de renovación es que no es nuestro, sino del Espíritu. Puede llegar de muchas maneras, más los que lo han encontrado en algún gran movimiento tienen recorrido un gran trecho del camino. Sea como sea, Él viene como el agua de mayo, y sabe hacer crecer a cada planta según su propia especie. A una lechuga no la trasformará en palmera; ni a un padre de familia lo va a hacer cura; ni a un jesuita, dominico. La venida del Espíritu llega a la raíz de nuestro bautismo, no a las ramas. Vivificando el bautismo, queda todo renovado.
A unos y a otros nos arraigará en nuestra propia vocación y carisma.