
China: un precedente significativo
Para comprender lo que está sucediendo hoy entre la Santa Sede y China conviene tener presente qué pasó entre la Santa Sede y Francia, la Francia revolucionaria, a finales del siglo XVIII.
La historia de la Iglesia es compleja. Pero para comprender lo que está sucediendo hoy entre la Santa Sede y China conviene tener presente qué pasó entre la Santa Sede y Francia, la Francia revolucionaria, a finales del siglo XVIII.
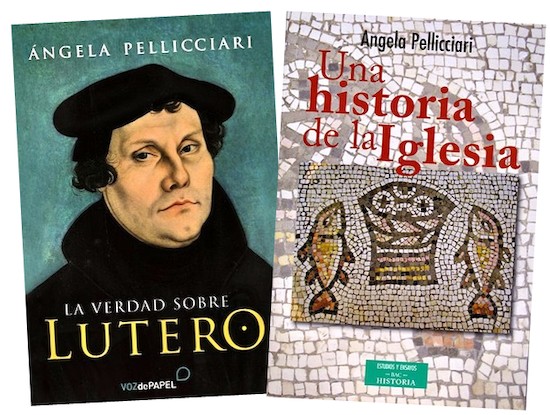
Angela Pellicciari es autora, entre otros libros, de La verdad sobre Lutero e Una historia de la Iglesia.
Don Margotti, el sacerdote historiador-periodista amigo de Pío IX que, con pasión por la verdad, por nuestra religión y por nuestra civilización, documenta punto por punto la violenta inmoralidad que se impuso en Italia en nombre del Risorgimento, sintetiza así los destrozos producidos por la Francia jacobina: cincuenta mil iglesias y capillas destruidas, demolidos doce mil monasterios, conventos y prioratos, saqueados e incendiados veinte mil palacios.
Las piedras no sufren, pero el trato reservado a hombres y mujeres en nombre de la libertad pasó como una apisonadora sobre el cuerpo y la vida de cientos de miles de personas, aplastando y aniquilando todo. Una tragedia. De las que te dejan sin respiración, atónita.
En esa situación, tras el momentáneo fin de la violencia anticatólica, Napoleón, antes de dar comienzo a un nuevo tipo de violencia para conquistar Europa, necesita que el pueblo francés esté unido bajo su mando. Necesita hacer las paces con la Francia católica. Necesita, por tanto, del Papa, a quien impone la firma de un concordato escandaloso. Es 1801 y Pío VII, a cambio de que se permita de nuevo el culto católico, a cambio de una cierta cantidad de dinero como simbólico resarcimiento por la confiscación de las propiedades eclesiásticas, acepta sustituir a todos los obispos, incluidos los que habían resistido heroicamente a la opresión jacobina afrontando concretísimos riesgos de muerte, persecución y cárcel (“Su Santidad sugerirá a los titulares de las sedes episcopales francesas que, con confianza, se espera de ellos, por la paz y la unidad, algún tipo de sacrificio, incluido el de la propia sede”, art. 3), y acepta que los nuevos obispos sean designados por el Primer Cónsul, a quien deben también prestar juramento de fidelidad (“Juro y prometo a Dios sobre los Santos Evangelios guardar obediencia y lealtad al gobierno establecido por la constitución de la República Francesa. Prometo también no consentir ni asistir a reuniones ni mantener relaciones directa o indirectamente contrarias al orden público; prometo que en cuanto sepa que en mi diócesis o en otro lugar se está conspirando contra el Estado, informaré al gobierno”, art. 6).

La consagración de Napoleón, de Jacques-Louis David (1807). Pío VII, sentado, asiste impotente al acto de soberbia de Bonaparte.
En 1804 se vuelve a las andadas. Pío VII es obligado a asistir a la farsa de autocoronación del emperador Napoleón. Dos años después se declara anulado su poder temporal, el Papa es encarcelado, Roma se transforma en una provincia francesa.
Obviamente, las intenciones del Papa Chiaramonti eran las mejores. Había que llevar un mínimo de paz a la Francia sacudida por el terror y había que defender a los católicos franceses permitiéndoles practicar libremente su fe. En nombre del mal menor, en nombre de la adhesión al principio de realismo, fueron aceptados no tanto grandes compromisos, como grandes injusticias.
Podemos preguntarnos si sirvió de algo.
Al respecto no estará de más recordar cómo a la indómita fuerza moral, a la fe de gigante y a la ausencia de cualquier compromiso con el comunismo que caracterizaron la obra de Karol Wojtyla, siguió la disolución, como nieve bajo el sol, del primer imperio comunista de la Historia, el de la Unión Soviética.
Publicado en La Nuova Bussola Quotidiana.
Traducción de Carmelo López-Arias.
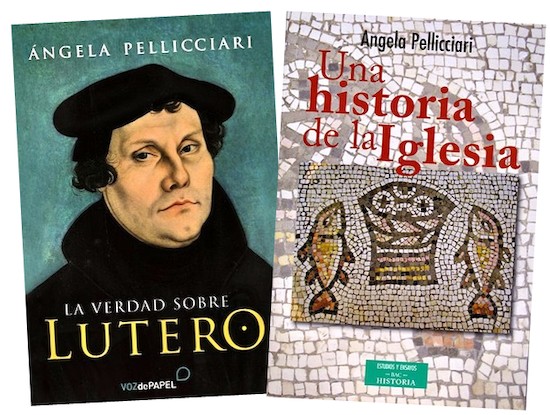
Angela Pellicciari es autora, entre otros libros, de La verdad sobre Lutero e Una historia de la Iglesia.
Don Margotti, el sacerdote historiador-periodista amigo de Pío IX que, con pasión por la verdad, por nuestra religión y por nuestra civilización, documenta punto por punto la violenta inmoralidad que se impuso en Italia en nombre del Risorgimento, sintetiza así los destrozos producidos por la Francia jacobina: cincuenta mil iglesias y capillas destruidas, demolidos doce mil monasterios, conventos y prioratos, saqueados e incendiados veinte mil palacios.
Las piedras no sufren, pero el trato reservado a hombres y mujeres en nombre de la libertad pasó como una apisonadora sobre el cuerpo y la vida de cientos de miles de personas, aplastando y aniquilando todo. Una tragedia. De las que te dejan sin respiración, atónita.
En esa situación, tras el momentáneo fin de la violencia anticatólica, Napoleón, antes de dar comienzo a un nuevo tipo de violencia para conquistar Europa, necesita que el pueblo francés esté unido bajo su mando. Necesita hacer las paces con la Francia católica. Necesita, por tanto, del Papa, a quien impone la firma de un concordato escandaloso. Es 1801 y Pío VII, a cambio de que se permita de nuevo el culto católico, a cambio de una cierta cantidad de dinero como simbólico resarcimiento por la confiscación de las propiedades eclesiásticas, acepta sustituir a todos los obispos, incluidos los que habían resistido heroicamente a la opresión jacobina afrontando concretísimos riesgos de muerte, persecución y cárcel (“Su Santidad sugerirá a los titulares de las sedes episcopales francesas que, con confianza, se espera de ellos, por la paz y la unidad, algún tipo de sacrificio, incluido el de la propia sede”, art. 3), y acepta que los nuevos obispos sean designados por el Primer Cónsul, a quien deben también prestar juramento de fidelidad (“Juro y prometo a Dios sobre los Santos Evangelios guardar obediencia y lealtad al gobierno establecido por la constitución de la República Francesa. Prometo también no consentir ni asistir a reuniones ni mantener relaciones directa o indirectamente contrarias al orden público; prometo que en cuanto sepa que en mi diócesis o en otro lugar se está conspirando contra el Estado, informaré al gobierno”, art. 6).

La consagración de Napoleón, de Jacques-Louis David (1807). Pío VII, sentado, asiste impotente al acto de soberbia de Bonaparte.
En 1804 se vuelve a las andadas. Pío VII es obligado a asistir a la farsa de autocoronación del emperador Napoleón. Dos años después se declara anulado su poder temporal, el Papa es encarcelado, Roma se transforma en una provincia francesa.
Obviamente, las intenciones del Papa Chiaramonti eran las mejores. Había que llevar un mínimo de paz a la Francia sacudida por el terror y había que defender a los católicos franceses permitiéndoles practicar libremente su fe. En nombre del mal menor, en nombre de la adhesión al principio de realismo, fueron aceptados no tanto grandes compromisos, como grandes injusticias.
Podemos preguntarnos si sirvió de algo.
Al respecto no estará de más recordar cómo a la indómita fuerza moral, a la fe de gigante y a la ausencia de cualquier compromiso con el comunismo que caracterizaron la obra de Karol Wojtyla, siguió la disolución, como nieve bajo el sol, del primer imperio comunista de la Historia, el de la Unión Soviética.
Publicado en La Nuova Bussola Quotidiana.
Traducción de Carmelo López-Arias.
Comentarios
Otros artículos del autor
- Las consecuencias de un nombramiento de Meloni
- ¿Por qué Pío IX convocó un Concilio para proclamar lo que todos sabían?
- El Gran Oriente de Francia entra en liza
- Aquel 11 de septiembre bajo las murallas de Viena
- Un libro desmonta la leyenda negra de los conquistadores
- La Iglesia alemana retoma el sueño de Lutero
- El final de los Estados Pontificios: ciento cincuenta años de mentiras
- Cuando le pones al culto una mordaza
- Ese odio sin razón contra San Junípero Serra
- De nuevo la leyenda negra sobre los Conquistadores































