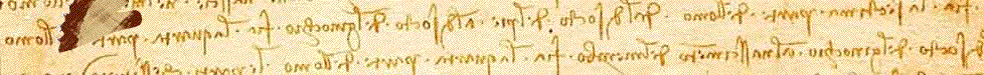Los Tudor, la dinastía regicida
por En cuerpo y alma
A los ingleses, les fascina. Es su dinastía favorita, están enamorados de ella, ¡quién si no los Tudor!
En realidad, es una dinastía muy breve. Apenas reina 118 años, los que van desde que en 1485 Enrique VII, el primer Tudor, alcanza por las armas un trono que arrebata a la Casa de York, hasta que en 1603 la muerte sin descendencia de Isabel I, la última Tudor, abre paso a una nueva dinastía, la de los Estuardo. Y únicamente da a los ingleses cinco reyes, una cifra que en su exigüedad todavía es engañosa, pues esos cinco reyes sólo abarcan, en realidad, tres generaciones reales: la primera, la de Enrique VII, el fundador de la dinastía; la segunda, la de Enrique VIII el Uxoricida; y la tercera, la de los hijos de éste, por el orden en que reinaron, Eduardo VI, María I e Isabel I, una generación en la que incluso podríamos incluir un cuarto personaje, Jane Grey, Juana Grey, la llamada “reina de los nueve días” cuyo reinado habría que “incrustar” entre el de Eduardo VI y el de María I.
Pues bien, si algo caracteriza a esta dinastía con la que da comienzo el esplendor inglés, es, como vamos a ver, el carácter regicida de sus miembros, algo muy reseñable y llamativo con sólo compararlo con la monarquía hispana, donde para encontrar a un rey regicida, un rey que haya matado a otro rey, hemos de remontarnos nada menos que 650 años, hasta ese malhadado 1369 en que Enrique II asesina a su medio hermano Pedro I.
Un breve repaso a los hechos avala la afirmación. Y lo vamos a comprobar.
Para alcanzar el trono, Enrique VII, el primer Tudor, con un derecho a la corona más que dubitable y cogido por los pelos, ha de desembarcar en Inglaterra desde Francia y derrotar al rey titular de Inglaterra, Ricardo III, de la casa de York, quien a su vez, para reinar, dentro de ese espíritu regicida que caracteriza en estos años a la realeza británica, había hecho asesinar a sus dos sobrinos, el rey Eduardo V, de doce años de edad, y su hermano Ricardo, de nueve. Pues bien, no contento con matar a su predecesor en el campo de batalla de Bosworth (1483), lo que al fin y al cabo forma parte de las leyes de la guerra, Enrique VII, el primer Tudor, con esa crueldad que va a caracterizar hasta el último momento a la dinastía que funda, exhibirá luego el cuerpo desnudo de aquél al que ha despojado de la corona y de la vida y lo mandará ahorcar después de muerto, que hace falta tener mal gusto.
El sucesor, su hijo Enrique, más conocido como Enrique VIII el Uxoricida, el mismo que rompe con Roma (aunque sin reformar el dogma, es decir, sin adoptar la reforma protestante, esto es importante señalarlo), es uno de los reyes que más cabezas coronadas se ha cobrado durante su reinado, aunque en este caso se trate “sólo” de reinas. El Uxoricida mandará decapitar a dos de sus esposas, la segunda, Ana Bolena, -que incluso le había brindado un descendiente, Isabel-, y la quinta, Catalina Howard, amén de dejar morir ingnominiosamente a otra, la primera de las seis con las que casa, Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos, que le había dado hasta seis hijos, aunque sólo uno, María, no se malograra a tempranísima edad.
El sucesor de Enrique, su hijo Eduardo VI, hijo de su tercera esposa Juana Seymour, la cual morirá días después del parto, es el único Tudor que no practica el regicidio, algo a lo que coadyuvará, sin duda, su corto reinado de seis años, pues tras optar, -éste sí, no como su padre- por una versión bastante estricta de protestantismo, ni las tensiones todavía existentes en Inglaterra entre protestantes y católicos, ni la condición católica de su hermana María, ni esa propensión tan Tudor al regicidio, permiten descartar completamente que su reinado, de haber durado algo más, no hubiera acabado con la cabeza de algún rey, o más bien de alguna reina, en el cadalso de la Torre de Londres.
La sucesora de Eduardo, su medio hermana María I, conocida entre los ingleses como “María la Sanguinaria”, -un título injusto no por no merecerlo, sino por no merecerlo más que sus compañeros de dinastía-, también compartirá con su padre, con su abuelo (y con su hermana después) el honorable título de “regicida”, al hacer decapitar a esa pobre desgraciada que fue su breve predecesora en el trono, Juana Grey, de dieciséis años de edad.
Juana, sobrina de Eduardo (y por ende de María, y también de Isabel), a la que ni siquiera todos los historiadores reconocen su condición de reina –es, de hecho, el único Tudor no enterrado en la Abadía de Westminster-, fue una reina “ocasional” que apenas se sentará nueve días en el trono, que son los que tarda su tía María en llegar a Londres desde Kenninghall, en el condado de Norfolk, cuando su medio hermano Eduardo, en 1553, muere de tuberculosis a la temprana edad de quince años. Y lo es por mor de un testamento envenenado, el de Eduardo VI, que la convierte en su sucesora de manera insensata y caprichosa, al solo objeto de dificultar el acceso al trono de su católica hermana María, siendo así que ni los títulos ni los apoyos de Juana permitían presagiar otra cosa que lo que realmente terminará ocurriendo, su rápido destronamiento y su paso por el cadalso tras una breve estancia a gastos pagados en la Torre de Londres. Por cierto que otra que no se priva durante el reinado de María de la estancia en régimen de pensión completa en la Torre de Londres es su medio hermana Isabel, hija de Ana Bolena, de quien María, sin embargo, se apiadará al final, ahorrándole la desagradable visita al verdugo de la Torre.
Paradojas de la historia, la cabeza que salva Isabel por la compasión de su medio hermana María terminará costándole la suya a otra reina, en este caso María Estuardo, reina de los escoceses, pues quizás para no dejar de cumplir con la arraigada tradición familiar, una vez que Isabel, la autodenominada “Reina Virgen”, se sienta en el trono de Inglaterra tras suceder a su hermana María, mandará detener a su prima escocesa y decapitarla.
María de Escocia era la reina católica de unos escoceses que se habían acogido entusiásticamente a la reforma protestante de John Knox, pero la muerte de su segundo marido, el cruel e inestable Enrique Estuardo, de la que ella misma es acusada (sin que esté probada su culpabilidad), le obliga a abandonar precipitadamente un reino en el que su condición católica no la hace muy popular, con la intención de refugiarse en Francia, de la que había sido reina antes por su primer matrimonio con el francés Francisco II, prematuramente fallecido. Algo que no conseguirá por capturarla en el camino su prima Isabel, que la manda decapitar tras tenerla dieciocho años encerrada.
La falta de descendencia en Inglaterra de la Reina “Virgen” por alguna malformación congénita (que no por falta de hombres en su lecho dispuestos a resolver “el problema de la sucesión”), convertía a María de los escoceses en la sucesora natural de Isabel, aunque al final, y por mor de esa irrefrenable querencia tudor al regicidio, su prima la dejara sin cabeza en la que poder pasear la corona, cosa que hará el 8 de febrero de 1587.
Y así, a la desaparición de la “virgen” Isabel, (en realidad más estéril que virgen), y con ella la de los Tudor, un rápido balance de la dinastía nos permite comprobar que, efectivamente, el reinado de sus cinco titulares durante escasos 118 años había pasado por la muerte violenta y provocada, cuando no injusta, de nada menos que un rey, dos reinas titulares y tres reinas consortes. Seis cabezas coronadas sin cuyo sacrificio no habría sido posible el siglo de reinado de una dinastía cuya principal característica será, convengamos, esa irresistible tentación que para ellos representaba el regicidio, tentación a la que terminarán sucumbiendo la totalidad de sus componentes, en realidad todos menos uno, y alguno de ellos varias veces.
Que hagan Vds. mucho bien y que no reciban menos.
©L.A.
Si desea ponerse en contacto con el autor, puede hacerlo en encuerpoyalma@movistar.es. En Twitter @LuisAntequeraB