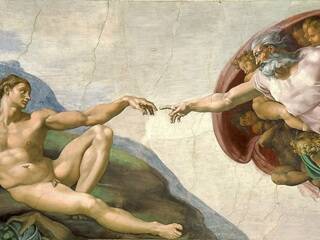De la caverna al Patriarcado de Constantinopla.
por Cerca de ti
San Juan Crisóstomo
De la caverna al Patriarcado de Constantinopla
Juan Crisóstomo nació hacia el año 349. Su vida atravesó toda suerte de peripecias, todas las que pueden comprenderse en la travesía que dista de la vida de un místico troglodita a la de un Patriarca de Constantinopla, del que busca la perfección de la virtud personal al santo atrapado en medio de enredadas intrigas palaciegas, venganzas personales y conjuras políticas.

Es uno de los más importantes Padres Orientales junto a san Atanasio, san Basilio Magno y san Gregorio Nacianceno, todos santos del siglo IV. La memoria litúrgica de san Juan Crisóstomo se celebra el 13 de setiembre. Es el patrono de los oradores cristianos. Juan XXIII lo proclamó patrono del Concilio Vaticano II. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Pedro, en Roma. Juan Pablo II entregó al patriarca de Constantinopla una parte importante de sus reliquias.
Conocida con su fonética turca, Antakya alcanza apenas los 150.000 habitantes. Se encuentra al sur de Turquía, a unos pocos kilómetros del mar Mediterráneo y de la convulsionada Siria, y ese nombre, con toda seguridad, no produce en nosotros el efecto que sí provocaba en los tiempos en que nació y vivió Juan Crisóstomo. Antioquía de Siria, una de las grandes ciudades del Imperio Romano de Oriente y una de las capitales de la fe de entonces, junto a Constantinopla y Alejandría. Bernabé, Pablo y Pedro predicaron allí, y los nazarenos, o galileos, recibieron en esta ciudad, en el año 42, por vez primera, el nombre de cristianos.
En el siglo IV, la ciudad imperial, amurallada y recostada en las faldas del monte Silpio, flanqueada por las aguas del río Orontes, resplandecía con la abundancia del oro y el mármol presentes en sus modernos edificios, la visita de los emperadores, la vida tumultuosa y trepidante de su medio millón de habitantes, la celebración de agitados concilios -casi treinta-, el tráfico comercial, y una historia a sus espaldas de casi setecientos años, que se remontaba al imperio seléucida. Por tanto, la floreciente cultura y la lengua y la vida eclesial de esta urbe cosmopolita hunden sus raíces en rico patrimonio helenístico.
Antusa, la madre de Juan, no volvió a casarse. Era una mujer joven, hermosa y católica, como lo era la mitad de la población, cuando murió el general de caballería, Secundo, su marido, pagano. Resuelta a darle la mejor educación a su hijo, supo desenvolverse con coraje e inteligencia en la administración favorable de sus bienes, y puso por maestro de su hijo al mayor orador de la época, Libanio, de quien alcanzó a ser su alumno más brillante, inigualable, el más famoso de la antigüedad griega tardía, el que sería llamado por el apelativo -al cabo de un tiempo nada más-, de “crisóstomo”, es decir, “boca de oro”. Las escuelas de retórica atraían por entonces a los jóvenes más brillantes, como sucedía a la sazón con el joven Agustín de Tagaste, quien soñaba con ser un gran orador en los tribunales de la gran Cartago, a cuya escuela de retórica se dirigió para cursar sus estudios de oratoria. Del mismo modo, el futuro de Juan se había decidido a favor de los tribunales y las querellas y las contiendas de los foros antioquenos.
En el año 362 el emperador Flavius Claudius Julianus visitó la ciudad y se encontró con su amigo Libanio. Se trataba de un emperador particular, que cultivaba la filosofía, que se rodeaba en su corte de filósofos, que vestía con sencillez y austeridad, y que, contrariamente al espíritu de la época, buscaba restaurar la religión pagana, que, en realidad, carecía ya de toda fuerza espiritual desde hacía mucho tiempo. Desde Constantino, sus predecesores en el trono se habían inclinado hacia la fe cristiana, ya fuera por motivos religiosos como por interés y olfato político. La notable expansión del cristianismo proporcionaba al imperio un factor de unidad cultural y social que no podía buscarse artificial y anacrónicamente en la religión pagana de los antepasados. Ya no eran tiempos propicios para Zeus y los habitantes del Olimpo. Sin embargo, el emperador, que será conocido como Juliano el Apóstata, buscó postreramente retornar al pasado politeísta romano.
Al año siguiente el joven emperador de 31 años moría valerosamente batallando contra los persas, acontecimiento que fue leído como un signo del cielo, como la hora de la fe y del cristianismo, como el tiempo señalado en que debía abrazarse la verdadera filosofía, ésa que conducía a la verdad, aquélla que se propalaba desde las comunidades cristianas. Las conversiones proliferaban como la peste, y la gente abrazaba la fe como por instinto. Un tiempo espiritual declinaba definitivamente, y en esa caída se precipitaba de modo imperceptible o manifiesto toda la grandeza del Imperio, en cuyos resquicios se filtraba, indefectiblemente, la barbarie que lo circundaba y que se había introducido en el seno mismo del ejército, en el que se hallaban enrolados tantos y tantos bárbaros que sentían ajena las causas de Roma, y que no desearán tomar las armas para defender sus fronteras, para pelear contra los de su sangre.
Esos aires renovados soplaron también sobre la vida de Juan, quien de la noche a la mañana abandonó a Libanio y se puso bajo la sombra de otra poderosa influencia, la del amado y humilde y venerado Melecio, el obispo de Antioquía, aquél que mereció del santo estas palabras: “Su cara era una predicación”. El obispo bautizó a Juan y confió su formación al erudito y exegeta Diodoro de Tarso quien lo introdujo en el estudio de las Sagradas Escrituras siguiendo el método cultivado en la famosa escuela teológica de Antioquía. La búsqueda de Dios se fue ahondando cada vez más, hasta que Juan se resolvió por la vida eremítica que encontró en el cercano monte Silpio, vida que había ensayado previamente en su propia casa materna, transformando su dormitorio en una celda austera y severa, sin muebles, sin visitas, sin distracciones, comiendo un único plato de legumbres hervidas, reduciendo las horas de sueño, perseverando en el estudio, la oración y la penitencia.
Los cuatro años de Juan Crisóstomo entre los monjes de un convento en el monte Silpio dieron lugar a una nueva experiencia, esta vez en una caverna que cobijó al anacoreta extremo que se abismaba en la contemplación y meditación de los evangelios y las cartas de Pablo, bajo la guía de un “anciano”, dos años cuyos rigores fueron mutando la figura del solitario del desierto en un espectro de piel y huesos cuyas piernas ahora tiesas forzaban al asceta a emprender el regreso a su ciudad. Pero, en realidad, la parálisis era el signo de un acontecimiento fundamental en la vida de Juan Crisóstomo, “el giro decisivo de la historia de su vocación […]. La intimidad con la palabra de Dios, cultivada durante los años de la vida eremítica, había madurado en él la urgencia irresistible de predicar el Evangelio, de dar a los demás lo que él había recibido en los años de meditación” (Benedicto XVI). “Regresó del desierto con una independencia y un desapego absoluto hacia las cosas visibles y con un amor infinito hacia Dios y a sus hermanos los hombres” (Virgil Gheorghiu).
Dos años después de su regreso a Antioquía Juan fue ordenado diácono en el 381, y durante los próximos cinco años, además de erigirse en celebérrimo predicador de las iglesias de su ciudad, a Juan le fue asignada la dirección de los servicios de caridad de la iglesia antioquena, que debía atender a 10.000 pobres, cuidar a los expósitos, ofrecer asilo en las iglesias a los perseguidos, velar por los prisioneros, ocuparse de los albergues y hospitales fundados por la iglesia. “Así fue apareciendo poco a poco, junto con la construcción de iglesias, el verdadero rostro de la ciudad cristiana” (Joseph Lortz). En el 386 Juan Crisóstomo fue ordenado sacerdote: “Veo aquí, ahora, en esta gran ciudad, a este pueblo tan numeroso, a esta asombrosa multitud que dirige sus ávidas miradas hacia mi pequeñez, como si algo notable debiese salir de mi boca”, decía en su homilía de ordenación.
El año siguiente, “el año heroico”, el año de “la rebelión de las estatuas” fue durísimo para la ciudad y para Juan Crisóstomo. La creación de un nuevo impuesto establecido por el emperador Teodosio el Grande, destinado a distribuir cinco monedas de oro a cada soldado –en realidad se trataba de un pago cuyo objeto era impedir la sublevación de los bárbaros, que eran mayoría y dominaban el ejército imperial-, desató una manifestación de antioquenos que la emprendieron derribando las puertas del palacio del gobernador y destrozando las estatuas del emperador y su familia, lo cual dejó en vilo a la ciudad que temió angustiosamente una cruel represalia de Teodosio. Las homilías del santo, llamando a la conversión y la penitencia, se hicieron famosas.
Un día común y corriente del año 397, el procurador imperial en Antioquía, Asterio, propuso un encuentro a Juan Crisóstomo por motivos personales. Cuando éste subió a su carruaje, y se hallaban ya en camino, Asterio comunicó al padre Juan, que no cabía en su estupor, que el emperador Arcadio, con la aprobación del clero, lo había designado como Patriarca de la sede imperial, entonces vacante. Ante las sospechas de que el pueblo de Antioquía podía resistir semejante determinación que habría de sustraerles a su venerado sacerdote, y que el mismo Juan rechazaría tal elección, el procurador había recibido órdenes de actuar con la mayor de las discreciones y despachar el encargo cuanto antes para Constantinopla. “A la luz de nuestra cultura y nuestros usos contemporáneos, occidentales, la aceptación del episcopado por parte de Juan tuvo ribetes que podrían ser calificados ‘de sainete’” (Carlos Manuel de Céspedes). No cabe la menor duda.
Murallas de Constantinopla reconstruidas en computadora

Con pasmo y admiración la corte bizantina, que había recibido con toda pompa al renombrado sacerdote devenido en obispo, y al pequeño obispo devenido en Patriarca de Constantinopla, observó cómo aquel reducido, bajo, macilento y enjuto prelado, ni bien llegado a su sede, comenzó a deshacerse, como tantas veces en su vida lo había hecho, de los vasos de plata, los tapices, los canapés, los candelabros, las bañeras de mármol, los espejos, los cuadros, las columnas, la cama de seda y exótica madera… ¡Lo vendió todo! ¿Y cómo haría las recepciones, cómo recibiría a los diplomáticos, y a los dignatarios de la corte? Pero eso era sólo el comienzo. Juan decidió prescindir de los criados, y de los cocineros, y de los cubiertos… Toda la vida había comido un plato de legumbres hervidas. Con lo obtenido por las ventas construyó un hospital para pobres, un asilo para los peregrinos y extranjeros de paso… Y luego siguieron el comedor, las sillas, las mesas, los aparadores, el mobiliario todo… Un gran palacio por fuera, y una celda de anacoreta por dentro. Allí la caverna se hallaba en el centro del imperio. El nuevo Patriarca no era lo que se esperaba. Desconcertante.
Pero Juan Crisóstomo no viviría en un refugio. Se vería en el ojo de la tormenta. Y la enfrentaría hasta el final, pues este cuerpo en apariencia exangüe escondía la fuerza notable, indoblegable, de los santos. Enfrentaría las intrigas de la corte que tenían su centro en Eudoxia, la bella, astuta, intrigante, la infiel esposa del emperador. Ella deseaba la perdición del Patriarca que había dado asilo al hombre más repudiado del imperio, pues a todos había humillado el antiguo esclavo y eunuco Eutropio, poderoso mandamás del imperio. Las cortesanas no le perdonaban las correcciones morales que habían debido soportar en sus sermones. Cierto poder eclesiástico reclamaba su cabeza. Es que Juan Crisóstomo, que había recibido denuncias gravísimas de corrupción, de compras y ventas de episcopados, resolvió no callar, resolvió iniciar una investigación, y resolvió destituir a todos los obispos indignos. Y no eran pocos. El Patriarca debía caer. Y cayó. Sucedió en el año 407.

En la foto podemos observar la famosa basílica de Santa Sofía, en Estambul, Turquía, símbolo de la arquitectura bizantina. Como catedral patriarcal de Constantinopla, fue la sede que ocupó Juan Crisóstomo al ser elegido obispo de la capital del Imperio Romano de Oriente en el año 397. En realidad, éste que conocemos, es el tercer edificio. Juan ocupó el primero, la “Iglesia Grande”, cuya construcción se remonta al año 360 y su destrucción al año 404, cuando las llamas se precipitaron sobre la basílica, en medio de los disturbios que enfrentaron a los cristianos y a la soldadesca enviada a asaltar la catedral y a sacar como fuera al obispo, en las dramáticas horas que siguieron al arresto de Juan Crisóstomo, inicio de su segundo y definitivo exilio.
“Además, donde yo esté estarán también ustedes, donde estén ustedes estaré también yo: formamos todos un solo cuerpo, y el cuerpo no puede separarse de la cabeza, ni la cabeza del cuerpo. Aunque estemos separados en cuanto al lugar, permanecemos unidos por la caridad, y ni la misma muerte será capaz de desunirnos. Porque, aunque muera mi cuerpo, mi espíritu vivirá y no echará en olvido a su pueblo”, había dicho a sus fieles. “Ustedes son mis conciudadanos, mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis miembros, mi cuerpo, mi luz, una luz más agradable que esta luz material. Porque, para mí, ninguna luz es mejor que la de vuestra caridad. La luz material me es útil en la vida presente, pero vuestra caridad es la que va preparando mi corona para el futuro”. La comunidad cristiana amaba a Juan, particularmente los pobres. Pero en estos doce años en Constantinopla el obispo había estado permanentemente en la mira del poder político, religioso y social. Son muy intrincadas las intrigas como para ser registradas aquí. Juan había conocido un primer y efímero exilio. Su salida de la ciudad fue seguida por un terremoto, que al parecer fue interpretado por la corte como una reconvención del cielo. Entonces hubo que pedirle al obispo que regresara de inmediato para que se calmara la tierra. Pero la conspiración para desembarazarse del patriarca era incesante.
Los conjurados tenían sus motivos para deshacerse de Juan Crisóstomo y unir fuerzas. Ciertos sectores de la aristocracia y los ricos no ocultaban su resentimiento por las enseñanzas y amonestaciones morales de que eran objeto desde el púlpito: “La Sagrada Escritura nos dice: no se roba únicamente quitando los bienes ajenos, se roba no distribuyendo lo que se posee”; “Muchos me acusan de atacar continuamente a los ricos, pero es debido a que estos atacan continuamente a los pobres”. Palabras como éstas no le granjearon amigos en el poder. Hay quienes dicen que al gran santo le faltaba diplomacia y tacto.
Su fidelidad al Señor y amor a la Iglesia lo enemistó con poderosos eclesiásticos. El santo no titubeó en destituir obispos indignos, en defender a perseguidos falsamente acusados, en dar asilo a personajes impopulares y justamente odiados, como Eutropio, el amo del Imperio caído en desgracia. No titubeó en llamar “Jezabel” a la emperatriz, y acusarla de buscar la cabeza de Juan, es decir, de andar buscando su propia muerte, lo que era completamente cierto. Juan Crisóstomo decía lo que nadie se atrevía. Un concilio ilegítimo lo destituyó, pero nadie se atrevió a comunicárselo, y Juan continuó como pastor. Fueron contratados hasta sicarios para asesinarlo, pero no lo consiguieron. La gente lo protegía y custodiaba. Juan recurrió al Papa Inocencio, y éste buscó por todos los medios rehabilitarlo y defenderlo de la infamia, de lo cual el santo ni siquiera llegó a enterarse, pues era llevado de un lado a otro, en medio de mil penurias, en un exilio que procuraba perderlo para siempre. Cuando hubo llegado ese momento postrero, el santo moribundo alcanzó a entrar a una iglesia, se echó en el piso, pidió la comunión, y según refiere su biógrafo Paladio, dijo sus últimas palabras: “Gloria a Dios por todo”.
San Juan Crisóstomo “comprendió que no basta con dar limosna o ayudar a los pobres de vez en cuando, sino que es necesario crear una nueva estructura, un nuevo modelo de sociedad; un modelo basado en la perspectiva del Nuevo Testamento”, por lo cual el santo “se convierte en uno de los grandes padres de la doctrina social de la Iglesia” (Benedicto XVI). Rompiendo con la idea de la polis griega, según la cual la ciudad está por encima del individuo, Juan Crisóstomo preconizó la primacía de cada cristiano, incluso pobre o esclavo, según lo cual la ciudad es una fraternidad de hermanos con iguales derechos, en la que no cabe la exclusión de vastos sectores de la población, como sucede en la concepción de la polis griega. En cuanto a los cristianos, la verdadera patria está en los cielos.
|
Frases de san Juan Crisóstomo
|