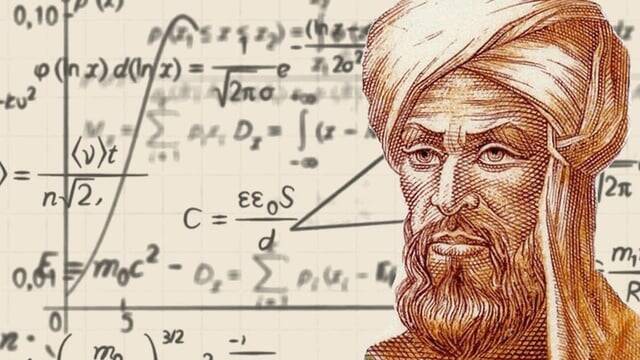Haití, el dedo en la llaga
por Rubén Tejedor
Ha pasado poco más de un año desde el devastador terremoto que puso de manifiesto ante el mundo la miseria de Haití. Cierto es que las consecuencias del seísmo fueron ingentes (más de trescientos mil muertos, según la última cifra de los Organismos internacionales) pero la demoníaca situación haitiana era un hecho incontestable muchos años atrás. El mundo cerraba los ojos a la pobreza haitiana. No supo reconocer que, también en Haití, el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo, éste se estaba desangrando.
La Tierra retembló estremecida, como afirma el Salmo. Cuando en aquel país de la isla caribeña todo se vino abajo, de repente, sin avisar, se levantó el telón de la realidad que el mundo no quería ver. Y lo que apareció fue muy duro. Tan duro, tan difícil de soportar, que lo primero que hicimos fue echarle la culpa a Dios. “¿Dónde está Dios?” gritaban algunos. “¿Por qué permite esto?” vociferaban otros. “¿Es que acaso no le importa a Aquel que, supuestamente es Amor, lo que les pase a los más pobres?” se interrogaban otros.

Al abrirse la Tierra, se abrió también el Infierno. Y no vimos a Satanás (Ángel caído al que, por cierto, está consagrado Haití desde finales del S. XVIII) sino que vimos sus obras. Vimos la muerte, la destrucción, la miseria más absoluta. Es cierto que vimos, entre tanta oscuridad, la luz que brotaba de miles de personas de buena voluntad que corrieron a sostener el aliento de aquel pobre país que se desangraba tras décadas de pasividad occidental. Se abrió la Tierra, y al caer el muro de la vergüenza que nos permitía no ver el dolor de los pobres de Haití -nuestra propia conciencia- se pusieron de manifiesto nuestras obras. O mejor, nuestra inoperancia. La isla se rompió y al mundo se le rompió el alma. Pero se nos rompió tarde. Durante muchos años no quisimos saber de los pobres. La muerte estaba en Haití antes del 12 de enero de 2010. La más inhumana de las miserias paseaba por las vidas de los haitianos desde mucho antes de aquella terrorífica fecha. El horror de saberse olvidados por los caínes en los que nos hemos convertido golpeaba la conciencia de esos pobres entre los pobres que, bajo el sol caribeño, malvivían mucho antes de que la Tierra retemblara estremecida.
Pero a nosotros, levantado el telón, sólo se nos ocurrió la genial idea de echarle la culpa a Dios: “¿Dónde estaba?” nos apresuramos a preguntar; sin pararnos a pensar en que aquella mujer haitiana, madre de seis hijos hambrienta, violada y golpeada casi a diario mucho antes de que la Tierra se resquebrajara nos miraba a los ojos preguntando: “y tú ¿dónde estabas?”.

Haití se ha convertido para el mundo, especialmente para el Occidente del berrinche de la crisis, en un dedo acusador que nos señala y nos pregunta: “¿dónde estabas?” “¿qué hiciste para ayudar?” “¿por qué durante tanto tiempo guardaste silencio?”. Sí. Un dedo que nos apunta directamente a la cartera pero, sobre todo, al corazón y a la conciencia. Haití, en efecto, se ha convertido en un dedo que, además, se nos introduce en la llaga que más nos duele: aquella que deja al descubierto la vergüenza de nuestra conciencia manchada por la inacción durante tanto tiempo ante el sufrimiento de los más pobres entre los pobres.