
Un mundo sin verdad y sin belleza

El siglo XX conoció un auge de la literatura de las distopías, las representaciones ficticias de sociedades futuras de características negativas causantes de la alienación humana. Una de las obras más conocidas es Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Esta novela se publicó hace 90 años, y sigue siendo tan perturbadora como entonces. Es también un ejemplo de pesimismo antropológico, de un determinismo inexorable con muy pocas esperanzas. Pocos años después de la aparición del libro, Huxley quiso encontrar una vía de escape en el misticismo de las filosofías orientales, pero su pesimismo no cambió. Aseguró que el mundo debería elegir entre dos totalitarismos: el comunismo, tal y como había triunfado en China y la URSS, y el totalitarismo blando representado por un gobierno global, que aboliría el crimen y las enfermedades, y prometería riqueza y prosperidad para todos. Sería posible gracias a la tecnología y la estandarización de los modos de producción. Por eso la referencia omnipresente en Un mundo feliz es Henry Ford, empresario de éxito cuyas fábricas se instalaron en los más diversos países, incluida la Rusia de Stalin. De hecho, la novela está ambientada en el año 632 de la era de Ford.
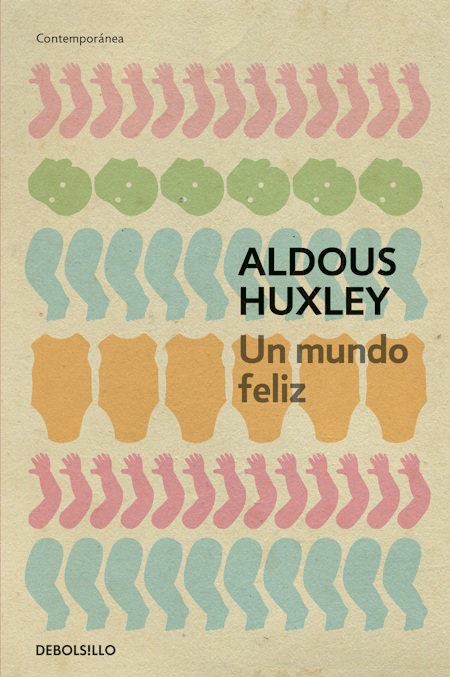
Lo que más llama la atención del lector es la producción artificial de seres humanos hasta el extremo de que los nacimientos prácticamente han desaparecido. Una producción de laboratorio es un instrumento útil para controlar la demografía, que se ha estabilizado con 2.000 millones de habitantes en el planeta. La relación entre sexualidad y procreación ha sido suprimida por completo, y el sexo es una actividad recreativa que los niños conocen desde muy pequeños. La sociedad imaginada por Huxley desconoce los roles de padre y madre, así como la familia, pero menos todavía los vínculos establecidos por el amor. Son individuos sin raíces. Con todo, el gobierno mundial quiere combatir la soledad y el dolor. La soledad para la creatividad y la meditación no debe existir, pues los individuos podrían cuestionar el orden existente, y el dolor se palía con una placentera droga llamada soma, capaz de suprimir todas las emociones negativas.
La palabra preferida del gobierno es "estabilidad", pues garantizaría una felicidad universal, aunque sea a costa de tener esclavos que aman sus propias cadenas. Quedan solo como personas libres los salvajes, que viven recluidos en reservas. Uno de ellos, John, viaja al Londres del nuevo mundo y esconde entre sus pertenencias un tesoro: un deteriorado libro con las obras completas de Shakespeare. Sin embargo, los libros están prohibidos y se ha enseñado a los niños a detestarlos, al igual que el arte y la historia. Se considera que son cosas antiguas e innecesarias en el nuevo mundo. Tan innecesarias como el amor de John por Lenina Crowne, la joven que le ha traído a Londres, y que solo quiere de él una relación esporádica, algo que horroriza al salvaje.
Al igual que en otras distopías, la religión no tiene razón de existir en el nuevo mundo. Uno de los gobernantes dice a John que él sí cree en un dios, pero no en el Dios de la antigua religión. Solo es válido el dios de lo nuevo. El Gobierno ha convertido el soma en el nuevo cristianismo, pero sin lágrimas, y ha decretado que solo exista una manera de ser feliz. Precisamente John se rebelará porque aspira a tener la libertad de ser feliz de otra manera, en la que la belleza y la verdad no estén proscritas. Quien las proscribe termina proscribiendo toda trascendencia.
Publicado en Alfa y Omega.
Otros artículos del autor
- Por el camino de la lucidez
- Para conocer a Chesterton
- El alma católica de España
- Joseph Roth: una vida sin hogar
- La derrota del conocimiento
- Gustave Thibon: mucho más que un filósofo cristiano
- Descubriendo a Ramón Llull
- Un retrato de Gilbert Keith Chesterton
- El generoso obispo de «Los miserables» va camino de los altares
- La espiritualidad que cautivó a Juan Pablo II































