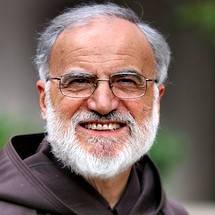Oriente y Occidente frente al misterio de la salvación
Dejemos que los hermanos ortodoxos disciernan si esta corriente de gracia está destinada sólo para nosotros, Iglesias de Occidente y nacidas de ellas, o si un nuevo Pentecostés es lo que incluso el Oriente cristiano, por otra razón, necesita
Quinta predicación de cuaresma del padre Cantalamessa en presencia del Papa
Con esta meditación concluimos nuestra vuelta de reconocimiento por la fe común de Oriente y Occidente, y la concluimos con lo que nos afecta más directamente, el problema de la salvación: es decir, como los ortodoxos y el mundo latino han comprendido el contenido de la salvación cristiana.
Es, probablemente, el campo en el cuál es más necesario, para nosotros latinos, dirigir la mirada a Oriente, para enriquecernos y en parte corregir nuestra manera difusa de concebir la redención realizada por Cristo. Tenemos la suerte de hacerlo en esta capilla donde la obra de Cristo y el misterio de la salvación ha sido representada por el arte del padre Rupnik, según la concepción que ha tenido de ello la Iglesia de Oriente y la iconografía bizantina.
Partimos de una conocida presentación de la distinta forma de entender la salvación entre Oriente y Occidente que se lee en el Dictionnaire de Spiritualité y que sintetiza la opinión dominante en los ambientes teológicos:
“El fin de la vida para los cristianos griegos es la divinización, el de los cristianos de Occidente es la santidad […]. El Verbo se ha hecho carne, según los griegos, para devolver al hombre la semejanza perdida con Dios en Adán y divinizarlo. Según los latinos, Él se ha hecho hombre para redimir a la humanidad […] y para pagar la deuda que se debe a la justicia de Dios”i.
Trataremos de ver donde se funda esta visión distinta y qué hay de verdad en la forma en la que se presenta.
1.Los dos elementos de la salvación en la Escritura
Ya en las profecías del Antiguo Testamento que anuncian “la nueva y eterna alianza” se nota la presencia de dos elementos fundamentales: uno negativo que consiste en la eliminación del pecado y del mal en general, y uno positivo que consiste en el regalo de un corazón nuevo y de un espíritu nuevo; en otras palabras, en el destruir las obras del hombre y en el reedificar, o restaurar, en él la obra de Dios. Un texto claro, en este sentido, es el siguiente de Ezequiel:
“Os rociaré con agua pura, y quedaréis purificados. Os purificaré de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo: os arrancaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que sigáis mis preceptos, y que observéis y practiquéis mis leyes. Habitareis en la tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis mi Pueblo y yo seré vuestro Dios” (Ez 36, 25-27).
Hay algo que Dios vendrá a quitar al hombre: la iniquidad, el corazón de piedra, y algo que vendrá a dar al hombre: un corazón nuevo, un espíritu nuevo. En el Nuevo Testamento estos dos componentes son evidentes. Desde el inicio del Evangelio, Juan Bautista presenta a Jesús como “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” pero también como “el que bautiza en el Espíritu Santo” (Jn 1, 29, 33). En los sinópticos prevalece el aspecto de la redención del pecado. En ellos, Jesús se aplica, en más de una ocasión, la suerte del Siervo de Yahvé que toma sobre sí mismo y expía los pecados del pueblo (cfr. Is 52, 13 - 53,9); en la institución de la Eucaristía, Él habla de su sangre derramada “por la remisión de los pecados” (Mt 26,28).
Este aspecto también está presente en Juan, unido, precisamente, al tema del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su Primer Carta, Jesús es presentado como “la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero” (1 Jn 2, 2). Sin embargo, el elemento positivo está más acentuado en Juan. Con el Verbo hecho carne, ha venido al mundo la luz, la verdad, la vida eterna y la plenitud de toda gracia (cfr. Jn 1, 16). El fruto principal de la muerte de Jesús no es la expiación de los pecados, sino en el don del Espíritu (cfr. Jn 7, 39; 19, 34).
En san Pablo vemos estos dos elementos en perfecto equilibrio. En la Carta a los Romanos, que podemos considerar la primera exposición razonada de la salvación cristiana, en primer lugar destaca lo que Cristo, con su muerte de cruz (Rm 3, 25), ha venido a eliminar del hombre y esto es: la muerte (Rm 5), el pecado (Rm 6) y la ley (Rm 7), y después, en el capítulo octavo, expone todo el esplendor de lo que Cristo, con su muerte y resurrección, ha procurado al hombre, y eso es el Espíritu Santo y con ello la filiación divina, el amor de Dios y la certeza de la glorificación final. Los dos elementos están presentes en el corazón mismo del Kerygma. Jesús, se lee, “ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado por nuestra justificación” (Rm 4, 25), donde por “justificación” no se entiende solo la remisión de los pecados, sino lo que se dice después en el texto: gracia, paz con Dios, fe, esperanza, amor de Dios derramado en los corazones (Rm 5, 1-5).
Como siempre, en el pasaje de la Escritura a los Padres de la Iglesia, se asiste a una recepción distinta de estos dos elementos. Según la opinión común, resumida por Bardy en el texto citado, Oriente ha privilegiado el elemento positivo de la salvación: la deificación del hombre y el restauración de la imagen de Dios; Occidente ha privilegiado el elemento negativo, la liberación del pecado. La realidad es mucho más compleja, y solamente si se aclara se podrá facilitar la comprensión recíproca.
Primero vamos a corregir algunas generalizaciones que hacen parecer las dos visiones de la salvación más distantes entre ellas de lo que son en realidad. Sobre todo, no hay que sorprenderse si en el ámbito latino no encontramos algunos conceptos centrales para los griegos, como el de “divinización” y de “restauración de la imagen de Dios”. Estos no aparecen como tales en el Nuevo Testamento que es la única fuente común, también si representan una forma exquisitamente bíblica de entender la salvación. El mismo término theosis, divinización, suscitaba reservas por el uso que se hacía de el en el lenguaje pagano y en el de la Roma imperial (apotheosis).
Los latinos expresaron el efecto positivo del bautismo con el concepto paulino de la filiación divina. Según san Juan de la Cruz, en el alma cristiana, se cumplen, por gracia, las operaciones que suceden, por naturaleza, en la Trinidadii:una doctrina no alejada de la ortodoxa de la deificación, sino basada en la afirmación juaniana de la inhabitación de la Trinidad (Jn 14,23).
Otra observación. No es del todo verdad que la soteriología ortodoxa se resume en la visión ontológica de la divinización y la latina en la teoría jurídica de san Anselmo, de la expiación debida al pecado. La idea de sacrificio por el pecado, de redención, de pago de una deuda (incluso, en algunos casos, ¡de un rescate pagado al diablo!) está presente en san Atanasio, en san Basilio, en san Gregorio Niseno y en el Crisóstomo, no menos que en sus contemporáneos latinos. Para esto basta consultar una buena reconstrucción del pensamiento cristiano de los orígenesiii.Un texto entre los muchos es este de Atanasio que también es uno de los más decididos partidarios de la tesis de la divinización:
“Quedaba aún por pagar la deuda que todos debíamos, ya que todos estábamos condenados a muerte, y esta fue la causa principal de su venida entre nosotros. Es por esto que, después de haber revelado su divinidad con sus obras, le quedaba por ofrecer el sacrificio por todos, cediendo el templo de su cuerpo a la muerte por todos”iv.
Para estos antiguos Padres griegos, el misterio pascual de Cristo es aún parte integrante y camino a la divinización. Lo es aún en época bizantina. Para Nicolás Casabilas, existían dos muros que impedían la comunicación entre Dios y nosotros: la naturaleza y el pecado. “El primero fue eliminado por el Salvador con su encarnación, el segundo con la crucifixión, ya que la cruz destruye el pecado”v.
Solo en algún caso, vemos afirmarse en el interior de la Ortodoxia, la idea de una salvación del género humano realizada en raíz en la encarnación misma del Verbo, entendida como asunción no de una humanidad particular, sino como la naturaleza humana presente en cada hombre, a la manera del universal platónico. En un caso extremo, la divinización sucede incluso antes del bautismo. Escribe san Simeón el Nuevo Teólogo:
“Bajando de tu excelso santuario, sin separarte del seno del Padre, encarnado y nacido de la Virgen María, ya entonces me has remodelado y dado la vida, liberado de la culpa de nuestros primeros padres y preparado para subir al cielo. Entonces, después de haberme creado y poco a poco haberme hecho crecer, tu, también en tu santo bautismo de la nueva creación, me has renovado y adornado con el Espíritu Santo”vi.
Hasta aquí, por lo tanto, las diversas teorías sobre la salvación no son así netamente divididas entre Oriente y Occidente, como frecuentemente se querría hacer creer. En cambio donde la diferencia es neta y constante, desde el inicio hasta hoy, es en el modo de entender el pecado original y por lo tanto el efecto primario del bautismo. Los orientales no han entendido nunca el pecado original en el sentido de una verdadera “culpa” hereditaria, sino como la transmisión de una naturaleza herida e inclinada al pecado, como una pérdida progresiva de la imagen de Dios en el hombre, debida no solo al pecado de Adán, sino al de todas las generaciones siguientes.
Con el símbolo Niceno – Constantinopolitano todos profesan “un solo bautismo para la remisión de los pecados”, pero para los Orientales el bautismo no tiene principalmente la finalidad de quitar el pecado original (en los niños, esta finalidad no la tiene en absoluto), sino la de liberar al hombre de la potencia del pecado en general, recuperar la imagen de Dios perdida y insertar a la criatura en el Nuevo Adán que es Cristo. Esta diversa perspectiva se refleja, por ejemplo, en la imagen que se tiene de la Virgen María. En Occidente, ella es vista como la “Inmaculada”, es decir, concebida sin pecado (macula) original, hasta la definición dogmática de tal título; en Oriente, el título correspondiente es el de Panhagia, la Toda Santa.
2. Una comparación asimétrica
No tengo necesidad de detenerme mucho más sobre el modo occidental de concebir la salvación obrada por Cristo, porque esto nos es más familiar. Digamos solo que aquí se asiste a una singular paradoja. Aquel que fue, durante todo el cristianismo, el cantor por excelencia de la gracia, que mejor que todos ha puesto en evidencia su novedad respecto a la ley y su absoluta necesidad para la salvación, que ha identificado tal don con el Donador mismo que es el Espíritu Santo, ha sido también quien, por circunstancias históricas, ha contribuido mayormente a restringir su campo de acción.
La polémica con los pelagianos ha empujado a san Agustín a poner en evidencia, de la gracia, sobre todo su aspecto de preservación y de curación del pecado, la llamada gracia preveniente, adyuvante, sanante. Su doctrina del pecado original, como verdadera culpa hereditaria, transmitida en el acto de la generación sexual, ha hecho que el bautismo fuera visto principalmente como liberación del pecado original.
Ni Agustín ni otros después de él han callado nunca los otros bienes del bautismo: filiación divina, inserción en el cuerpo de Cristo, don del Espíritu y muchos otros magníficos dones. Sin embargo, el hecho es que, en el modo de administrarlo y en la opinión general, el aspecto negativo de liberación del pecado original siempre ha prevalecido sobre aquel positivo del don del Espíritu Santo (este último asignado más bien al sacramento de la confirmación). También hoy, si se le pregunta a un cristiano medio qué significa estar en “gracia de Dios” o vivir “en gracia”, la respuesta casi segura es: vivir sin pecados mortales en la conciencia.
Es el contragolpe inevitable de todas las herejías, el de empujar a la teología a concentrar momentáneamente el interés en un punto de la doctrina, en detrimento de la totalidad. Es un hecho normal que se nota en tantos momentos del desarrollo del dogma. Es aquel que empujó a algunos autores alejandrinos al límite del monofisismo para oponerse al nestorianismo, y viceversa. ¿Qué es lo que ha hecho la ruptura momentánea del equilibrio, en el caso de Agustín, tan diferente y tan duradera en el tiempo? La respuesta es sencilla: ¡su solitaria estatura y autoridad!
Hubo, después de él, quien propuso una explicación diferente y más cercana a la de los griegos, Juan Duns Escoto (1265 – 1308). La finalidad primaria de la Encarnación no fue para él la redención del pecado, sino la recapitulación de todo en Cristo, “en vista del cual todo ha sido creado” (Col 1, 15 ss.); la finalidad es la unión, en Cristo, de la naturaleza divina con la humanavii.La Encarnación, por lo tanto, hubiera existido incluso si Adán no hubiera pecado. El pecado de Adán solo ha determinado la modalidad de esta recapitulación, haciendo de ella una recapitulación “redentora”.
Pero la voz de Escoto permaneció aislada y solo recientemente ha sido revalorizada por los teólogos. Aquella que se impuso fue otra voz, que no reequilibraba el pensamiento de Agustín, sino que lo exasperaba. Hablo de Lutero, quien también ha tenido el mérito, para toda la cristiandad, de poner nuevamente la palabra de Dios, la Escritura, en el centro y por encima de todo, incluso de las palabras de los Padres, que siguen siendo palabras de hombres. Con él, la diferencia en comparación con Oriente, en el modo de entender la salvación, llega a ser realmente radical. A la teoría de la divinización del hombre se contrapone ahora la tesis de una justicia imputada extrínsecamente por Dios que deja también al bautizado como “justo y pecador” a la vez: pecador en sí mismo, justo a los ojos de Dios.
Pero dejemos de lado este ulterior desarrollo que merece un discurso aparte. Volviendo a la comparación entre Ortodoxia e Iglesia católica, hay que destacar un hecho que, a los ojos de algunos autores ortodoxos, ha hecho parecer en el pasado nuestra concepción de la salvación y de la vida cristiana, distinta, en casi todos los puntos, de la de ellos. Se trata de una asimetría de fondo presente en la confrontación. En Oriente, teología, espiritualidad y mística están unidas; no se concibe una teología que no sea también mística, es decir, experiencial. La reconstrucción de la posición ortodoxa está hecha teniendo en cuenta a teólogos, como los Capadocios, el Damasceno, Máximo el Confesor, pero también a movimientos espirituales, como los Padres del desierto, el hesicasmo, el monacato, el palamismo, la Filocalia, y autores místicos como Simeón el Nuevo Teólogo, Serafín de Sarov, y otros.
Desgraciadamente, esto no ha sucedido en Occidente donde, también en la enseñanza, la mística y la espiritualidad han ocupado, especialmente con la llegada de la Escolástica, un lugar distinto de la dogmática e, incluso, la mezcla de las dos cosas ha sido vista con recelo. La confrontación entre Oriente y el Occidente latino daría lugar a resultados muy diferentes y mucho menos conflictivos, si se tuviera en cuenta los muchos movimientos espirituales y autores místicos católicos, en los cuales la salvación cristiana no es teorizada, sino vivida.
En los tres libros, ya citados una vezviii,que más han contribuido a dar a conocer en Occidente la “teología mística” del Oriente cristiano, solo en uno se encuentran dos menciones (ambas tendencialmente negativas) de san Juan de la Cruz. Sin embargo, con el tema de la “noche oscura”, él, como varios otros en Occidente, se coloca en la línea de la visión de Dios en la tiniebla de san Gregorio Niseno. Ninguna mención se hace del monacato occidental, de san Francisco de Asís y de su espiritualidad positiva y cristocéntrica; de escritos místicos como la “Nube del no-conocimiento”, tan en sintonía con el apofatismo de la teología oriental. Pero esto, repito, es más culpa nuestra que de los autores orientales, si de culpa se puede hablar. Somos nosotros los que hemos obrado la nefasta separación entre teología y espiritualidad y no se puede pedir a los demás que hagan una síntesis que todavía ni siquiera nosotros hemos intentado hacer.
3. Una oportunidad para Occidente
Volvamos al juicio de Bardy por donde empezamos: Oriente, dice, tiene una visión más optimista y positiva del hombre y de la salvación; Occidente una visión más pesimista. Querría mostrar como, también en este caso, la regla de oro, en el diálogo entre Oriente y Occidente, no es la del aut – aut, sino la del et – et. Si la doctrina oriental, con su altísima idea de la grandeza y de la dignidad del hombre como imagen de Dios, ha puesto de manifiesto la posibilidad de la Encarnación, la doctrina occidental, con la insistencia en el pecado y la miseria del hombre, ha puesto de relieve su necesidad. Un discípulo tardío de Agustín, Blaise Pascal, observaba:
“El conocimiento de Dios sin el de nuestra miseria produce orgullo. El conocimiento de nuestra miseria sin el conocimiento de Dios produce desesperación. El conocimiento de Jesucristo constituye el punto medio, porque en Él encontramos a la vez a Dios y nuestra miseria”ix.
Para Agustín, San Anselmo, Lutero, la insistencia sobre la gravedad del pecadox era una forma diferente de poner de manifiesto la grandeza del remedio obtenido por Cristo. Acentuaban "la abundancia de pecado", para exaltar "la sobreabundancia de la gracia" (cfr. Rm 5, 20). En ambos casos, la clave de todo es la obra de Jesús, vista por los orientales, por así decirlo, desde la derecha y desde la izquierda por los occidentales. Las dos instancias eran legítimas y necesarias. Frente a la explosión de “mal absoluto” en la Segunda Guerra Mundial, alguien señaló que había traído el olvido de esta amarga verdad sobre el hombre, después de dos siglos de confianza ingenua en el progreso imparable del hombrexi.
¿Dónde está, entonces, la laguna señalada por nuestra soteriología, por la cual necesitamos, como ya dije, mirar hacia Oriente? Está en el hecho de que, de esta manera la gracia, por muy exaltada que sea, ha terminado, en la práctica, por ser reducida a su única dimensión negativa de remedio del pecado. Incluso el grito audaz del Exultet pascual: “¡Oh feliz culpa que nos mereció tal y tan grande Redentor!”, mirándolo bien, no sale de la perspectiva del pecado y la redención.
Es precisamente en este punto, gracias a Dios, que asistimos a un cambio que podríamos llamar de época. Todas las Iglesias de Occidente, o nacidas de ellas, desde hace más de un siglo, son atravesadas por una corriente de gracia que es el movimiento pentecostal y las diversas renovaciones carismáticas derivadas del mismo en las Iglesias tradicionales. No es, en realidad, un movimiento en el sentido corriente de este término. No tiene un fundador, una regla, una espiritualidad propia; tampoco tiene las estructuras de gobierno, sino solo para la coordinación y el servicio. Es, de hecho, una corriente de gracia que debería difundirse por toda la Iglesia y dispersarse en ella como una descarga eléctrica en la masa, y luego, al límite, desaparecer como un fenómeno en sí mismo.
No se puede ignorar por más tiempo, o considerar marginal, un fenómeno que, de manera más o menos profunda, ha llegado a cientos de millones de creyentes en Cristo en todas las denominaciones cristianas y decenas de millones solo en la Iglesia Católica. Recibiendo por primera vez, el 19 de mayo de 1975, a los responsables de la Renovación Carismática Católica en la Basílica de San Pedro, el beato Pablo VI, en su discurso, la definió como “una oportunidad (chance) para la Iglesia y para el mundo”.
El teólogo Yves Congar, en su ponencia en el Congreso Internacional de Pneumatología, celebrado en el Vaticano con ocasión del XVI centenario del Concilio Ecuménico de Constantinopla del 381, al hablar de los signos del despertar del Espíritu Santo en nuestra época, dijo:
“¿Cómo no situar aquí la corriente carismática, más conocida como la Renovación en el Espíritu? Se ha propagado como el fuego que corre sobre las malezas. Es mucho más que una moda... Por un aspecto, sobre todo, se asemeja a un movimiento de despertar: por el carácter público y verificable de su acción que cambia la vida de las personas... Es como un rejuvenecimiento, una frescura y unas nuevas posibilidades en el seno de la antigua Iglesia, nuestra madre”xii.
Lo que, en este momento, me gustaría destacar es un punto preciso: ¿en qué sentido y de qué forma se puede decir que esta realidad es una oportunidad para la Iglesia católica y las Iglesias nacidas de la Reforma? Esto es lo que pienso al respecto: permite remontar la pendiente y restituir a la salvación cristiana el rico y apasionante contenido positivo, que se resume en el don del Espíritu Santo. El fin principal de la vida cristiana aparece en verdad, como decía san Serafín de Sarov, “la adquisición del Espíritu Santo”xiii. San Juan Pablo II, en un discurso ante los responsables de la Renovación Carismática Católica, en 1998, dijo:
“El movimiento carismático católico, […] como un nuevo Pentecostés, ha suscitado en la vida de la Iglesia un extraordinario florecimiento de asociaciones y movimientos, particularmente sensibles a la acción del Espíritu. […] ¡Cuántos fieles laicos han podido experimentar en su vida la sorprendente fuerza del Espíritu y de sus dones! ¡Cuántas personas han redescubierto la fe, el gusto por la oración, la fuerza y la belleza de la palabra de Dios, traduciendo todo esto en un generoso servicio a la misión de la Iglesia! ¡Cuántas vidas han cambiado totalmente!”xiv
No digo que entre las personas que se identifican con esta “corriente de gracia” todos vivan estas características, pero sé por experiencia que todos, hasta los más sencillos, saben de que se trata y aspiran a conseguirlas en sus vidas. La misma imagen externa que se da de la vida cristiana es diferente: es un cristianismo alegre, contagioso, que no tiene nada del pesimismo sombrío que Nietzsche le reprochaba. El pecado no se trivializa porque uno de los primeros efectos de la venida del Paráclito en el corazón del hombre es el de “convencerlo del pecado” (cfr. Juan 16, 8). Lo sé yo que debo a una experiencia así mi sufrida y reluctante rendición a esta gracia, ¡hace treinta y ocho años!
No se trata de unirse a este “movimiento” - o a algún movimiento -, sino de abrirse a la acción del Espíritu, en cualquier estado de vida que uno se encuentre. El Espíritu Santo no es monopolio de nadie, mucho menos del movimiento pentecostal y carismático. Lo importante es no permanecer fuera de la corriente de gracia que atraviesa, bajo diversas formas, toda la cristiandad; ver en ella una iniciativa de Dios y una oportunidad para la Iglesia, y no una amenaza o una infiltración ajena al catolicismo.
Una cosa puede echar a perder esta oportunidad, y viene, por desgracia, desde su propio interior. La Escritura afirma la primacía de la obra santificadora del Espíritu sobre su actividad carismática. Basta leer de corrido 1 Corintios 12 y 13, sobre los diversos carismas y sobre la vía mejor de todas que es la caridad. Sería comprometer esta oportunidad, si el énfasis sobre los carismas, y en particular sobre algunos de ellos más llamativos, terminase por prevalecer sobre el esfuerzo de una vida auténtica “en Cristo” y “en el Espíritu”, basada en la conformación con Cristo y por tanto en la mortificación de las obras de la carne y la búsqueda de los frutos del Espíritu.
Espero que el próximo retiro mundial del clero, organizado en junio aquí en Roma, en preparación del 50º aniversario de la Renovación Carismática Católica en el 2017, sirva para reafirmar con fuerza esta prioridad, sin dejar de alentar por todos los medios el ejercicio de los carismas, tan útiles y necesarios, de acuerdo con el Concilio Vaticano II, “para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia”xv.
Dejemos que los hermanos ortodoxos disciernan si esta corriente de gracia está destinada sólo para nosotros, Iglesias de Occidente y nacidas de ellas, o si un nuevo Pentecostés es lo que incluso el Oriente cristiano, por otra razón, necesita. Mientras tanto, no podemos dejar de darles las gracias por haber cultivado y tenazmente defendido durante siglos un ideal de vida cristiana hermoso y rico, del cual toda la cristiandad se benefició, entre otras cosas mediante el instrumento silencioso del icono.
Hemos hecho nuestras reflexiones sobre la fe común de Oriente y Occidente, teniendo delante de nosotros, en esta capilla, la imagen de la Jerusalén celestial con santos ortodoxos y católicos reunidos en grupos mixtos, de tres en tres. Les pedimos que nos ayuden a realizar, en la Iglesia de aquí abajo, la misma comunión fraterna de amor que ellos viven en la Jerusalén celestial.
Agradezco al Santo Padre y a vosotros Venerables Padres, hermanos y hermanas, la amable atención y os deseo a todos una ¡Feliz Pascua!
i G. Bardy, en Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique, III, Beauchesne, París 1937, col. 1389s.; cfr. sobre el tema también Y. Spiteris, Salvación y pecado en la tradición oriental, EDB, Bolonia 1999.
ii Juan de la Cruz, Cántico Espiritual A, verso 38
iii Cfr. J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines, Londres 1968, cap. 14.
iv Atanasio, De Incarnatione, 20
v N. Cabasilas, La vida en Cristo, III, 1 (PG 153, 572).
vi Simeón el Nuevo Teólogo, Himnos (SCh 196, 1973, 330 s.).
vii Duns Escoto, Reportationes Parisienses, III,d.7,q.4,§ 5 (ed. Wadding, vol. XI, p. 451).
viii V. Lossky, P. Evdokimov, J. Meyendorf, citados en la primera meditación
ix B. Pascal, Pensamientos, 527 (Brunschvicg); cfr. M. Pelikan, Jesus Through the Centuries, Harper and Row, Nueva York 1987, p. 73-76.
x Anselmo, Cur Deus homo, XXI: (Nondum considerasti quanti ponderis sit peccatum: “Todavía no has comprendido bien cuan grave es el pecado”).
xi W. Lippman, cit. por M. Pelikan, op. cit., p. 76.
xii Y. Congar, Actualité de la Pneumatologie, en Credo in Spiritum Sanctum, Libreria Editrice Vaticana, 1983, I, p. 17ss.
xiii Serafín de Sarov, Coloquio con Motovilov, en I. Gorainoff, Seraphim de Sarov, París 1996 ( ed. ital. Serafino di Sarov, Turín 1981, p. 178).
xiv Juan Pablo II, Discurso al Comité Nacional de Servicio y el Consejo Nacional de la Renovación en el Espíritu, 4 de abril de 1998.
xvLumen gentium, 12.
Con esta meditación concluimos nuestra vuelta de reconocimiento por la fe común de Oriente y Occidente, y la concluimos con lo que nos afecta más directamente, el problema de la salvación: es decir, como los ortodoxos y el mundo latino han comprendido el contenido de la salvación cristiana.
Es, probablemente, el campo en el cuál es más necesario, para nosotros latinos, dirigir la mirada a Oriente, para enriquecernos y en parte corregir nuestra manera difusa de concebir la redención realizada por Cristo. Tenemos la suerte de hacerlo en esta capilla donde la obra de Cristo y el misterio de la salvación ha sido representada por el arte del padre Rupnik, según la concepción que ha tenido de ello la Iglesia de Oriente y la iconografía bizantina.
Partimos de una conocida presentación de la distinta forma de entender la salvación entre Oriente y Occidente que se lee en el Dictionnaire de Spiritualité y que sintetiza la opinión dominante en los ambientes teológicos:
“El fin de la vida para los cristianos griegos es la divinización, el de los cristianos de Occidente es la santidad […]. El Verbo se ha hecho carne, según los griegos, para devolver al hombre la semejanza perdida con Dios en Adán y divinizarlo. Según los latinos, Él se ha hecho hombre para redimir a la humanidad […] y para pagar la deuda que se debe a la justicia de Dios”i.
Trataremos de ver donde se funda esta visión distinta y qué hay de verdad en la forma en la que se presenta.
1.Los dos elementos de la salvación en la Escritura
Ya en las profecías del Antiguo Testamento que anuncian “la nueva y eterna alianza” se nota la presencia de dos elementos fundamentales: uno negativo que consiste en la eliminación del pecado y del mal en general, y uno positivo que consiste en el regalo de un corazón nuevo y de un espíritu nuevo; en otras palabras, en el destruir las obras del hombre y en el reedificar, o restaurar, en él la obra de Dios. Un texto claro, en este sentido, es el siguiente de Ezequiel:
“Os rociaré con agua pura, y quedaréis purificados. Os purificaré de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo: os arrancaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que sigáis mis preceptos, y que observéis y practiquéis mis leyes. Habitareis en la tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis mi Pueblo y yo seré vuestro Dios” (Ez 36, 25-27).
Hay algo que Dios vendrá a quitar al hombre: la iniquidad, el corazón de piedra, y algo que vendrá a dar al hombre: un corazón nuevo, un espíritu nuevo. En el Nuevo Testamento estos dos componentes son evidentes. Desde el inicio del Evangelio, Juan Bautista presenta a Jesús como “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” pero también como “el que bautiza en el Espíritu Santo” (Jn 1, 29, 33). En los sinópticos prevalece el aspecto de la redención del pecado. En ellos, Jesús se aplica, en más de una ocasión, la suerte del Siervo de Yahvé que toma sobre sí mismo y expía los pecados del pueblo (cfr. Is 52, 13 - 53,9); en la institución de la Eucaristía, Él habla de su sangre derramada “por la remisión de los pecados” (Mt 26,28).
Este aspecto también está presente en Juan, unido, precisamente, al tema del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su Primer Carta, Jesús es presentado como “la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero” (1 Jn 2, 2). Sin embargo, el elemento positivo está más acentuado en Juan. Con el Verbo hecho carne, ha venido al mundo la luz, la verdad, la vida eterna y la plenitud de toda gracia (cfr. Jn 1, 16). El fruto principal de la muerte de Jesús no es la expiación de los pecados, sino en el don del Espíritu (cfr. Jn 7, 39; 19, 34).
En san Pablo vemos estos dos elementos en perfecto equilibrio. En la Carta a los Romanos, que podemos considerar la primera exposición razonada de la salvación cristiana, en primer lugar destaca lo que Cristo, con su muerte de cruz (Rm 3, 25), ha venido a eliminar del hombre y esto es: la muerte (Rm 5), el pecado (Rm 6) y la ley (Rm 7), y después, en el capítulo octavo, expone todo el esplendor de lo que Cristo, con su muerte y resurrección, ha procurado al hombre, y eso es el Espíritu Santo y con ello la filiación divina, el amor de Dios y la certeza de la glorificación final. Los dos elementos están presentes en el corazón mismo del Kerygma. Jesús, se lee, “ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado por nuestra justificación” (Rm 4, 25), donde por “justificación” no se entiende solo la remisión de los pecados, sino lo que se dice después en el texto: gracia, paz con Dios, fe, esperanza, amor de Dios derramado en los corazones (Rm 5, 1-5).
Como siempre, en el pasaje de la Escritura a los Padres de la Iglesia, se asiste a una recepción distinta de estos dos elementos. Según la opinión común, resumida por Bardy en el texto citado, Oriente ha privilegiado el elemento positivo de la salvación: la deificación del hombre y el restauración de la imagen de Dios; Occidente ha privilegiado el elemento negativo, la liberación del pecado. La realidad es mucho más compleja, y solamente si se aclara se podrá facilitar la comprensión recíproca.
Primero vamos a corregir algunas generalizaciones que hacen parecer las dos visiones de la salvación más distantes entre ellas de lo que son en realidad. Sobre todo, no hay que sorprenderse si en el ámbito latino no encontramos algunos conceptos centrales para los griegos, como el de “divinización” y de “restauración de la imagen de Dios”. Estos no aparecen como tales en el Nuevo Testamento que es la única fuente común, también si representan una forma exquisitamente bíblica de entender la salvación. El mismo término theosis, divinización, suscitaba reservas por el uso que se hacía de el en el lenguaje pagano y en el de la Roma imperial (apotheosis).
Los latinos expresaron el efecto positivo del bautismo con el concepto paulino de la filiación divina. Según san Juan de la Cruz, en el alma cristiana, se cumplen, por gracia, las operaciones que suceden, por naturaleza, en la Trinidadii:una doctrina no alejada de la ortodoxa de la deificación, sino basada en la afirmación juaniana de la inhabitación de la Trinidad (Jn 14,23).
Otra observación. No es del todo verdad que la soteriología ortodoxa se resume en la visión ontológica de la divinización y la latina en la teoría jurídica de san Anselmo, de la expiación debida al pecado. La idea de sacrificio por el pecado, de redención, de pago de una deuda (incluso, en algunos casos, ¡de un rescate pagado al diablo!) está presente en san Atanasio, en san Basilio, en san Gregorio Niseno y en el Crisóstomo, no menos que en sus contemporáneos latinos. Para esto basta consultar una buena reconstrucción del pensamiento cristiano de los orígenesiii.Un texto entre los muchos es este de Atanasio que también es uno de los más decididos partidarios de la tesis de la divinización:
“Quedaba aún por pagar la deuda que todos debíamos, ya que todos estábamos condenados a muerte, y esta fue la causa principal de su venida entre nosotros. Es por esto que, después de haber revelado su divinidad con sus obras, le quedaba por ofrecer el sacrificio por todos, cediendo el templo de su cuerpo a la muerte por todos”iv.
Para estos antiguos Padres griegos, el misterio pascual de Cristo es aún parte integrante y camino a la divinización. Lo es aún en época bizantina. Para Nicolás Casabilas, existían dos muros que impedían la comunicación entre Dios y nosotros: la naturaleza y el pecado. “El primero fue eliminado por el Salvador con su encarnación, el segundo con la crucifixión, ya que la cruz destruye el pecado”v.
Solo en algún caso, vemos afirmarse en el interior de la Ortodoxia, la idea de una salvación del género humano realizada en raíz en la encarnación misma del Verbo, entendida como asunción no de una humanidad particular, sino como la naturaleza humana presente en cada hombre, a la manera del universal platónico. En un caso extremo, la divinización sucede incluso antes del bautismo. Escribe san Simeón el Nuevo Teólogo:
“Bajando de tu excelso santuario, sin separarte del seno del Padre, encarnado y nacido de la Virgen María, ya entonces me has remodelado y dado la vida, liberado de la culpa de nuestros primeros padres y preparado para subir al cielo. Entonces, después de haberme creado y poco a poco haberme hecho crecer, tu, también en tu santo bautismo de la nueva creación, me has renovado y adornado con el Espíritu Santo”vi.
Hasta aquí, por lo tanto, las diversas teorías sobre la salvación no son así netamente divididas entre Oriente y Occidente, como frecuentemente se querría hacer creer. En cambio donde la diferencia es neta y constante, desde el inicio hasta hoy, es en el modo de entender el pecado original y por lo tanto el efecto primario del bautismo. Los orientales no han entendido nunca el pecado original en el sentido de una verdadera “culpa” hereditaria, sino como la transmisión de una naturaleza herida e inclinada al pecado, como una pérdida progresiva de la imagen de Dios en el hombre, debida no solo al pecado de Adán, sino al de todas las generaciones siguientes.
Con el símbolo Niceno – Constantinopolitano todos profesan “un solo bautismo para la remisión de los pecados”, pero para los Orientales el bautismo no tiene principalmente la finalidad de quitar el pecado original (en los niños, esta finalidad no la tiene en absoluto), sino la de liberar al hombre de la potencia del pecado en general, recuperar la imagen de Dios perdida y insertar a la criatura en el Nuevo Adán que es Cristo. Esta diversa perspectiva se refleja, por ejemplo, en la imagen que se tiene de la Virgen María. En Occidente, ella es vista como la “Inmaculada”, es decir, concebida sin pecado (macula) original, hasta la definición dogmática de tal título; en Oriente, el título correspondiente es el de Panhagia, la Toda Santa.
2. Una comparación asimétrica
No tengo necesidad de detenerme mucho más sobre el modo occidental de concebir la salvación obrada por Cristo, porque esto nos es más familiar. Digamos solo que aquí se asiste a una singular paradoja. Aquel que fue, durante todo el cristianismo, el cantor por excelencia de la gracia, que mejor que todos ha puesto en evidencia su novedad respecto a la ley y su absoluta necesidad para la salvación, que ha identificado tal don con el Donador mismo que es el Espíritu Santo, ha sido también quien, por circunstancias históricas, ha contribuido mayormente a restringir su campo de acción.
La polémica con los pelagianos ha empujado a san Agustín a poner en evidencia, de la gracia, sobre todo su aspecto de preservación y de curación del pecado, la llamada gracia preveniente, adyuvante, sanante. Su doctrina del pecado original, como verdadera culpa hereditaria, transmitida en el acto de la generación sexual, ha hecho que el bautismo fuera visto principalmente como liberación del pecado original.
Ni Agustín ni otros después de él han callado nunca los otros bienes del bautismo: filiación divina, inserción en el cuerpo de Cristo, don del Espíritu y muchos otros magníficos dones. Sin embargo, el hecho es que, en el modo de administrarlo y en la opinión general, el aspecto negativo de liberación del pecado original siempre ha prevalecido sobre aquel positivo del don del Espíritu Santo (este último asignado más bien al sacramento de la confirmación). También hoy, si se le pregunta a un cristiano medio qué significa estar en “gracia de Dios” o vivir “en gracia”, la respuesta casi segura es: vivir sin pecados mortales en la conciencia.
Es el contragolpe inevitable de todas las herejías, el de empujar a la teología a concentrar momentáneamente el interés en un punto de la doctrina, en detrimento de la totalidad. Es un hecho normal que se nota en tantos momentos del desarrollo del dogma. Es aquel que empujó a algunos autores alejandrinos al límite del monofisismo para oponerse al nestorianismo, y viceversa. ¿Qué es lo que ha hecho la ruptura momentánea del equilibrio, en el caso de Agustín, tan diferente y tan duradera en el tiempo? La respuesta es sencilla: ¡su solitaria estatura y autoridad!
Hubo, después de él, quien propuso una explicación diferente y más cercana a la de los griegos, Juan Duns Escoto (1265 – 1308). La finalidad primaria de la Encarnación no fue para él la redención del pecado, sino la recapitulación de todo en Cristo, “en vista del cual todo ha sido creado” (Col 1, 15 ss.); la finalidad es la unión, en Cristo, de la naturaleza divina con la humanavii.La Encarnación, por lo tanto, hubiera existido incluso si Adán no hubiera pecado. El pecado de Adán solo ha determinado la modalidad de esta recapitulación, haciendo de ella una recapitulación “redentora”.
Pero la voz de Escoto permaneció aislada y solo recientemente ha sido revalorizada por los teólogos. Aquella que se impuso fue otra voz, que no reequilibraba el pensamiento de Agustín, sino que lo exasperaba. Hablo de Lutero, quien también ha tenido el mérito, para toda la cristiandad, de poner nuevamente la palabra de Dios, la Escritura, en el centro y por encima de todo, incluso de las palabras de los Padres, que siguen siendo palabras de hombres. Con él, la diferencia en comparación con Oriente, en el modo de entender la salvación, llega a ser realmente radical. A la teoría de la divinización del hombre se contrapone ahora la tesis de una justicia imputada extrínsecamente por Dios que deja también al bautizado como “justo y pecador” a la vez: pecador en sí mismo, justo a los ojos de Dios.
Pero dejemos de lado este ulterior desarrollo que merece un discurso aparte. Volviendo a la comparación entre Ortodoxia e Iglesia católica, hay que destacar un hecho que, a los ojos de algunos autores ortodoxos, ha hecho parecer en el pasado nuestra concepción de la salvación y de la vida cristiana, distinta, en casi todos los puntos, de la de ellos. Se trata de una asimetría de fondo presente en la confrontación. En Oriente, teología, espiritualidad y mística están unidas; no se concibe una teología que no sea también mística, es decir, experiencial. La reconstrucción de la posición ortodoxa está hecha teniendo en cuenta a teólogos, como los Capadocios, el Damasceno, Máximo el Confesor, pero también a movimientos espirituales, como los Padres del desierto, el hesicasmo, el monacato, el palamismo, la Filocalia, y autores místicos como Simeón el Nuevo Teólogo, Serafín de Sarov, y otros.
Desgraciadamente, esto no ha sucedido en Occidente donde, también en la enseñanza, la mística y la espiritualidad han ocupado, especialmente con la llegada de la Escolástica, un lugar distinto de la dogmática e, incluso, la mezcla de las dos cosas ha sido vista con recelo. La confrontación entre Oriente y el Occidente latino daría lugar a resultados muy diferentes y mucho menos conflictivos, si se tuviera en cuenta los muchos movimientos espirituales y autores místicos católicos, en los cuales la salvación cristiana no es teorizada, sino vivida.
En los tres libros, ya citados una vezviii,que más han contribuido a dar a conocer en Occidente la “teología mística” del Oriente cristiano, solo en uno se encuentran dos menciones (ambas tendencialmente negativas) de san Juan de la Cruz. Sin embargo, con el tema de la “noche oscura”, él, como varios otros en Occidente, se coloca en la línea de la visión de Dios en la tiniebla de san Gregorio Niseno. Ninguna mención se hace del monacato occidental, de san Francisco de Asís y de su espiritualidad positiva y cristocéntrica; de escritos místicos como la “Nube del no-conocimiento”, tan en sintonía con el apofatismo de la teología oriental. Pero esto, repito, es más culpa nuestra que de los autores orientales, si de culpa se puede hablar. Somos nosotros los que hemos obrado la nefasta separación entre teología y espiritualidad y no se puede pedir a los demás que hagan una síntesis que todavía ni siquiera nosotros hemos intentado hacer.
3. Una oportunidad para Occidente
Volvamos al juicio de Bardy por donde empezamos: Oriente, dice, tiene una visión más optimista y positiva del hombre y de la salvación; Occidente una visión más pesimista. Querría mostrar como, también en este caso, la regla de oro, en el diálogo entre Oriente y Occidente, no es la del aut – aut, sino la del et – et. Si la doctrina oriental, con su altísima idea de la grandeza y de la dignidad del hombre como imagen de Dios, ha puesto de manifiesto la posibilidad de la Encarnación, la doctrina occidental, con la insistencia en el pecado y la miseria del hombre, ha puesto de relieve su necesidad. Un discípulo tardío de Agustín, Blaise Pascal, observaba:
“El conocimiento de Dios sin el de nuestra miseria produce orgullo. El conocimiento de nuestra miseria sin el conocimiento de Dios produce desesperación. El conocimiento de Jesucristo constituye el punto medio, porque en Él encontramos a la vez a Dios y nuestra miseria”ix.
Para Agustín, San Anselmo, Lutero, la insistencia sobre la gravedad del pecadox era una forma diferente de poner de manifiesto la grandeza del remedio obtenido por Cristo. Acentuaban "la abundancia de pecado", para exaltar "la sobreabundancia de la gracia" (cfr. Rm 5, 20). En ambos casos, la clave de todo es la obra de Jesús, vista por los orientales, por así decirlo, desde la derecha y desde la izquierda por los occidentales. Las dos instancias eran legítimas y necesarias. Frente a la explosión de “mal absoluto” en la Segunda Guerra Mundial, alguien señaló que había traído el olvido de esta amarga verdad sobre el hombre, después de dos siglos de confianza ingenua en el progreso imparable del hombrexi.
¿Dónde está, entonces, la laguna señalada por nuestra soteriología, por la cual necesitamos, como ya dije, mirar hacia Oriente? Está en el hecho de que, de esta manera la gracia, por muy exaltada que sea, ha terminado, en la práctica, por ser reducida a su única dimensión negativa de remedio del pecado. Incluso el grito audaz del Exultet pascual: “¡Oh feliz culpa que nos mereció tal y tan grande Redentor!”, mirándolo bien, no sale de la perspectiva del pecado y la redención.
Es precisamente en este punto, gracias a Dios, que asistimos a un cambio que podríamos llamar de época. Todas las Iglesias de Occidente, o nacidas de ellas, desde hace más de un siglo, son atravesadas por una corriente de gracia que es el movimiento pentecostal y las diversas renovaciones carismáticas derivadas del mismo en las Iglesias tradicionales. No es, en realidad, un movimiento en el sentido corriente de este término. No tiene un fundador, una regla, una espiritualidad propia; tampoco tiene las estructuras de gobierno, sino solo para la coordinación y el servicio. Es, de hecho, una corriente de gracia que debería difundirse por toda la Iglesia y dispersarse en ella como una descarga eléctrica en la masa, y luego, al límite, desaparecer como un fenómeno en sí mismo.
No se puede ignorar por más tiempo, o considerar marginal, un fenómeno que, de manera más o menos profunda, ha llegado a cientos de millones de creyentes en Cristo en todas las denominaciones cristianas y decenas de millones solo en la Iglesia Católica. Recibiendo por primera vez, el 19 de mayo de 1975, a los responsables de la Renovación Carismática Católica en la Basílica de San Pedro, el beato Pablo VI, en su discurso, la definió como “una oportunidad (chance) para la Iglesia y para el mundo”.
El teólogo Yves Congar, en su ponencia en el Congreso Internacional de Pneumatología, celebrado en el Vaticano con ocasión del XVI centenario del Concilio Ecuménico de Constantinopla del 381, al hablar de los signos del despertar del Espíritu Santo en nuestra época, dijo:
“¿Cómo no situar aquí la corriente carismática, más conocida como la Renovación en el Espíritu? Se ha propagado como el fuego que corre sobre las malezas. Es mucho más que una moda... Por un aspecto, sobre todo, se asemeja a un movimiento de despertar: por el carácter público y verificable de su acción que cambia la vida de las personas... Es como un rejuvenecimiento, una frescura y unas nuevas posibilidades en el seno de la antigua Iglesia, nuestra madre”xii.
Lo que, en este momento, me gustaría destacar es un punto preciso: ¿en qué sentido y de qué forma se puede decir que esta realidad es una oportunidad para la Iglesia católica y las Iglesias nacidas de la Reforma? Esto es lo que pienso al respecto: permite remontar la pendiente y restituir a la salvación cristiana el rico y apasionante contenido positivo, que se resume en el don del Espíritu Santo. El fin principal de la vida cristiana aparece en verdad, como decía san Serafín de Sarov, “la adquisición del Espíritu Santo”xiii. San Juan Pablo II, en un discurso ante los responsables de la Renovación Carismática Católica, en 1998, dijo:
“El movimiento carismático católico, […] como un nuevo Pentecostés, ha suscitado en la vida de la Iglesia un extraordinario florecimiento de asociaciones y movimientos, particularmente sensibles a la acción del Espíritu. […] ¡Cuántos fieles laicos han podido experimentar en su vida la sorprendente fuerza del Espíritu y de sus dones! ¡Cuántas personas han redescubierto la fe, el gusto por la oración, la fuerza y la belleza de la palabra de Dios, traduciendo todo esto en un generoso servicio a la misión de la Iglesia! ¡Cuántas vidas han cambiado totalmente!”xiv
No digo que entre las personas que se identifican con esta “corriente de gracia” todos vivan estas características, pero sé por experiencia que todos, hasta los más sencillos, saben de que se trata y aspiran a conseguirlas en sus vidas. La misma imagen externa que se da de la vida cristiana es diferente: es un cristianismo alegre, contagioso, que no tiene nada del pesimismo sombrío que Nietzsche le reprochaba. El pecado no se trivializa porque uno de los primeros efectos de la venida del Paráclito en el corazón del hombre es el de “convencerlo del pecado” (cfr. Juan 16, 8). Lo sé yo que debo a una experiencia así mi sufrida y reluctante rendición a esta gracia, ¡hace treinta y ocho años!
No se trata de unirse a este “movimiento” - o a algún movimiento -, sino de abrirse a la acción del Espíritu, en cualquier estado de vida que uno se encuentre. El Espíritu Santo no es monopolio de nadie, mucho menos del movimiento pentecostal y carismático. Lo importante es no permanecer fuera de la corriente de gracia que atraviesa, bajo diversas formas, toda la cristiandad; ver en ella una iniciativa de Dios y una oportunidad para la Iglesia, y no una amenaza o una infiltración ajena al catolicismo.
Una cosa puede echar a perder esta oportunidad, y viene, por desgracia, desde su propio interior. La Escritura afirma la primacía de la obra santificadora del Espíritu sobre su actividad carismática. Basta leer de corrido 1 Corintios 12 y 13, sobre los diversos carismas y sobre la vía mejor de todas que es la caridad. Sería comprometer esta oportunidad, si el énfasis sobre los carismas, y en particular sobre algunos de ellos más llamativos, terminase por prevalecer sobre el esfuerzo de una vida auténtica “en Cristo” y “en el Espíritu”, basada en la conformación con Cristo y por tanto en la mortificación de las obras de la carne y la búsqueda de los frutos del Espíritu.
Espero que el próximo retiro mundial del clero, organizado en junio aquí en Roma, en preparación del 50º aniversario de la Renovación Carismática Católica en el 2017, sirva para reafirmar con fuerza esta prioridad, sin dejar de alentar por todos los medios el ejercicio de los carismas, tan útiles y necesarios, de acuerdo con el Concilio Vaticano II, “para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia”xv.
Dejemos que los hermanos ortodoxos disciernan si esta corriente de gracia está destinada sólo para nosotros, Iglesias de Occidente y nacidas de ellas, o si un nuevo Pentecostés es lo que incluso el Oriente cristiano, por otra razón, necesita. Mientras tanto, no podemos dejar de darles las gracias por haber cultivado y tenazmente defendido durante siglos un ideal de vida cristiana hermoso y rico, del cual toda la cristiandad se benefició, entre otras cosas mediante el instrumento silencioso del icono.
Hemos hecho nuestras reflexiones sobre la fe común de Oriente y Occidente, teniendo delante de nosotros, en esta capilla, la imagen de la Jerusalén celestial con santos ortodoxos y católicos reunidos en grupos mixtos, de tres en tres. Les pedimos que nos ayuden a realizar, en la Iglesia de aquí abajo, la misma comunión fraterna de amor que ellos viven en la Jerusalén celestial.
Agradezco al Santo Padre y a vosotros Venerables Padres, hermanos y hermanas, la amable atención y os deseo a todos una ¡Feliz Pascua!
i G. Bardy, en Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique, III, Beauchesne, París 1937, col. 1389s.; cfr. sobre el tema también Y. Spiteris, Salvación y pecado en la tradición oriental, EDB, Bolonia 1999.
ii Juan de la Cruz, Cántico Espiritual A, verso 38
iii Cfr. J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines, Londres 1968, cap. 14.
iv Atanasio, De Incarnatione, 20
v N. Cabasilas, La vida en Cristo, III, 1 (PG 153, 572).
vi Simeón el Nuevo Teólogo, Himnos (SCh 196, 1973, 330 s.).
vii Duns Escoto, Reportationes Parisienses, III,d.7,q.4,§ 5 (ed. Wadding, vol. XI, p. 451).
viii V. Lossky, P. Evdokimov, J. Meyendorf, citados en la primera meditación
ix B. Pascal, Pensamientos, 527 (Brunschvicg); cfr. M. Pelikan, Jesus Through the Centuries, Harper and Row, Nueva York 1987, p. 73-76.
x Anselmo, Cur Deus homo, XXI: (Nondum considerasti quanti ponderis sit peccatum: “Todavía no has comprendido bien cuan grave es el pecado”).
xi W. Lippman, cit. por M. Pelikan, op. cit., p. 76.
xii Y. Congar, Actualité de la Pneumatologie, en Credo in Spiritum Sanctum, Libreria Editrice Vaticana, 1983, I, p. 17ss.
xiii Serafín de Sarov, Coloquio con Motovilov, en I. Gorainoff, Seraphim de Sarov, París 1996 ( ed. ital. Serafino di Sarov, Turín 1981, p. 178).
xiv Juan Pablo II, Discurso al Comité Nacional de Servicio y el Consejo Nacional de la Renovación en el Espíritu, 4 de abril de 1998.
xvLumen gentium, 12.
Comentarios
Otros artículos del autor
- «Recoged los trozos sobrantes»: Cantalamessa explica la lección de Jesús sobre el derroche
- Cantalamessa: «Jesús, en el Evangelio, jamás da la impresión de estar agitado por la prisa»
- Cantalamessa: «Talitá kum» muestra la gran diferencia entre los Evangelios canónicos y los apócrifos
- Cantalamessa: la confianza en Dios es como llevar a Cristo en la barca en las tempestades de la vida
- Cantalamessa: es una gracia para un cristiano que durante un tiempo «tema acercarse a la Comunión»
- Cantalamessa: «La doctrina de la Trinidad es, por sí sola, el mejor antídoto al ateísmo moderno»
- Cantalamessa da la clave para saber, también en la Iglesia, qué viene de Babel y qué de Pentecostés
- Ascensión del Señor: Cantalamessa explica qué significa el cielo y por qué no nos aburriremos en él
- El «deber» de amar, en el matrimonio, no mata el amor sino que lo salva: lo explica Cantalamessa
- Cantalamessa explica con la parábola de la vid y el sarmiento el sentido de las cruces en la vida