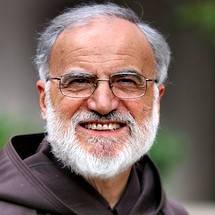San Ambrosio y la fe en la Eucaristía
al salir de la Misa, debemos hacer también nosotros de nuestra vida un regalo de amor al Padre y para los hermanos. Debemos decir también nosotros, mentalmente, a los hermanos: «Tomad, comed; esto es mi cuerpo». Tomad mi tiempo, mis capacidades, mi atención. Tomad también mi sangre, es decir, mis sufrimientos, todo lo que me humilla, me mortifica, limita mis fuerzas, mi propia muerte física. Quiero que toda mi vida sea, como la de Cristo
1. La reflexión sobre los sacramentos
Junto al tema de la Iglesia, otro tema en el que se nota un progreso en el paso de los Padres griegos a los latinos es el de los sacramentos. En los primeros había faltado una reflexión sobre los sacramentos en sí, es decir, sobre la idea de sacramento, aun habiendo tratado de manera excelente cada uno de los misterios: bautismo, unción, Eucaristía.
El iniciador de la teología sacramentaria —es decir, de lo que, a partir del siglo XII, será el De sacramentis— es nuevamente Agustín. San Ambrosio, con sus dos series de discursos «Sobre los sacramentos» y «Sobre los misterios», anticipa el nombre del tratado, pero no su contenido. También él, en efecto, se ocupa de cada uno de los sacramentos y no, todavía, de los principios comunes a todos los sacramentos: ministro, materia, forma, modo de producir la gracia…
¿Por qué, entonces, elegir a Ambrosio como maestro de fe de un tema sacramentario como es el de la Eucaristía sobre el cual queremos meditar hoy? El motivo es que Ambrosio, más que ningún otro, contribuyó a la afirmación de la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y puso las bases de la futura doctrina de la transustanciación. En el De sacramentis escribe:
«Este pan es pan antes de las palabras sacramentales; cuando interviene la consagración, de pan pasa a ser carne de Cristo [...] ¿Con qué palabras se realiza la consagración y de quién son estas palabras? [...] Cuando se realiza el venerable sacramento, el sacerdote ya no usa sus palabras, sino que utiliza las palabras de Cristo. Es la palabra de Cristo la que realiza este sacramento» .
En el otro escrito, Sobre los misterios, el realismo eucarístico es todavía más explícito. Dice:
«La palabra de Cristo que pudo crear de la nada lo que no existía, ¿no puede transformar en algo diferente lo que existe? No es menos dar a las cosas una naturaleza del todo nueva que cambiar lo que tienen [...]. Este cuerpo que producimos (conficimus) sobre el altar es el cuerpo nacido de la Virgen. [...] Es, ciertamente, la verdadera carne de Cristo que fue crucificada, que fue sepultada; es, pues, verdaderamente el sacramento de su carne [...]. El mismo Señor Jesús proclama: “Esto es mi cuerpo”. Antes de la bendición de las palabras celestes se usa el nombre de otro objeto, después de la consagración se entiende cuerpo» .
Sobre este punto la autoridad de Ambrosio, en el desarrollo posterior de la doctrina eucarística, prevaleció sobre la de Agustín. Éste cree ciertamente en la realidad de la presencia de Cristo en la Eucaristía pero, como hemos visto en la anterior meditación, acentúa todavía más fuertemente su significado simbólico y eclesial. Algunos de sus discípulos llegarán a afirmar no sólo que la Eucaristía hace la Iglesia, sino que la Eucaristía es la Iglesia: «Comer el cuerpo de Cristo no es otra cosa que hacerse cuerpo de Cristo» . La reacción a la herejía de Berengario de Tours que reducía la presencia de Jesús en la Eucaristía a una presencia sólo dinámica y simbólica, suscitó una reacción coral en la que las palabras de Ambrosio desempeñaron una parte importante. Él es la primera autoridad que aduce santo Tomás de Aquino en su Suma en favor de la tesis de la presencia real.
La expresión «cuerpo místico» de Cristo, que hasta entonces había servido para designar a la Eucaristía, pasó poco a poco a indicar la Iglesia, mientras que la expresión «cuerpo verdadero» se reservó ya sólo a la Eucaristía . Esta singular inversión marca, en cierto sentido, el triunfo de la herencia de Ambrosio sobre la de Agustín. Expresiones como las del himno Ave verum, en el que el cuerpo eucarístico de Cristo es saludado como «el verdadero cuerpo, nacido de María Virgen, que fue inmolado en la cruz y de cuyo costado brotaron agua y sangre», parecen casi copiadas de las palabras arriba recordadas de Ambrosio.
Podemos resumir así la diferencia entre las dos perspectivas. De los tres cuerpos de Cristo —el cuerpo verdadero o histórico de Jesús nacido de María, el cuerpo eucarístico y el cuerpo eclesial— Agustín une entre sí estrechamente el segundo y el tercero, el cuerpo eucarístico y el de la Iglesia, distinguiéndolos del cuerpo real e histórico de Jesús; Ambrosio une, más aún, identifica el primero y el segundo, es decir, el cuerpo histórico de Cristo y el eucarístico, distinguiéndolos del tercero, es decir, del cuerpo eclesial.
En esta dirección se podía ir demasiado lejos, cayendo en un realismo exagerado, casi que —como decía una fórmula contrapuesta a la herejía de Berengario— el cuerpo y la sangre de Cristo estuvieran presentes sobre el altar «sensiblemente y fueran, en verdad, tocados y partidos por las manos del sacerdote y masticados por los dientes de los fieles» . Pero el remedio a tal peligro estaba en la noción misma de sacramento ya clara en teología. La eucarística no es una presencia física, sino sacramental, mediada por signos que son, precisamente, el pan y el vino.
2. La Eucaristía y la beraká judía
Si hay un límite en la visión de Ambrosio, es la ausencia de cualquier referencia a la acción del Espíritu Santo en la producción del cuerpo de Cristo sobre el altar. Toda la eficacia reside en las palabras de la consagración. Ellas son para él palabras creativas, es decir, palabras que no se limitan a afirmar una realidad existente, sino que producen la realidad que significan, como la frase «Fiat lux» de la creación. Esto ha influido en el escaso relieve que ha tenido en la liturgia latina la epíclesis del Espíritu Santo, que, como sabemos, desempeña en las liturgias orientales un papel tan esencial como el de las palabras de la consagración. Las nuevas Plegarias eucarísticas, han explicitado sobre este punto lo que en el Canon Romano sólo era aludido implícitamente. La frase: "Santifica, oh Dios, esta ofrenda con la potencia de tu bendición», equivale en realidad a «con la potencia de tu Espíritu». Las nuevas Plegarias eucarísticas, con la invocación del Espíritu Santo que precede a la consagración, han querido llenar precisamente esta laguna.
Pero hay una laguna mayor de la que se empieza a tener en cuenta y que no se refiere sólo a Ambrosio y ni siquiera sólo a los Padres latinos, sino a la explicación del misterio eucarístico en su conjunto. Más que nunca se ve aquí cómo el estudio de los Padres no nos ayuda sólo a recuperar riquezas antiguas, sino también a abrirnos a lo nuevo que aparece en la historia; a imitarlos no sólo en los contenidos, sino también en el método que era el de poner al servicio de la palabra de Dios todos los recursos y los conocimientos disponibles en su contexto cultural.
El recurso nuevo que hoy disponemos para comprender la Eucaristía es el acercamiento entre cristianos y judíos. Desde los primeros días de la Iglesia, varios factores históricos llevaron a acentuar la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo, hasta contraponerlos entre sí, como hace ya Ignacio de Antioquía . Distinguirse de los judíos —en la fecha de la Pascua, en los días de ayuno y en muchas otras cosas— se convierte en una especie de consigna. Una acusación a menudo dirigida a sus adversarios y a los herejes es la de «judaizar».
En relación con la Eucaristía, el nuevo clima de diálogo con el judaísmo ha hecho posible un mejor conocimiento de su matriz judía. Igual que no se entiende la Pascua cristiana si no se considera como el cumplimiento de lo que preanunció la Pascua judía, así no se entiende a fondo la Eucaristía si no se la ve como el cumplimiento de lo que los judíos hacían y decían a lo largo de su comida ritual. El nombre mismo, Eucaristía, no es otra cosa que la traducción de Beraká, la oración de bendición y acción de gracias hecha durante esa comida. Un primer resultado importante de este cambio ha sido que hoy ningún estudioso serio sostiene ya la hipótesis de que la Eucaristía cristiana se explique a la luz de la cena en boga según algunos cultos mistéricos del helenismo, como se ha intentado hacer durante más de un siglo.
Los Padres de la Iglesia mantuvieron las Escrituras del pueblo judío, pero no su liturgia, a la cual ya no tenían forma de acceder, tras la separación de la Iglesia respecto de la Sinagoga. Así, para la Eucaristía, utilizaron las figuras contenidas en las Escrituras —el cordero pascual, el sacrificio de Isaac, el de Melquisedec, el maná—, pero no el contexto litúrgico concreto en el que el pueblo judío celebraba todos estos recuerdos, que era la comida ritual celebrada una vez al año en la cena pascual (el Seder) y semanalmente en el culto sinagogal. El primer nombre con el que es designada la Eucaristía en el Nuevo Testamento por Pablo es el de «comida del Señor» (kuriakon deipnon) (1 Cor 11,20), con referencia evidente a la comida judía de la que se distingue ahora por la fe en Jesucristo.
Es la perspectiva en la que se sitúa también Benedicto XVI en el capítulo dedicado a la institución de la Eucaristía en su primer volumen sobre Jesús de Nazaret. Siguiendo la opinión ya prevalente entre los estudiosos, él acepta la cronología joánica según la cual la última cena de Jesús no fue una cena pascual, sino que fue una solemne comida de despedida; con Louis Bouyer, sostiene, además, que se pueda «trazar el desarrollo de la eucaristía cristiana, es decir del canon, desde la beraká judía».
Por diversas razones culturales e históricas, desde la escolástica en adelante, se ha tratado de explicar la Eucaristía a la luz de la filosofía, en particular de las nociones aristotélicas de sustancia y de accidente. Esto también era un poner al servicio de la fe los nuevos conocimientos del momento y, por tanto, una imitación del método de los Padres. En nuestros días, debemos hacer lo mismo con los nuevos conocimientos de orden, esta vez, históricos y litúrgicos más que filosóficos.
Sobre la base de algunos estudios ya iniciados en esta dirección, sobre todo el de L. Bouyer , quisiera tratar de mostrar la luz viva que cae sobre la Eucaristía cristiana cuando situamos los relatos evangélicos de la institución sobre el trasfondo de lo que sabemos de la comida ritual judía. La novedad del gesto de Jesús no resultará disminuida, sino engrandecida al máximo.
3. ¿Qué ocurrió esa noche?
Un texto que muestra el estrecho vínculo entre la liturgia judía y la cena cristiana es la Didaché. Dicho texto no es otra cosa que una colección de oraciones de la sinagoga, con la adición, aquí y allá, de las palabras «por tu servidor Jesucristo»; por lo demás, es idéntico a la liturgia de la sinagoga. El rito sinagogal estaba compuesto por una serie de oraciones llamadas «berakah» que en griego se tradujo con «Eucaristía». La beraká resume la espiritualidad de la Antigua Alianza y es la respuesta de bendición y de agradecimiento que Israel da a la palabra de amor que su Dios le había dirigido.
El ritual seguido por Jesús al dar la forma definitiva de la Eucaristía acompañaba todas las comidas de los judíos, pero asumía una importancia particular en las comidas en familia o en comunidad el sábado y los días festivos. Es suficiente un primer vistazo sobre el rito para ambientar adecuadamente la última Cena. Al comienzo de la comida, cada uno por turno tomaba en la mano una copa de vino y, antes de llevarla a los labios, repetía una bendición que la liturgia actual nos hace repetir casi literalmente en el momento del ofertorio: «Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey de los siglos, que nos has dado este fruto de la vid». Es el primer cáliz de vino.
Pero la comida comenzaba oficialmente sólo cuando el padre de familia, o el jefe de la comunidad, había partido el pan que debía ser distribuido entre los comensales. Y, en efecto, Jesús, inmediatamente después de la frase, toma el pan, recita la bendición, lo parte y lo distribuye diciendo: «Esto es mi cuerpo...». Y aquí el ritual, que era sólo una preparación, se convierte en la realidad. Después de la bendición del pan, que era considerada como una bendición general para toda la comida, se servían los platos habituales.
Si los precedentes de la Eucaristía se encuentran en la comida ritual de los judíos, entonces ya no tiene significado especial saber si la fiesta de Pascua coincidía con el Jueves Santo o con el Viernes Santo. Jesús no vinculó la Eucaristía con ningún detalle propio de la comida de Pascua (aparte del desajuste de la fecha, falta toda referencia a la manducación del cordero y de las hierbas amargas), sino sólo con aquellos elementos que forman parte del rito de cada día: es decir, la fracción del pan al comienzo y con la gran oración de acción de gracias al final. El carácter pascual de la última cena es innegable, pero es independiente de estas discusiones y se explica con el nexo que Jesús plantea entre la Eucaristía («mi sangre derramada por vosotros») y su muerte de cruz. Es allí donde se realiza la figura del cordero pascual al que «no se le quiebra ningún hueso» (Jn 19,36).
Pero volvamos al ritual judío. Cuando la comida está a punto de terminar y las viandas se han consumido, los comensales están listos para el gran acto ritual que concluye la celebración y le confiere el significado más profundo. Todos se lavan las manos, como al comienzo. Estaba prescrito que el presidente recibiera el agua del más joven de los presentes y es quizá Juan quien se la da a Jesús. Pero el maestro, en lugar de dejarse servir, da una lección de humildad, al lavarles los pies. Acabado esto, teniendo delante de sí una copa de vino mezclado con agua, invita a hacer las tres oraciones de agradecimiento: la primera, por Dios creador; la segunda, por la liberación de Egipto; la tercera, porque su obra continua en el presente. Concluida la oración, la copa pasaba de mano en mano y cada uno bebía. Este es el rito antiguo, realizado por Jesús muchas veces durante su vida.
Luca dice que, después de haber cenado, Jesús tomó el cáliz diciendo: «Este cáliz es la nueva Alianza en mi sangre que se derrama por vosotros». Algo decisivo ocurre en el momento en que Jesús añade estas palabras a la fórmula de las oraciones de agradecimiento, es decir, a la beraká judía. Ese rito era un banquete sagrado en el que se celebraba y se daban las gracias a un Dios salvador, que había redimido a su pueblo para estrechar con él una alianza de amor, sellada con la sangre de un cordero. La comida diaria bendecía a Dios por esa alianza, pero ahora, es decir, en el momento en que Jesús decide dar la vida por los suyos como el verdadero cordero, él declara concluida esa antigua Alianza que todos juntos estaban celebrando litúrgicamente.
En ese momento, con unas pocas y simples palabras, él abre, ofrece y estrecha con los suyos la nueva y eterna Alianza en su Sangre. Cuando Jesús ofrece ese cáliz es como si dijera: «Hasta aquí, cada vez que habéis celebrado esta comida ritual habéis conmemorado el amor de Dios salvador que os ha redimido de Egipto. De ahora en adelante, cada vez que repitáis lo que hemos hecho hoy, lo haréis no ya en conmemoración de una salvación de la esclavitud material en la sangre de un animal; lo haréis en memoria de mí, Hijo de Dios que da su Sangre para redimiros de vuestros pecados. Hasta aquí habéis comido un alimento normal para celebrar una liberación material. Ahora me comeréis a mí, alimento divino sacrificado por vosotros, para haceros una sola cosa conmigo. Y me comeréis y beberéis mi sangre en el acto mismo en que yo me sacrifico por vosotros. Esta es la nueva y eterna Alianza en mi amor».
Al añadir las palabras: «Haced esto en memoria de mí», Jesús confiere un alcance ilimitado a su don. Desde el pasado, la mirada se proyecta hacia el futuro. Todo lo que él ha hecho hasta ahora en la cena es puesto en nuestras manos. Al repetir lo que él hizo, se renueva ese acto central de la historia humana que es su muerte por el mundo. La figura del cordero pascual sobre la cruz se convierte en acontecimiento, en la cena se nos da como sacramento, es decir, como memorial perenne del acontecimiento. El acontecimiento sucede una sola vez (semel) (Heb 10,12); el sacramento, cada vez que lo queremos (quotiescumque) (1 Cor 11,26).
La idea del «memorial» que Jesús retoma del ritual judío del sábado y de los días festivos, referida en Ex 12, 14, encierra la esencia misma de la Misa, su teología, su significado íntimo para la salvación. El memorial bíblico es mucho más que una simple conmemoración, que un simple recuerdo subjetivo del pasado. Gracias a él, interviene, fuera de la mente del orante, una realidad que tiene una existencia propia, que no pertenece al pasado, sino que existe y actúa en el presente y seguirá obrando en el futuro. El memorial que hasta ahora era la prenda de la fidelidad de Dios con Israel, es ahora el cuerpo partido y la sangre derramada del Hijo de Dios, el sacrificio del Calvario «re-presentado» (es decir, hecho nuevamente presente) en la Eucaristía de la Iglesia.
Aquí se descubre el sentido y la preciosidad de la insistencia de Ambrosio, y tras él, en forma más evolucionada, de los teólogos escolásticos y del Concilio de Trento, sobre la presencia «verdadera, real y sustancial de Cristo» en la Eucaristía . En efecto, sólo así es posible conservar en el «memorial» instituido por Jesús su carácter objetivo de don absoluto, sin condiciones, independiente de todo, incluso de la fe de quien lo recibe, como lo había sido su encarnación.
4. Nuestra firma sobre el don
¿Cuál es nuestro lugar en el drama humano-divino que hemos recordado? Nuestra reflexión sobre la Eucaristía debe conducirnos precisamente a descubrir esto. Por nosotros, en efecto, para implicarnos en su acción, Jesús ha hecho de su don un «sacramento».
En la Eucaristía tienen lugar dos milagros: uno es el que hace del pan y del vino el cuerpo y la sangre de Cristo; el otro es el que hace de nosotros «un sacrificio vivo agradable a Dios», que nos une al sacrificio de Cristo, como actores, y no sólo como espectadores. En el ofertorio hemos ofrecido pan y vino, que para Dios no tenían, obviamente, ni valor ni significado por sí mismos. Ahora, en la consagración, es Cristo quien pone ese valor que yo no puedo poner en mi ofrenda. En este momento pan y vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo que se entrega a la muerte en un supremo acto de amor al Padre.
He aquí, entonces, lo que ha ocurrido: mi pobre don, carente de valor, se ha convertido en el don perfecto para el Padre. Jesús, no se da solo en el pan y el vino, nos toma también a nosotros y nos cambia (místicamente, no realmente) en sí mismo, nos da también a nosotros el valor que tiene su don de amor al Padre. En ese pan y en ese vino estamos también nosotros: «En lo que ofrece, la Iglesia se ofrece sí misma», escribe Agustín.
Quisiera resumir, con la ayuda de un ejemplo humano, lo que sucede en la celebración eucarística. Pensemos en una familia numerosa en la que hay un hijo, el primogénito, que admira y ama desmedidamente a su padre. Por su cumpleaños quiere hacerle un regalo valioso. Pero antes de presentárselo pide, en secreto, a todos sus hermanos y hermanas que estampen su firma sobre el regalo. Éste llega, pues, a manos del padre como signo del amor de todos sus hijos, indistintamente, aunque, en realidad, uno sólo ha pagado el precio del mismo.
Eso es lo que ocurre en el sacrificio eucarístico. Jesús admira y ama ilimitadamente al Padre celeste. A él le quiere hacer cada día, hasta el final del mundo, el regalo más valioso que se pueda pensar, el de su propia vida. En la Misa él invita a todos sus «hermanos» a que estampen su firma sobre el don, de manera que llegue a Dios Padre como el don indiferenciado de todos sus hijos, aunque uno sólo ya ha pagado el precio de dicho don. ¡Y qué precio!
Nuestra firma son las pocas gotas de agua que se mezclan con el vino en el cáliz; nuestra firma, explica Agustín, es sobre todo el «amén» que los fieles pronuncian en el momento de la comunión: «A lo que sois respondéis: Amén y al responder lo suscribís. Se te dice, en efecto: El cuerpo de Cristo, y tú respondes: Amén. Sé miembro del cuerpo de Cristo, para que sea verídico tu Amén… Sed lo que veis y recibid lo que sois» . Toda la eclesiología eucarística de Agustín que hemos recordado la vez pasada encuentra aquí su campo de aplicación. Si no se puede decir que la Eucaristía es la Iglesia (como llevaron a afirmar algunos de sus discípulos), se puede y se debe decir que la Eucaristía hace a la Iglesia.
Sabemos que quien ha firmado un compromiso tiene luego el deber de honrar la propia firma. Esto quiere decir que, al salir de la Misa, debemos hacer también nosotros de nuestra vida un regalo de amor al Padre y para los hermanos. Debemos decir también nosotros, mentalmente, a los hermanos: «Tomad, comed; esto es mi cuerpo». Tomad mi tiempo, mis capacidades, mi atención. Tomad también mi sangre, es decir, mis sufrimientos, todo lo que me humilla, me mortifica, limita mis fuerzas, mi propia muerte física. Quiero que toda mi vida sea, como la de Cristo, pan partido y vino derramado por los otros. Quiero hacer de toda mi vida una Eucaristía.
He mencionado al comienzo la Didaché, como el documento que marca el tránsito desde la liturgia judía a la cristiana. Terminamos con una de sus oraciones que ha inspirado muchas plegarias eucarísticas posteriores de la Iglesia:
«Como este pan fue repartido sobre los montes, y, recogido, se hizo uno, así sea recogida tu Iglesia desde los límites de la tierra en tu Reino porque tuya es la gloria y el poder, por Jesucristo, en los siglos. Amén».
© Traducido del italiano por Pablo Cervera Barranco
Catequesis del 5 de abril de 2014
Junto al tema de la Iglesia, otro tema en el que se nota un progreso en el paso de los Padres griegos a los latinos es el de los sacramentos. En los primeros había faltado una reflexión sobre los sacramentos en sí, es decir, sobre la idea de sacramento, aun habiendo tratado de manera excelente cada uno de los misterios: bautismo, unción, Eucaristía.
El iniciador de la teología sacramentaria —es decir, de lo que, a partir del siglo XII, será el De sacramentis— es nuevamente Agustín. San Ambrosio, con sus dos series de discursos «Sobre los sacramentos» y «Sobre los misterios», anticipa el nombre del tratado, pero no su contenido. También él, en efecto, se ocupa de cada uno de los sacramentos y no, todavía, de los principios comunes a todos los sacramentos: ministro, materia, forma, modo de producir la gracia…
¿Por qué, entonces, elegir a Ambrosio como maestro de fe de un tema sacramentario como es el de la Eucaristía sobre el cual queremos meditar hoy? El motivo es que Ambrosio, más que ningún otro, contribuyó a la afirmación de la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y puso las bases de la futura doctrina de la transustanciación. En el De sacramentis escribe:
«Este pan es pan antes de las palabras sacramentales; cuando interviene la consagración, de pan pasa a ser carne de Cristo [...] ¿Con qué palabras se realiza la consagración y de quién son estas palabras? [...] Cuando se realiza el venerable sacramento, el sacerdote ya no usa sus palabras, sino que utiliza las palabras de Cristo. Es la palabra de Cristo la que realiza este sacramento» .
En el otro escrito, Sobre los misterios, el realismo eucarístico es todavía más explícito. Dice:
«La palabra de Cristo que pudo crear de la nada lo que no existía, ¿no puede transformar en algo diferente lo que existe? No es menos dar a las cosas una naturaleza del todo nueva que cambiar lo que tienen [...]. Este cuerpo que producimos (conficimus) sobre el altar es el cuerpo nacido de la Virgen. [...] Es, ciertamente, la verdadera carne de Cristo que fue crucificada, que fue sepultada; es, pues, verdaderamente el sacramento de su carne [...]. El mismo Señor Jesús proclama: “Esto es mi cuerpo”. Antes de la bendición de las palabras celestes se usa el nombre de otro objeto, después de la consagración se entiende cuerpo» .
Sobre este punto la autoridad de Ambrosio, en el desarrollo posterior de la doctrina eucarística, prevaleció sobre la de Agustín. Éste cree ciertamente en la realidad de la presencia de Cristo en la Eucaristía pero, como hemos visto en la anterior meditación, acentúa todavía más fuertemente su significado simbólico y eclesial. Algunos de sus discípulos llegarán a afirmar no sólo que la Eucaristía hace la Iglesia, sino que la Eucaristía es la Iglesia: «Comer el cuerpo de Cristo no es otra cosa que hacerse cuerpo de Cristo» . La reacción a la herejía de Berengario de Tours que reducía la presencia de Jesús en la Eucaristía a una presencia sólo dinámica y simbólica, suscitó una reacción coral en la que las palabras de Ambrosio desempeñaron una parte importante. Él es la primera autoridad que aduce santo Tomás de Aquino en su Suma en favor de la tesis de la presencia real.
La expresión «cuerpo místico» de Cristo, que hasta entonces había servido para designar a la Eucaristía, pasó poco a poco a indicar la Iglesia, mientras que la expresión «cuerpo verdadero» se reservó ya sólo a la Eucaristía . Esta singular inversión marca, en cierto sentido, el triunfo de la herencia de Ambrosio sobre la de Agustín. Expresiones como las del himno Ave verum, en el que el cuerpo eucarístico de Cristo es saludado como «el verdadero cuerpo, nacido de María Virgen, que fue inmolado en la cruz y de cuyo costado brotaron agua y sangre», parecen casi copiadas de las palabras arriba recordadas de Ambrosio.
Podemos resumir así la diferencia entre las dos perspectivas. De los tres cuerpos de Cristo —el cuerpo verdadero o histórico de Jesús nacido de María, el cuerpo eucarístico y el cuerpo eclesial— Agustín une entre sí estrechamente el segundo y el tercero, el cuerpo eucarístico y el de la Iglesia, distinguiéndolos del cuerpo real e histórico de Jesús; Ambrosio une, más aún, identifica el primero y el segundo, es decir, el cuerpo histórico de Cristo y el eucarístico, distinguiéndolos del tercero, es decir, del cuerpo eclesial.
En esta dirección se podía ir demasiado lejos, cayendo en un realismo exagerado, casi que —como decía una fórmula contrapuesta a la herejía de Berengario— el cuerpo y la sangre de Cristo estuvieran presentes sobre el altar «sensiblemente y fueran, en verdad, tocados y partidos por las manos del sacerdote y masticados por los dientes de los fieles» . Pero el remedio a tal peligro estaba en la noción misma de sacramento ya clara en teología. La eucarística no es una presencia física, sino sacramental, mediada por signos que son, precisamente, el pan y el vino.
2. La Eucaristía y la beraká judía
Si hay un límite en la visión de Ambrosio, es la ausencia de cualquier referencia a la acción del Espíritu Santo en la producción del cuerpo de Cristo sobre el altar. Toda la eficacia reside en las palabras de la consagración. Ellas son para él palabras creativas, es decir, palabras que no se limitan a afirmar una realidad existente, sino que producen la realidad que significan, como la frase «Fiat lux» de la creación. Esto ha influido en el escaso relieve que ha tenido en la liturgia latina la epíclesis del Espíritu Santo, que, como sabemos, desempeña en las liturgias orientales un papel tan esencial como el de las palabras de la consagración. Las nuevas Plegarias eucarísticas, han explicitado sobre este punto lo que en el Canon Romano sólo era aludido implícitamente. La frase: "Santifica, oh Dios, esta ofrenda con la potencia de tu bendición», equivale en realidad a «con la potencia de tu Espíritu». Las nuevas Plegarias eucarísticas, con la invocación del Espíritu Santo que precede a la consagración, han querido llenar precisamente esta laguna.
Pero hay una laguna mayor de la que se empieza a tener en cuenta y que no se refiere sólo a Ambrosio y ni siquiera sólo a los Padres latinos, sino a la explicación del misterio eucarístico en su conjunto. Más que nunca se ve aquí cómo el estudio de los Padres no nos ayuda sólo a recuperar riquezas antiguas, sino también a abrirnos a lo nuevo que aparece en la historia; a imitarlos no sólo en los contenidos, sino también en el método que era el de poner al servicio de la palabra de Dios todos los recursos y los conocimientos disponibles en su contexto cultural.
El recurso nuevo que hoy disponemos para comprender la Eucaristía es el acercamiento entre cristianos y judíos. Desde los primeros días de la Iglesia, varios factores históricos llevaron a acentuar la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo, hasta contraponerlos entre sí, como hace ya Ignacio de Antioquía . Distinguirse de los judíos —en la fecha de la Pascua, en los días de ayuno y en muchas otras cosas— se convierte en una especie de consigna. Una acusación a menudo dirigida a sus adversarios y a los herejes es la de «judaizar».
En relación con la Eucaristía, el nuevo clima de diálogo con el judaísmo ha hecho posible un mejor conocimiento de su matriz judía. Igual que no se entiende la Pascua cristiana si no se considera como el cumplimiento de lo que preanunció la Pascua judía, así no se entiende a fondo la Eucaristía si no se la ve como el cumplimiento de lo que los judíos hacían y decían a lo largo de su comida ritual. El nombre mismo, Eucaristía, no es otra cosa que la traducción de Beraká, la oración de bendición y acción de gracias hecha durante esa comida. Un primer resultado importante de este cambio ha sido que hoy ningún estudioso serio sostiene ya la hipótesis de que la Eucaristía cristiana se explique a la luz de la cena en boga según algunos cultos mistéricos del helenismo, como se ha intentado hacer durante más de un siglo.
Los Padres de la Iglesia mantuvieron las Escrituras del pueblo judío, pero no su liturgia, a la cual ya no tenían forma de acceder, tras la separación de la Iglesia respecto de la Sinagoga. Así, para la Eucaristía, utilizaron las figuras contenidas en las Escrituras —el cordero pascual, el sacrificio de Isaac, el de Melquisedec, el maná—, pero no el contexto litúrgico concreto en el que el pueblo judío celebraba todos estos recuerdos, que era la comida ritual celebrada una vez al año en la cena pascual (el Seder) y semanalmente en el culto sinagogal. El primer nombre con el que es designada la Eucaristía en el Nuevo Testamento por Pablo es el de «comida del Señor» (kuriakon deipnon) (1 Cor 11,20), con referencia evidente a la comida judía de la que se distingue ahora por la fe en Jesucristo.
Es la perspectiva en la que se sitúa también Benedicto XVI en el capítulo dedicado a la institución de la Eucaristía en su primer volumen sobre Jesús de Nazaret. Siguiendo la opinión ya prevalente entre los estudiosos, él acepta la cronología joánica según la cual la última cena de Jesús no fue una cena pascual, sino que fue una solemne comida de despedida; con Louis Bouyer, sostiene, además, que se pueda «trazar el desarrollo de la eucaristía cristiana, es decir del canon, desde la beraká judía».
Por diversas razones culturales e históricas, desde la escolástica en adelante, se ha tratado de explicar la Eucaristía a la luz de la filosofía, en particular de las nociones aristotélicas de sustancia y de accidente. Esto también era un poner al servicio de la fe los nuevos conocimientos del momento y, por tanto, una imitación del método de los Padres. En nuestros días, debemos hacer lo mismo con los nuevos conocimientos de orden, esta vez, históricos y litúrgicos más que filosóficos.
Sobre la base de algunos estudios ya iniciados en esta dirección, sobre todo el de L. Bouyer , quisiera tratar de mostrar la luz viva que cae sobre la Eucaristía cristiana cuando situamos los relatos evangélicos de la institución sobre el trasfondo de lo que sabemos de la comida ritual judía. La novedad del gesto de Jesús no resultará disminuida, sino engrandecida al máximo.
3. ¿Qué ocurrió esa noche?
Un texto que muestra el estrecho vínculo entre la liturgia judía y la cena cristiana es la Didaché. Dicho texto no es otra cosa que una colección de oraciones de la sinagoga, con la adición, aquí y allá, de las palabras «por tu servidor Jesucristo»; por lo demás, es idéntico a la liturgia de la sinagoga. El rito sinagogal estaba compuesto por una serie de oraciones llamadas «berakah» que en griego se tradujo con «Eucaristía». La beraká resume la espiritualidad de la Antigua Alianza y es la respuesta de bendición y de agradecimiento que Israel da a la palabra de amor que su Dios le había dirigido.
El ritual seguido por Jesús al dar la forma definitiva de la Eucaristía acompañaba todas las comidas de los judíos, pero asumía una importancia particular en las comidas en familia o en comunidad el sábado y los días festivos. Es suficiente un primer vistazo sobre el rito para ambientar adecuadamente la última Cena. Al comienzo de la comida, cada uno por turno tomaba en la mano una copa de vino y, antes de llevarla a los labios, repetía una bendición que la liturgia actual nos hace repetir casi literalmente en el momento del ofertorio: «Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey de los siglos, que nos has dado este fruto de la vid». Es el primer cáliz de vino.
Pero la comida comenzaba oficialmente sólo cuando el padre de familia, o el jefe de la comunidad, había partido el pan que debía ser distribuido entre los comensales. Y, en efecto, Jesús, inmediatamente después de la frase, toma el pan, recita la bendición, lo parte y lo distribuye diciendo: «Esto es mi cuerpo...». Y aquí el ritual, que era sólo una preparación, se convierte en la realidad. Después de la bendición del pan, que era considerada como una bendición general para toda la comida, se servían los platos habituales.
Si los precedentes de la Eucaristía se encuentran en la comida ritual de los judíos, entonces ya no tiene significado especial saber si la fiesta de Pascua coincidía con el Jueves Santo o con el Viernes Santo. Jesús no vinculó la Eucaristía con ningún detalle propio de la comida de Pascua (aparte del desajuste de la fecha, falta toda referencia a la manducación del cordero y de las hierbas amargas), sino sólo con aquellos elementos que forman parte del rito de cada día: es decir, la fracción del pan al comienzo y con la gran oración de acción de gracias al final. El carácter pascual de la última cena es innegable, pero es independiente de estas discusiones y se explica con el nexo que Jesús plantea entre la Eucaristía («mi sangre derramada por vosotros») y su muerte de cruz. Es allí donde se realiza la figura del cordero pascual al que «no se le quiebra ningún hueso» (Jn 19,36).
Pero volvamos al ritual judío. Cuando la comida está a punto de terminar y las viandas se han consumido, los comensales están listos para el gran acto ritual que concluye la celebración y le confiere el significado más profundo. Todos se lavan las manos, como al comienzo. Estaba prescrito que el presidente recibiera el agua del más joven de los presentes y es quizá Juan quien se la da a Jesús. Pero el maestro, en lugar de dejarse servir, da una lección de humildad, al lavarles los pies. Acabado esto, teniendo delante de sí una copa de vino mezclado con agua, invita a hacer las tres oraciones de agradecimiento: la primera, por Dios creador; la segunda, por la liberación de Egipto; la tercera, porque su obra continua en el presente. Concluida la oración, la copa pasaba de mano en mano y cada uno bebía. Este es el rito antiguo, realizado por Jesús muchas veces durante su vida.
Luca dice que, después de haber cenado, Jesús tomó el cáliz diciendo: «Este cáliz es la nueva Alianza en mi sangre que se derrama por vosotros». Algo decisivo ocurre en el momento en que Jesús añade estas palabras a la fórmula de las oraciones de agradecimiento, es decir, a la beraká judía. Ese rito era un banquete sagrado en el que se celebraba y se daban las gracias a un Dios salvador, que había redimido a su pueblo para estrechar con él una alianza de amor, sellada con la sangre de un cordero. La comida diaria bendecía a Dios por esa alianza, pero ahora, es decir, en el momento en que Jesús decide dar la vida por los suyos como el verdadero cordero, él declara concluida esa antigua Alianza que todos juntos estaban celebrando litúrgicamente.
En ese momento, con unas pocas y simples palabras, él abre, ofrece y estrecha con los suyos la nueva y eterna Alianza en su Sangre. Cuando Jesús ofrece ese cáliz es como si dijera: «Hasta aquí, cada vez que habéis celebrado esta comida ritual habéis conmemorado el amor de Dios salvador que os ha redimido de Egipto. De ahora en adelante, cada vez que repitáis lo que hemos hecho hoy, lo haréis no ya en conmemoración de una salvación de la esclavitud material en la sangre de un animal; lo haréis en memoria de mí, Hijo de Dios que da su Sangre para redimiros de vuestros pecados. Hasta aquí habéis comido un alimento normal para celebrar una liberación material. Ahora me comeréis a mí, alimento divino sacrificado por vosotros, para haceros una sola cosa conmigo. Y me comeréis y beberéis mi sangre en el acto mismo en que yo me sacrifico por vosotros. Esta es la nueva y eterna Alianza en mi amor».
Al añadir las palabras: «Haced esto en memoria de mí», Jesús confiere un alcance ilimitado a su don. Desde el pasado, la mirada se proyecta hacia el futuro. Todo lo que él ha hecho hasta ahora en la cena es puesto en nuestras manos. Al repetir lo que él hizo, se renueva ese acto central de la historia humana que es su muerte por el mundo. La figura del cordero pascual sobre la cruz se convierte en acontecimiento, en la cena se nos da como sacramento, es decir, como memorial perenne del acontecimiento. El acontecimiento sucede una sola vez (semel) (Heb 10,12); el sacramento, cada vez que lo queremos (quotiescumque) (1 Cor 11,26).
La idea del «memorial» que Jesús retoma del ritual judío del sábado y de los días festivos, referida en Ex 12, 14, encierra la esencia misma de la Misa, su teología, su significado íntimo para la salvación. El memorial bíblico es mucho más que una simple conmemoración, que un simple recuerdo subjetivo del pasado. Gracias a él, interviene, fuera de la mente del orante, una realidad que tiene una existencia propia, que no pertenece al pasado, sino que existe y actúa en el presente y seguirá obrando en el futuro. El memorial que hasta ahora era la prenda de la fidelidad de Dios con Israel, es ahora el cuerpo partido y la sangre derramada del Hijo de Dios, el sacrificio del Calvario «re-presentado» (es decir, hecho nuevamente presente) en la Eucaristía de la Iglesia.
Aquí se descubre el sentido y la preciosidad de la insistencia de Ambrosio, y tras él, en forma más evolucionada, de los teólogos escolásticos y del Concilio de Trento, sobre la presencia «verdadera, real y sustancial de Cristo» en la Eucaristía . En efecto, sólo así es posible conservar en el «memorial» instituido por Jesús su carácter objetivo de don absoluto, sin condiciones, independiente de todo, incluso de la fe de quien lo recibe, como lo había sido su encarnación.
4. Nuestra firma sobre el don
¿Cuál es nuestro lugar en el drama humano-divino que hemos recordado? Nuestra reflexión sobre la Eucaristía debe conducirnos precisamente a descubrir esto. Por nosotros, en efecto, para implicarnos en su acción, Jesús ha hecho de su don un «sacramento».
En la Eucaristía tienen lugar dos milagros: uno es el que hace del pan y del vino el cuerpo y la sangre de Cristo; el otro es el que hace de nosotros «un sacrificio vivo agradable a Dios», que nos une al sacrificio de Cristo, como actores, y no sólo como espectadores. En el ofertorio hemos ofrecido pan y vino, que para Dios no tenían, obviamente, ni valor ni significado por sí mismos. Ahora, en la consagración, es Cristo quien pone ese valor que yo no puedo poner en mi ofrenda. En este momento pan y vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo que se entrega a la muerte en un supremo acto de amor al Padre.
He aquí, entonces, lo que ha ocurrido: mi pobre don, carente de valor, se ha convertido en el don perfecto para el Padre. Jesús, no se da solo en el pan y el vino, nos toma también a nosotros y nos cambia (místicamente, no realmente) en sí mismo, nos da también a nosotros el valor que tiene su don de amor al Padre. En ese pan y en ese vino estamos también nosotros: «En lo que ofrece, la Iglesia se ofrece sí misma», escribe Agustín.
Quisiera resumir, con la ayuda de un ejemplo humano, lo que sucede en la celebración eucarística. Pensemos en una familia numerosa en la que hay un hijo, el primogénito, que admira y ama desmedidamente a su padre. Por su cumpleaños quiere hacerle un regalo valioso. Pero antes de presentárselo pide, en secreto, a todos sus hermanos y hermanas que estampen su firma sobre el regalo. Éste llega, pues, a manos del padre como signo del amor de todos sus hijos, indistintamente, aunque, en realidad, uno sólo ha pagado el precio del mismo.
Eso es lo que ocurre en el sacrificio eucarístico. Jesús admira y ama ilimitadamente al Padre celeste. A él le quiere hacer cada día, hasta el final del mundo, el regalo más valioso que se pueda pensar, el de su propia vida. En la Misa él invita a todos sus «hermanos» a que estampen su firma sobre el don, de manera que llegue a Dios Padre como el don indiferenciado de todos sus hijos, aunque uno sólo ya ha pagado el precio de dicho don. ¡Y qué precio!
Nuestra firma son las pocas gotas de agua que se mezclan con el vino en el cáliz; nuestra firma, explica Agustín, es sobre todo el «amén» que los fieles pronuncian en el momento de la comunión: «A lo que sois respondéis: Amén y al responder lo suscribís. Se te dice, en efecto: El cuerpo de Cristo, y tú respondes: Amén. Sé miembro del cuerpo de Cristo, para que sea verídico tu Amén… Sed lo que veis y recibid lo que sois» . Toda la eclesiología eucarística de Agustín que hemos recordado la vez pasada encuentra aquí su campo de aplicación. Si no se puede decir que la Eucaristía es la Iglesia (como llevaron a afirmar algunos de sus discípulos), se puede y se debe decir que la Eucaristía hace a la Iglesia.
Sabemos que quien ha firmado un compromiso tiene luego el deber de honrar la propia firma. Esto quiere decir que, al salir de la Misa, debemos hacer también nosotros de nuestra vida un regalo de amor al Padre y para los hermanos. Debemos decir también nosotros, mentalmente, a los hermanos: «Tomad, comed; esto es mi cuerpo». Tomad mi tiempo, mis capacidades, mi atención. Tomad también mi sangre, es decir, mis sufrimientos, todo lo que me humilla, me mortifica, limita mis fuerzas, mi propia muerte física. Quiero que toda mi vida sea, como la de Cristo, pan partido y vino derramado por los otros. Quiero hacer de toda mi vida una Eucaristía.
He mencionado al comienzo la Didaché, como el documento que marca el tránsito desde la liturgia judía a la cristiana. Terminamos con una de sus oraciones que ha inspirado muchas plegarias eucarísticas posteriores de la Iglesia:
«Como este pan fue repartido sobre los montes, y, recogido, se hizo uno, así sea recogida tu Iglesia desde los límites de la tierra en tu Reino porque tuya es la gloria y el poder, por Jesucristo, en los siglos. Amén».
© Traducido del italiano por Pablo Cervera Barranco
Catequesis del 5 de abril de 2014
Comentarios
Otros artículos del autor
- «Recoged los trozos sobrantes»: Cantalamessa explica la lección de Jesús sobre el derroche
- Cantalamessa: «Jesús, en el Evangelio, jamás da la impresión de estar agitado por la prisa»
- Cantalamessa: «Talitá kum» muestra la gran diferencia entre los Evangelios canónicos y los apócrifos
- Cantalamessa: la confianza en Dios es como llevar a Cristo en la barca en las tempestades de la vida
- Cantalamessa: es una gracia para un cristiano que durante un tiempo «tema acercarse a la Comunión»
- Cantalamessa: «La doctrina de la Trinidad es, por sí sola, el mejor antídoto al ateísmo moderno»
- Cantalamessa da la clave para saber, también en la Iglesia, qué viene de Babel y qué de Pentecostés
- Ascensión del Señor: Cantalamessa explica qué significa el cielo y por qué no nos aburriremos en él
- El «deber» de amar, en el matrimonio, no mata el amor sino que lo salva: lo explica Cantalamessa
- Cantalamessa explica con la parábola de la vid y el sarmiento el sentido de las cruces en la vida