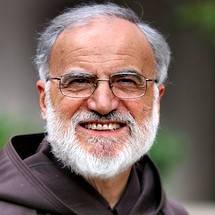San León Magno y la fe en Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre
ahora que está resucitado y ya no está sujeto a los límites de la carne, él ofrece a cada hombre y a cada mujer la posibilidad de tenerlo como amigo, en el sentido más completo de la palabra
San León Magno y la fe en Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre
1. Oriente y Occidente unánimes sobre Cristo
Hay diferentes vías, o métodos, para aproximarse a la persona de Jesús. Por ejemplo, se puede partir directamente de la Biblia y, también en este caso, se pueden seguir distintas vías: la vía tipológica, seguida en la más antigua catequesis de la Iglesia, que explica a Jesús a la luz de las profecías y de las figuras del Antiguo Testamento; la vía histórica, que reconstruye el desarrollo de la fe en Cristo a partir de las distintas tradiciones, autores y títulos cristológicos, o desde los distintos entornos culturales del Nuevo Testamento. Se puede, por el contrario, partir de las preguntas y de los problemas del hombre de hoy, o incluso desde la propia experiencia de Cristo, y desde todo ello remontarse a la Biblia. Son todas vías ampliamente exploradas.
La Tradición de la Iglesia elaboró, muy pronto, una vía suya de acceso al misterio de Cristo, un modo suyo de recoger y organizar los datos bíblicos que le afectan, y esta vía se llama el dogma cristológico, la vía dogmática. Por dogma cristológico entiendo las verdades fundamentales en torno a Cristo, definidas en los primeros concilios ecuménicos, sobre todo en el de Calcedonia, las cuales, en sustancia, se reducen a los siguientes tres pilares: Jesucristo es verdadero hombre, es verdadero Dios, es una sola persona.
San León Magno es el padre que he elegido para introducirnos en las profundidades de este misterio. Por una razón muy precisa. En la teología latina estaba lista desde hacía dos siglos y medio la fórmula de la fe en Cristo que llegará a ser el dogma de Calcedonia. Tertuliano había escrito: «Vemos dos naturalezas, no confundidas, sino unidas en una persona, Jesucristo, Dios y hombre» . Tras una larga exploración, los autores griegos llegan, por su parte, a una formulación idéntica en la sustancia; pero su retraso o tiempo perdido fue algo muy distinto, porque sólo ahora se podía dar a esa fórmula su verdadero significado, al haber puesto ellos de relieve, entretanto, todas las implicaciones y resuelto las dificultades.
El papa san León Magno es quien se encontró gestionando el momento en que las dos corrientes del río —la latina y la griega— confluyeron juntas y con su autoridad de obispo de Roma favoreció su acogida universal. Él no se conforma con transmitir simplemente la fórmula heredada de Tertuliano y retomada entretanto por Agustín, sino que la adapta a los problemas surgidos en el ínterin, entre la Iglesia de Éfeso del año 431 hasta Calcedonia del año 451. Este es, a grandes líneas, su pensamiento cristológico, tal como lo expone en el famoso Tomus a Flavianum.
Primer punto: la persona del Dios-hombre es idéntica a la del Verbo eterno: «El que se hizo hombre en la forma de siervo es el mismo que en la forma de Dios creó al hombre». Segundo punto: la naturaleza divina y la humana coexisten en esta única persona, que es Cristo, sin mezcla ni confusión, pero conservando cada una sus propiedades naturales (salva proprietate utriusque naturae). Él empieza a ser lo que no era, sin dejar de ser lo que era . La obra de la redención exigía que «el único y mismo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo, pudiera morir en lo referido a la naturaleza humana y no morir en lo referido a la naturaleza divina». Tercer punto: la unidad de la persona justifica el uso de la comunicación de idiomas, por lo que podemos afirmar que el Hijo de Dios fue crucificado y sepultado, y también que el Hijo del hombre vino del cielo.
Era un intento, en gran parte conseguido, de encontrar por fin un acuerdo entre las dos grandes «escuelas» de la teología griega, la alejandrina y la antioquena, evitando los respectivos errores que eran el monofisismo y el nestorianismo. Los antioquenos encontraban en ello el reconocimiento, para ellos vital, de las dos naturalezas de Cristo y, por tanto, de la plena humanidad de Cristo; los alejandrinos, a pesar de algunas reservas y resistencias, podían encontrar en la formulación de León el reconocimiento de la identidad de la persona del Verbo encarnado y la del Verbo eterno, que apreciaban más que cualquier otra cosa.
Basta recordar el eje de la definición de Calcedonia para darse cuenta de lo presente que está en ella el pensamiento del papa León:
«Enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo: perfecto en la divinidad, y perfecto en la humanidad; verdaderamente Dios y verdaderamente hombre […]; nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad; y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona» .
Podría parecer una fórmula técnicamente perfecta, pero árida y abstracta y, en cambio, en ella se basa toda la doctrina cristiana de la salvación. Sólo si Cristo es un hombre como nosotros, lo que él hace, nos representa y nos pertenece, y sólo si él mismo es también Dios, lo que hace tiene un valor infinito y universal, hasta el punto de que, como se canta en el Adoro te devote, «una sola gota de sangre que ha derramado salva al mundo entero del pecado» («Cuius una stilla salvum facere totum mundum qui ab obni scelere»).
Sobre este punto, Oriente y Occidente, son unánimes. Esta era la situación de la humanidad antes de Cristo, escriben, con pocas diferencias entre sí, san Anselmo entre los latinos y Cabasilas entre los ortodoxos. Por una parte estaba el hombre que había contraído la deuda al pecar y que debía luchar contra Satanás para liberarse, pero no podía hacerlo, al ser la deuda infinita y al ser él esclavo de quien debía vencer; por otro lado, estaba Dios que podía expiar el pecado y vencer al demonio, pero no debía hacerlo, al no ser él el deudor. Era preciso que se encontraran unidos en la misma persona quien debía luchar y quien podía vencer, y es lo que ocurrió con Jesús, «verdadero Dios y verdadero hombre, en una persona» .
2. El Jesús de la historia y el Cristo del dogma nuevamente unidos
Estas serenas certezas sobre Cristo, durante los últimos dos siglos, fueron investidas por un ciclón crítico que tendía a quitarlas cualquier consistencia y a calificarlas como puras invenciones de los teólogos. A partir de Strauss, se ha convertido en una especie de grito de batalla entre los estudiosos del Nuevo Testamento: liberar la figura de Cristo de los cepos del dogma, para reencontrar al Jesús histórico, el único real. «La ilusión de que Jesús haya podido ser hombre en sentido pleno y que, sin embargo, como persona individual sea superior a la humanidad entera, es la cadena que aún cierra el puerto de la teología cristiana al mar abierto de la ciencia racional» . Y esta es la conclusión a la que llega el estudioso: «La idea del Cristo del dogma, por una parte, y el Jesús de Nazaret de la historia, por otra, están separadas para siempre».
Se declara sin reticencias el presupuesto racionalista de esta tesis. El Cristo del dogma no satisface las exigencias de la ciencia racional. El ataque ha ido adelante, con soluciones alternas, casi hasta nuestros días. Se ha convertido él mismo, a su manera, en un dogma: para conocer al verdadero Jesús de la historia es preciso prescindir de la fe en él posterior a la Pascua. En este clima han proliferado reconstrucciones fantasiosas de la figura de Jesús en beneficio del espectáculo, algunas con pretensiones de historicidad, pero en realidad basadas en hipótesis de hipótesis, respondiendo todas a gustos o reivindicaciones del momento.
Pero ahora, creo, hemos llegado al final de la parábola. Es hora de tomar nota del cambio ocurrido en este sector, de manera que se pueda salir de una cierta actitud defensiva y avergonzada que ha caracterizado a los estudiosos creyentes en estos años, y, más aún, para hacer llegar un mensaje a todos aquellos que en estos años han divulgado a manos llenas imágenes de Jesús dictadas por ese anti-dogma. El mensaje es que ya no se pueden escribir, en buena fe, «investigaciones sobre Jesús» que tengan la pretensión de ser «históricas», si prescinden, o más aún, excluyen de partida, la fe en él.
Quién personaliza de manera más clara el cambio que se está produciendo es uno de los máximos estudiosos vivos del Nuevo Testamento, el inglés James D.G. Dunn. Él ha resumido en un pequeño volumen titulado «Cambiar la perspectiva sobre Jesús», los resultados de su monumental investigación sobre los orígenes del cristianismo . El autor ha minado desde las raíces los dos presupuestos de fondo sobre los que se basó la contraposición entre el Jesús histórico y el Cristo de fe: primero, que, para conocer al Jesús de la historia hay que prescindir de la fe post-pascual; segundo, que para conocer lo que verdaderamente dijo e hizo el Jesús histórico, es necesario liberar la tradición de las capas y de los añadidos posteriores, y remontarse hasta el estrato original, o a la primera «redacción», de una cierta perícopa evangélica.
Contra el primer presupuesto, Dunn demuestra que la fe se inicia antes de la Pascua; si algunos lo han seguido y se han hecho sus discípulos es porque habían creído en él. Se trata de una fe aún imperfecta, pero de fe. En esta fe, el acontecimiento pascual marcará sin duda un salto de cualidad, pero saltos de cualidad, aunque menos determinantes, había habido ya antes de la Pascua, en momentos especiales, como la transfiguración, algunos milagros clamorosos, el diálogo de Cesarea de Filipo. La Pascua no constituye un comienzo absoluto.
Contra el otro asunto, Dunn hace ver cómo, aun admitiendo que las tradiciones evangélicas circularon durante un cierto período en forma oral, los estudiosos aplicaban siempre a dicha tradición el modelo literario, como se hace hoy cuando se quiere remontar, de edición en edición, al texto original de una obra. Si se tienen en cuenta las leyes que regulan —también en el presente, en ciertas culturas—, la transmisión oral de las tradiciones de una comunidad, se ve que no hay necesidad de dar cuerpo a un dicho evangélico, a la búsqueda de un hipotético núcleo originario, una operación que abrió las puertas a todo tipo de manipulación de los textos evangélicos, terminando por repetir lo que ocurre cuando se abre una cebolla a la búsqueda de un núcleo sólido que no existe. Algunas de estas conclusiones son las que los estudiosos católicos habían sostenido desde siempre , pero Dunn tiene el mérito de haberlas defendido con argumentos difícilmente refutables desde dentro mismo de la investigación histórico-crítica y con sus mismas armas.
El rabino americano J. Neusner, con el que Benedicto XVI instaura un diálogo en su primer volumen sobre Jesús de Nazaret, da por descontado este resultado. Partiendo de un punto de vista autónomo y, por así decir, neutral, hace ver cómo es un intento vano separar al Jesús histórico del Cristo de la fe post-pascual. El Jesús histórico, el de los evangelios, por ejemplo el del sermón de la montaña, es ya un Jesús que requiere la fe en su persona como a uno que puede corregir Moisés, que es señor del sábado, por el cual se puede hacer una excepción también al cuarto mandamiento; en definitiva, como uno que se sitúa en el mismo plano de Dios.
El estudio sobre el Nuevo Testamento se detiene aquí; llega a probar la continuidad entre el Jesús de la historia y el Cristo del kerigma, no va más allá. Queda por probar la continuidad entre el Cristo del kerigma y el del dogma de la Iglesia. La fórmula de León Magno y de Calcedonia, ¿marca un desarrollo coherente de la fe neotestamentaria, o representa una ruptura respecto de ella? Ésta fue mi principal interés en los años en que me ocupaba de la Historia de los orígenes cristianos y la conclusión a la que llegué no se separa de la del Cardenal Newman en su famoso ensayo «El desarrollo en la doctrina cristiana» Ha tenido lugar, sin duda, el paso de una cristología funcional (lo que Cristo «hace»), a una cristología ontológica (lo que Cristo «es»), pero no se trata de una ruptura porque vemos que el mismo proceso se da ya dentro del kerigma, por ejemplo en el paso de la cristología de Pablo a la de Juan, y en Pablo mismo, en el tránsito desde sus primeras cartas a las de la cautividad, Filipenses y Colosenses.
3. Más allá de la fórmula
Esta vez el tema mismo exigía detenerse un poco más largamente en la parte doctrinal del tema. La persona de Jesús es el fundamento de todo en el cristianismo. «Si la trompeta no da sino un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla?», dice san Pablo (1 Cor 14,8); si no se tiene una idea precisa de quién es Jesucristo, ¿qué vamos a anunciar al mundo? Pero ahora nos queda hacer una aplicación práctica de la doctrina para la vida personal y la fe actual de la Iglesia, que es el objetivo constante de nuestro reexamen de los Padres.
Cuatro siglos y medio de formidable trabajo teológico han dado a la Iglesia la fórmula: «Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre; Jesucristo es una sola persona». Más sintéticamente aún: él es «una persona en dos naturalezas». A esta fórmula se aplicará a la perfección el dicho de Kierkegaard: «La terminología dogmática de la Iglesia primitiva es como un castillo mágico, donde yacen en un sueño profundo los príncipes y las princesas más legendarias. Basta sólo despertarlos para que brinquen de pie con toda su gloria» . Nuestra tarea es, pues, la de despertar y dar nueva vida a los dogmas.
La investigación sobre los evangelios —también en la apenas recordada de Dunn— nos muestra que la historia no nos puede llevar al «Jesús en sí», al Cristo como es en la realidad. Lo que alcanzamos en los evangelios es siempre, en cada fase, un Jesús «recordado», mediado por la memoria que de él conservaron los discípulos, aunque sea una memoria creyente. Sucede como para su resurrección. «Algunos de los nuestros —dicen los dos discípulos de Emaús— fueron al sepulcro y lo encontraron como les habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron» (Lc 24,24). La historia puede constatar que las cosas, respecto de Jesús de Nazaret, están como dijeron los discípulos en los evangelios, pero a él no lo ve.
Lo mismo ocurre con el dogma. Nos puede llevar a un Jesús «definido», «formulado», pero Tomás de Aquino nos enseña que «la fe no termina en el enunciado (enuntiabile), sino en la realidad (res)». Entre la fórmula de Calcedonia y el Jesús real existe la misma diferencia que hay entre la fórmula química H2O y el agua que bebemos o en la que nadamos. Nadie puede decir que la fórmula H2O es inútil o que no describe perfectamente la realidad; ¡sólo que no es la realidad! ¿Quién nos podrá conducir al Jesús «real» que está más allá de la historia y detrás de la definición?
Y he aquí que nos viene al encuentro la gran noticia consoladora. Existe la posibilidad de un conocimiento «inmediato» de Cristo: es el que nos da el Espíritu Santo enviado por él mismo. Él es la única «mediación no-mediada» entre nosotros y Jesús, en el sentido de que no hace de velo, no constituye un diafragma o un trámite, al ser él el Espíritu de Jesús, su «alter ego», de su misma naturaleza. San Ireneo llega a decir que «el Espíritu Santo es nuestra misma comunión con Cristo» . En ello la mediación del Espíritu Santo es diferente de cualquier otra mediación entre nosotros y el Resucitado, tanto eclesial como sacramental.
Pero es la Escritura misma la que nos habla de este papel del Espíritu Santo a efectos del conocimiento del verdadero Jesús. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés se traduce en una repentina iluminación de todo lo obrado por Cristo y de su persona. Pedro concluye su discurso con esa especie de definición «urbi et orbi» del señorío de Cristo: «Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús al que habéis crucificado» (Hch 2,36).
San Pablo dice que Jesucristo se manifiesta como «Hijo de Dios con potencia mediante el Espíritu de santificación» (Rom 1,4), es decir, por obra del Espíritu Santo. Nadie puede decir que Jesús es el Señor, si no es gracias a una iluminación interior del Espíritu Santo (cf. 1 Cor 12,3). El apóstol atribuye al Espíritu Santo «la comprensión del misterio de Cristo» que se le dio a él, como a todos los santos apóstoles y profetas (cf. Ef 3,4-5). Sólo si son «fortalecidos por el Espíritu», —continúa el apóstol— los creyentes serán capaces de «entender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento» (Ef 3,16-19).
En el evangelio de Juan, Jesús mismo anuncia esta obra del Paráclito respecto de él. Él tomará de lo suyo y lo anunciará a los discípulos; les recordará todo lo que él ha dicho; los conducirá a la verdad plena sobre su relación con el Padre; le dará testimonio. Más aún, precisamente esto será, de ahora en adelante, el criterio para reconocer si se trata del verdadero Espíritu de Dios y no de otro Espíritu: si empuja a reconocer a Jesús venido en la carne (cf. 1 Jn 4,2-3).
4. Jesús de Nazaret, una «persona»
Con la ayuda del Espíritu Santo, hagamos, pues, un pequeño intento de «despertar» el dogma. Del triángulo dogmático de León Magno y de Calcedonia —«verdadero Dios», «verdadero hombre», «una persona»— nos limitamos a tomar en consideración sólo el último elemento: Cristo «una persona». Las definiciones dogmáticas son «estructuras abiertas», es decir, capaces de acoger significados nuevos, posibilitados por el progreso del pensamiento humano. En su fase más antigua, «persona» (del latín personare, resonar) indicaba la máscara que servía al actor para hacer resonar su voz en el teatro; de aquí pasó a indicar el rostro, luego el individuo, hasta su significado más alto de «sustancia individual de naturaleza racional» (Boecio).
En el uso moderno el concepto se ha enriquecido con un significado más subjetivo y relacional, favorecido, sin duda, por el uso trinitario de persona como «relación subsistente». Es decir, indica al ser humano en cuanto capaz de relación, de estar como un yo ante un tú. En ello, la fórmula latina «una persona» se reveló más fecunda que la respectiva griega de «una hipóstasis». «Hipóstasis» se puede decir de todo objeto individual existente; «persona», sólo del ser humano y, por analogía, del ser divino. Nosotros hablamos hoy (y también los griegos hablan) de «dignidad de la persona», no de dignidad de la hipóstasis.
Apliquemos todo esto a nuestra relación con Cristo. Decir que Jesús es «una persona» significa decir también que ha resucitado, que vive, que está delante de mí, que puedo hablarle de tú como él me habla de tú. Es necesario pasar constantemente, en nuestro corazón y en nuestra mente, del Jesús personaje al Jesús persona. El personaje es uno del que se puede hablar y escribir todo lo que se quiera, pero al cual y con el cual generalmente no se puede hablar. Jesús, desgraciadamente para la mayoría de los creyentes, es todavía un personaje, uno del que se discute, del que se escribe sin parar, una memoria del pasado, un conjunto de doctrinas, de dogmas o de herejías. Es un ente, más que un existente.
El filósofo Sartre, en una página famosa, describió el escalofrío metafísico que produce el descubrimiento repentino de la existencia de las cosas y, en esto al menos, podemos darle crédito:
«Estaba en el jardín público. La raíz del castaño se hundía en la tierra, precisamente bajo mi banco. Ya no me acordaba de que era una raíz. Las palabras habían desaparecido y, con ellas, el significado de las cosas, los modos de su uso, los tenues signos de reconocimiento que los hombres han trazado sobre su superficie. [...] Y luego tuve este rayo de luz. Se me cortó el aliento con ello. [...] . La existencia se oculta. Está allí, alrededor de nosotros, no se pueden decir dos palabras sin hablar de ella y, por último, no se toca. [...] Y luego, de golpe, estaba allí, clara como el día: la existencia se había revelado de repente» .
Para ir más allá de las ideas y las palabras sobre Jesús y entrar en contacto con él, persona viva, hay que pasar por una experiencia de ese tipo. Algunos exégetas interpretan el nombre divino «El que es», en el sentido de «El que está», que está presente, disponible, ahora, aquí . Esta definición se aplica perfectamente también a Jesús resucitado.
Es posible tener a Jesús por amigo, porque, al haber resucitado, está vivo, está a mi lado, puedo relacionarme con él como una persona viva con otra viva, una presente con otra presente. No con el cuerpo y ni siquiera con la sola fantasía, sino «en el espíritu» que es infinitamente más íntimo y real que uno y otra. San Pablo nos asegura que es posible hacer todo «con Jesús»: ya comamos, ya bebamos, ya hagamos cualquier otra cosa (cf. 1 Cor 10,31; Col 3,17).
Por desgracia, rara vez se piensa en Jesús como en un amigo y confidente. En el subconsciente domina su imagen de resucitado, ascendido al al cielo, remoto en su trascendencia divina, que volverá un día, al final de los tiempos. Se olvida que al ser, como dice el dogma, «verdadero hombre», más aún, la perfección humana misma, posee en sumo grado el sentimiento de la amistad que es una de las cualidades más nobles del ser humano. Es Jesús quien desea semejante relación con nosotros. En su discurso de despedida, dando rienda suelta plena a sus sentimientos, dice: «Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; os he llamados amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre» (Jn 15, 15).
Yo he visto realizado este tipo de relación con Jesús, no tanto en los santos (en los cuales prevalece la relación con el Maestro, el Pastor, el Salvador, el Esposo…), cuanto en esos judíos que, de manera muy a menudo no diversa de Saulo, llegan a aceptar hoy al Mesías. El nombre de Jesús de golpe se muda de una oscura amenaza, al más dulce y amado de los nombres. Un amigo. Es como si la ausencia de dos mil años de discusiones en torno a Cristo jugara a su favor. Su Jesús no es nunca «ideológico», sino una persona de carne y hueso. ¡De su sangre! Uno se queda conmovido al leer el testimonio de algunos de ellos. Todas las contradicciones se resuelven en un instante, todas las oscuridades se iluminan. Es como ver la lectura espiritual del Antiguo Testamento que se realiza ante sus propios ojos globalmente y como con acelerador. San Pablo dice que es como cuando un velo cae de los ojos (cf. 2 Cor 3, 16).
En su vida terrena, aunque amaba a todos sin distinción, sólo con algunos —con Lázaro y las hermanas y más aún con Juan, el «discípulo que él amaba»— tiene Jesús una relación de amistad verdadera. Pero ahora que está resucitado y ya no está sujeto a los límites de la carne, él ofrece a cada hombre y a cada mujer la posibilidad de tenerlo como amigo, en el sentido más completo de la palabra. Que el Espíritu Santo, el amigo del esposo, nos ayude a acoger con asombro y alegría esta posibilidad que llena la vida.
© Traducido del italiano por Pablo Cervera Barranco
1. Oriente y Occidente unánimes sobre Cristo
Hay diferentes vías, o métodos, para aproximarse a la persona de Jesús. Por ejemplo, se puede partir directamente de la Biblia y, también en este caso, se pueden seguir distintas vías: la vía tipológica, seguida en la más antigua catequesis de la Iglesia, que explica a Jesús a la luz de las profecías y de las figuras del Antiguo Testamento; la vía histórica, que reconstruye el desarrollo de la fe en Cristo a partir de las distintas tradiciones, autores y títulos cristológicos, o desde los distintos entornos culturales del Nuevo Testamento. Se puede, por el contrario, partir de las preguntas y de los problemas del hombre de hoy, o incluso desde la propia experiencia de Cristo, y desde todo ello remontarse a la Biblia. Son todas vías ampliamente exploradas.
La Tradición de la Iglesia elaboró, muy pronto, una vía suya de acceso al misterio de Cristo, un modo suyo de recoger y organizar los datos bíblicos que le afectan, y esta vía se llama el dogma cristológico, la vía dogmática. Por dogma cristológico entiendo las verdades fundamentales en torno a Cristo, definidas en los primeros concilios ecuménicos, sobre todo en el de Calcedonia, las cuales, en sustancia, se reducen a los siguientes tres pilares: Jesucristo es verdadero hombre, es verdadero Dios, es una sola persona.
San León Magno es el padre que he elegido para introducirnos en las profundidades de este misterio. Por una razón muy precisa. En la teología latina estaba lista desde hacía dos siglos y medio la fórmula de la fe en Cristo que llegará a ser el dogma de Calcedonia. Tertuliano había escrito: «Vemos dos naturalezas, no confundidas, sino unidas en una persona, Jesucristo, Dios y hombre» . Tras una larga exploración, los autores griegos llegan, por su parte, a una formulación idéntica en la sustancia; pero su retraso o tiempo perdido fue algo muy distinto, porque sólo ahora se podía dar a esa fórmula su verdadero significado, al haber puesto ellos de relieve, entretanto, todas las implicaciones y resuelto las dificultades.
El papa san León Magno es quien se encontró gestionando el momento en que las dos corrientes del río —la latina y la griega— confluyeron juntas y con su autoridad de obispo de Roma favoreció su acogida universal. Él no se conforma con transmitir simplemente la fórmula heredada de Tertuliano y retomada entretanto por Agustín, sino que la adapta a los problemas surgidos en el ínterin, entre la Iglesia de Éfeso del año 431 hasta Calcedonia del año 451. Este es, a grandes líneas, su pensamiento cristológico, tal como lo expone en el famoso Tomus a Flavianum.
Primer punto: la persona del Dios-hombre es idéntica a la del Verbo eterno: «El que se hizo hombre en la forma de siervo es el mismo que en la forma de Dios creó al hombre». Segundo punto: la naturaleza divina y la humana coexisten en esta única persona, que es Cristo, sin mezcla ni confusión, pero conservando cada una sus propiedades naturales (salva proprietate utriusque naturae). Él empieza a ser lo que no era, sin dejar de ser lo que era . La obra de la redención exigía que «el único y mismo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo, pudiera morir en lo referido a la naturaleza humana y no morir en lo referido a la naturaleza divina». Tercer punto: la unidad de la persona justifica el uso de la comunicación de idiomas, por lo que podemos afirmar que el Hijo de Dios fue crucificado y sepultado, y también que el Hijo del hombre vino del cielo.
Era un intento, en gran parte conseguido, de encontrar por fin un acuerdo entre las dos grandes «escuelas» de la teología griega, la alejandrina y la antioquena, evitando los respectivos errores que eran el monofisismo y el nestorianismo. Los antioquenos encontraban en ello el reconocimiento, para ellos vital, de las dos naturalezas de Cristo y, por tanto, de la plena humanidad de Cristo; los alejandrinos, a pesar de algunas reservas y resistencias, podían encontrar en la formulación de León el reconocimiento de la identidad de la persona del Verbo encarnado y la del Verbo eterno, que apreciaban más que cualquier otra cosa.
Basta recordar el eje de la definición de Calcedonia para darse cuenta de lo presente que está en ella el pensamiento del papa León:
«Enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo: perfecto en la divinidad, y perfecto en la humanidad; verdaderamente Dios y verdaderamente hombre […]; nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad; y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona» .
Podría parecer una fórmula técnicamente perfecta, pero árida y abstracta y, en cambio, en ella se basa toda la doctrina cristiana de la salvación. Sólo si Cristo es un hombre como nosotros, lo que él hace, nos representa y nos pertenece, y sólo si él mismo es también Dios, lo que hace tiene un valor infinito y universal, hasta el punto de que, como se canta en el Adoro te devote, «una sola gota de sangre que ha derramado salva al mundo entero del pecado» («Cuius una stilla salvum facere totum mundum qui ab obni scelere»).
Sobre este punto, Oriente y Occidente, son unánimes. Esta era la situación de la humanidad antes de Cristo, escriben, con pocas diferencias entre sí, san Anselmo entre los latinos y Cabasilas entre los ortodoxos. Por una parte estaba el hombre que había contraído la deuda al pecar y que debía luchar contra Satanás para liberarse, pero no podía hacerlo, al ser la deuda infinita y al ser él esclavo de quien debía vencer; por otro lado, estaba Dios que podía expiar el pecado y vencer al demonio, pero no debía hacerlo, al no ser él el deudor. Era preciso que se encontraran unidos en la misma persona quien debía luchar y quien podía vencer, y es lo que ocurrió con Jesús, «verdadero Dios y verdadero hombre, en una persona» .
2. El Jesús de la historia y el Cristo del dogma nuevamente unidos
Estas serenas certezas sobre Cristo, durante los últimos dos siglos, fueron investidas por un ciclón crítico que tendía a quitarlas cualquier consistencia y a calificarlas como puras invenciones de los teólogos. A partir de Strauss, se ha convertido en una especie de grito de batalla entre los estudiosos del Nuevo Testamento: liberar la figura de Cristo de los cepos del dogma, para reencontrar al Jesús histórico, el único real. «La ilusión de que Jesús haya podido ser hombre en sentido pleno y que, sin embargo, como persona individual sea superior a la humanidad entera, es la cadena que aún cierra el puerto de la teología cristiana al mar abierto de la ciencia racional» . Y esta es la conclusión a la que llega el estudioso: «La idea del Cristo del dogma, por una parte, y el Jesús de Nazaret de la historia, por otra, están separadas para siempre».
Se declara sin reticencias el presupuesto racionalista de esta tesis. El Cristo del dogma no satisface las exigencias de la ciencia racional. El ataque ha ido adelante, con soluciones alternas, casi hasta nuestros días. Se ha convertido él mismo, a su manera, en un dogma: para conocer al verdadero Jesús de la historia es preciso prescindir de la fe en él posterior a la Pascua. En este clima han proliferado reconstrucciones fantasiosas de la figura de Jesús en beneficio del espectáculo, algunas con pretensiones de historicidad, pero en realidad basadas en hipótesis de hipótesis, respondiendo todas a gustos o reivindicaciones del momento.
Pero ahora, creo, hemos llegado al final de la parábola. Es hora de tomar nota del cambio ocurrido en este sector, de manera que se pueda salir de una cierta actitud defensiva y avergonzada que ha caracterizado a los estudiosos creyentes en estos años, y, más aún, para hacer llegar un mensaje a todos aquellos que en estos años han divulgado a manos llenas imágenes de Jesús dictadas por ese anti-dogma. El mensaje es que ya no se pueden escribir, en buena fe, «investigaciones sobre Jesús» que tengan la pretensión de ser «históricas», si prescinden, o más aún, excluyen de partida, la fe en él.
Quién personaliza de manera más clara el cambio que se está produciendo es uno de los máximos estudiosos vivos del Nuevo Testamento, el inglés James D.G. Dunn. Él ha resumido en un pequeño volumen titulado «Cambiar la perspectiva sobre Jesús», los resultados de su monumental investigación sobre los orígenes del cristianismo . El autor ha minado desde las raíces los dos presupuestos de fondo sobre los que se basó la contraposición entre el Jesús histórico y el Cristo de fe: primero, que, para conocer al Jesús de la historia hay que prescindir de la fe post-pascual; segundo, que para conocer lo que verdaderamente dijo e hizo el Jesús histórico, es necesario liberar la tradición de las capas y de los añadidos posteriores, y remontarse hasta el estrato original, o a la primera «redacción», de una cierta perícopa evangélica.
Contra el primer presupuesto, Dunn demuestra que la fe se inicia antes de la Pascua; si algunos lo han seguido y se han hecho sus discípulos es porque habían creído en él. Se trata de una fe aún imperfecta, pero de fe. En esta fe, el acontecimiento pascual marcará sin duda un salto de cualidad, pero saltos de cualidad, aunque menos determinantes, había habido ya antes de la Pascua, en momentos especiales, como la transfiguración, algunos milagros clamorosos, el diálogo de Cesarea de Filipo. La Pascua no constituye un comienzo absoluto.
Contra el otro asunto, Dunn hace ver cómo, aun admitiendo que las tradiciones evangélicas circularon durante un cierto período en forma oral, los estudiosos aplicaban siempre a dicha tradición el modelo literario, como se hace hoy cuando se quiere remontar, de edición en edición, al texto original de una obra. Si se tienen en cuenta las leyes que regulan —también en el presente, en ciertas culturas—, la transmisión oral de las tradiciones de una comunidad, se ve que no hay necesidad de dar cuerpo a un dicho evangélico, a la búsqueda de un hipotético núcleo originario, una operación que abrió las puertas a todo tipo de manipulación de los textos evangélicos, terminando por repetir lo que ocurre cuando se abre una cebolla a la búsqueda de un núcleo sólido que no existe. Algunas de estas conclusiones son las que los estudiosos católicos habían sostenido desde siempre , pero Dunn tiene el mérito de haberlas defendido con argumentos difícilmente refutables desde dentro mismo de la investigación histórico-crítica y con sus mismas armas.
El rabino americano J. Neusner, con el que Benedicto XVI instaura un diálogo en su primer volumen sobre Jesús de Nazaret, da por descontado este resultado. Partiendo de un punto de vista autónomo y, por así decir, neutral, hace ver cómo es un intento vano separar al Jesús histórico del Cristo de la fe post-pascual. El Jesús histórico, el de los evangelios, por ejemplo el del sermón de la montaña, es ya un Jesús que requiere la fe en su persona como a uno que puede corregir Moisés, que es señor del sábado, por el cual se puede hacer una excepción también al cuarto mandamiento; en definitiva, como uno que se sitúa en el mismo plano de Dios.
El estudio sobre el Nuevo Testamento se detiene aquí; llega a probar la continuidad entre el Jesús de la historia y el Cristo del kerigma, no va más allá. Queda por probar la continuidad entre el Cristo del kerigma y el del dogma de la Iglesia. La fórmula de León Magno y de Calcedonia, ¿marca un desarrollo coherente de la fe neotestamentaria, o representa una ruptura respecto de ella? Ésta fue mi principal interés en los años en que me ocupaba de la Historia de los orígenes cristianos y la conclusión a la que llegué no se separa de la del Cardenal Newman en su famoso ensayo «El desarrollo en la doctrina cristiana» Ha tenido lugar, sin duda, el paso de una cristología funcional (lo que Cristo «hace»), a una cristología ontológica (lo que Cristo «es»), pero no se trata de una ruptura porque vemos que el mismo proceso se da ya dentro del kerigma, por ejemplo en el paso de la cristología de Pablo a la de Juan, y en Pablo mismo, en el tránsito desde sus primeras cartas a las de la cautividad, Filipenses y Colosenses.
3. Más allá de la fórmula
Esta vez el tema mismo exigía detenerse un poco más largamente en la parte doctrinal del tema. La persona de Jesús es el fundamento de todo en el cristianismo. «Si la trompeta no da sino un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla?», dice san Pablo (1 Cor 14,8); si no se tiene una idea precisa de quién es Jesucristo, ¿qué vamos a anunciar al mundo? Pero ahora nos queda hacer una aplicación práctica de la doctrina para la vida personal y la fe actual de la Iglesia, que es el objetivo constante de nuestro reexamen de los Padres.
Cuatro siglos y medio de formidable trabajo teológico han dado a la Iglesia la fórmula: «Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre; Jesucristo es una sola persona». Más sintéticamente aún: él es «una persona en dos naturalezas». A esta fórmula se aplicará a la perfección el dicho de Kierkegaard: «La terminología dogmática de la Iglesia primitiva es como un castillo mágico, donde yacen en un sueño profundo los príncipes y las princesas más legendarias. Basta sólo despertarlos para que brinquen de pie con toda su gloria» . Nuestra tarea es, pues, la de despertar y dar nueva vida a los dogmas.
La investigación sobre los evangelios —también en la apenas recordada de Dunn— nos muestra que la historia no nos puede llevar al «Jesús en sí», al Cristo como es en la realidad. Lo que alcanzamos en los evangelios es siempre, en cada fase, un Jesús «recordado», mediado por la memoria que de él conservaron los discípulos, aunque sea una memoria creyente. Sucede como para su resurrección. «Algunos de los nuestros —dicen los dos discípulos de Emaús— fueron al sepulcro y lo encontraron como les habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron» (Lc 24,24). La historia puede constatar que las cosas, respecto de Jesús de Nazaret, están como dijeron los discípulos en los evangelios, pero a él no lo ve.
Lo mismo ocurre con el dogma. Nos puede llevar a un Jesús «definido», «formulado», pero Tomás de Aquino nos enseña que «la fe no termina en el enunciado (enuntiabile), sino en la realidad (res)». Entre la fórmula de Calcedonia y el Jesús real existe la misma diferencia que hay entre la fórmula química H2O y el agua que bebemos o en la que nadamos. Nadie puede decir que la fórmula H2O es inútil o que no describe perfectamente la realidad; ¡sólo que no es la realidad! ¿Quién nos podrá conducir al Jesús «real» que está más allá de la historia y detrás de la definición?
Y he aquí que nos viene al encuentro la gran noticia consoladora. Existe la posibilidad de un conocimiento «inmediato» de Cristo: es el que nos da el Espíritu Santo enviado por él mismo. Él es la única «mediación no-mediada» entre nosotros y Jesús, en el sentido de que no hace de velo, no constituye un diafragma o un trámite, al ser él el Espíritu de Jesús, su «alter ego», de su misma naturaleza. San Ireneo llega a decir que «el Espíritu Santo es nuestra misma comunión con Cristo» . En ello la mediación del Espíritu Santo es diferente de cualquier otra mediación entre nosotros y el Resucitado, tanto eclesial como sacramental.
Pero es la Escritura misma la que nos habla de este papel del Espíritu Santo a efectos del conocimiento del verdadero Jesús. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés se traduce en una repentina iluminación de todo lo obrado por Cristo y de su persona. Pedro concluye su discurso con esa especie de definición «urbi et orbi» del señorío de Cristo: «Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús al que habéis crucificado» (Hch 2,36).
San Pablo dice que Jesucristo se manifiesta como «Hijo de Dios con potencia mediante el Espíritu de santificación» (Rom 1,4), es decir, por obra del Espíritu Santo. Nadie puede decir que Jesús es el Señor, si no es gracias a una iluminación interior del Espíritu Santo (cf. 1 Cor 12,3). El apóstol atribuye al Espíritu Santo «la comprensión del misterio de Cristo» que se le dio a él, como a todos los santos apóstoles y profetas (cf. Ef 3,4-5). Sólo si son «fortalecidos por el Espíritu», —continúa el apóstol— los creyentes serán capaces de «entender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento» (Ef 3,16-19).
En el evangelio de Juan, Jesús mismo anuncia esta obra del Paráclito respecto de él. Él tomará de lo suyo y lo anunciará a los discípulos; les recordará todo lo que él ha dicho; los conducirá a la verdad plena sobre su relación con el Padre; le dará testimonio. Más aún, precisamente esto será, de ahora en adelante, el criterio para reconocer si se trata del verdadero Espíritu de Dios y no de otro Espíritu: si empuja a reconocer a Jesús venido en la carne (cf. 1 Jn 4,2-3).
4. Jesús de Nazaret, una «persona»
Con la ayuda del Espíritu Santo, hagamos, pues, un pequeño intento de «despertar» el dogma. Del triángulo dogmático de León Magno y de Calcedonia —«verdadero Dios», «verdadero hombre», «una persona»— nos limitamos a tomar en consideración sólo el último elemento: Cristo «una persona». Las definiciones dogmáticas son «estructuras abiertas», es decir, capaces de acoger significados nuevos, posibilitados por el progreso del pensamiento humano. En su fase más antigua, «persona» (del latín personare, resonar) indicaba la máscara que servía al actor para hacer resonar su voz en el teatro; de aquí pasó a indicar el rostro, luego el individuo, hasta su significado más alto de «sustancia individual de naturaleza racional» (Boecio).
En el uso moderno el concepto se ha enriquecido con un significado más subjetivo y relacional, favorecido, sin duda, por el uso trinitario de persona como «relación subsistente». Es decir, indica al ser humano en cuanto capaz de relación, de estar como un yo ante un tú. En ello, la fórmula latina «una persona» se reveló más fecunda que la respectiva griega de «una hipóstasis». «Hipóstasis» se puede decir de todo objeto individual existente; «persona», sólo del ser humano y, por analogía, del ser divino. Nosotros hablamos hoy (y también los griegos hablan) de «dignidad de la persona», no de dignidad de la hipóstasis.
Apliquemos todo esto a nuestra relación con Cristo. Decir que Jesús es «una persona» significa decir también que ha resucitado, que vive, que está delante de mí, que puedo hablarle de tú como él me habla de tú. Es necesario pasar constantemente, en nuestro corazón y en nuestra mente, del Jesús personaje al Jesús persona. El personaje es uno del que se puede hablar y escribir todo lo que se quiera, pero al cual y con el cual generalmente no se puede hablar. Jesús, desgraciadamente para la mayoría de los creyentes, es todavía un personaje, uno del que se discute, del que se escribe sin parar, una memoria del pasado, un conjunto de doctrinas, de dogmas o de herejías. Es un ente, más que un existente.
El filósofo Sartre, en una página famosa, describió el escalofrío metafísico que produce el descubrimiento repentino de la existencia de las cosas y, en esto al menos, podemos darle crédito:
«Estaba en el jardín público. La raíz del castaño se hundía en la tierra, precisamente bajo mi banco. Ya no me acordaba de que era una raíz. Las palabras habían desaparecido y, con ellas, el significado de las cosas, los modos de su uso, los tenues signos de reconocimiento que los hombres han trazado sobre su superficie. [...] Y luego tuve este rayo de luz. Se me cortó el aliento con ello. [...] . La existencia se oculta. Está allí, alrededor de nosotros, no se pueden decir dos palabras sin hablar de ella y, por último, no se toca. [...] Y luego, de golpe, estaba allí, clara como el día: la existencia se había revelado de repente» .
Para ir más allá de las ideas y las palabras sobre Jesús y entrar en contacto con él, persona viva, hay que pasar por una experiencia de ese tipo. Algunos exégetas interpretan el nombre divino «El que es», en el sentido de «El que está», que está presente, disponible, ahora, aquí . Esta definición se aplica perfectamente también a Jesús resucitado.
Es posible tener a Jesús por amigo, porque, al haber resucitado, está vivo, está a mi lado, puedo relacionarme con él como una persona viva con otra viva, una presente con otra presente. No con el cuerpo y ni siquiera con la sola fantasía, sino «en el espíritu» que es infinitamente más íntimo y real que uno y otra. San Pablo nos asegura que es posible hacer todo «con Jesús»: ya comamos, ya bebamos, ya hagamos cualquier otra cosa (cf. 1 Cor 10,31; Col 3,17).
Por desgracia, rara vez se piensa en Jesús como en un amigo y confidente. En el subconsciente domina su imagen de resucitado, ascendido al al cielo, remoto en su trascendencia divina, que volverá un día, al final de los tiempos. Se olvida que al ser, como dice el dogma, «verdadero hombre», más aún, la perfección humana misma, posee en sumo grado el sentimiento de la amistad que es una de las cualidades más nobles del ser humano. Es Jesús quien desea semejante relación con nosotros. En su discurso de despedida, dando rienda suelta plena a sus sentimientos, dice: «Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; os he llamados amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre» (Jn 15, 15).
Yo he visto realizado este tipo de relación con Jesús, no tanto en los santos (en los cuales prevalece la relación con el Maestro, el Pastor, el Salvador, el Esposo…), cuanto en esos judíos que, de manera muy a menudo no diversa de Saulo, llegan a aceptar hoy al Mesías. El nombre de Jesús de golpe se muda de una oscura amenaza, al más dulce y amado de los nombres. Un amigo. Es como si la ausencia de dos mil años de discusiones en torno a Cristo jugara a su favor. Su Jesús no es nunca «ideológico», sino una persona de carne y hueso. ¡De su sangre! Uno se queda conmovido al leer el testimonio de algunos de ellos. Todas las contradicciones se resuelven en un instante, todas las oscuridades se iluminan. Es como ver la lectura espiritual del Antiguo Testamento que se realiza ante sus propios ojos globalmente y como con acelerador. San Pablo dice que es como cuando un velo cae de los ojos (cf. 2 Cor 3, 16).
En su vida terrena, aunque amaba a todos sin distinción, sólo con algunos —con Lázaro y las hermanas y más aún con Juan, el «discípulo que él amaba»— tiene Jesús una relación de amistad verdadera. Pero ahora que está resucitado y ya no está sujeto a los límites de la carne, él ofrece a cada hombre y a cada mujer la posibilidad de tenerlo como amigo, en el sentido más completo de la palabra. Que el Espíritu Santo, el amigo del esposo, nos ayude a acoger con asombro y alegría esta posibilidad que llena la vida.
© Traducido del italiano por Pablo Cervera Barranco
Comentarios
Otros artículos del autor
- «Recoged los trozos sobrantes»: Cantalamessa explica la lección de Jesús sobre el derroche
- Cantalamessa: «Jesús, en el Evangelio, jamás da la impresión de estar agitado por la prisa»
- Cantalamessa: «Talitá kum» muestra la gran diferencia entre los Evangelios canónicos y los apócrifos
- Cantalamessa: la confianza en Dios es como llevar a Cristo en la barca en las tempestades de la vida
- Cantalamessa: es una gracia para un cristiano que durante un tiempo «tema acercarse a la Comunión»
- Cantalamessa: «La doctrina de la Trinidad es, por sí sola, el mejor antídoto al ateísmo moderno»
- Cantalamessa da la clave para saber, también en la Iglesia, qué viene de Babel y qué de Pentecostés
- Ascensión del Señor: Cantalamessa explica qué significa el cielo y por qué no nos aburriremos en él
- El «deber» de amar, en el matrimonio, no mata el amor sino que lo salva: lo explica Cantalamessa
- Cantalamessa explica con la parábola de la vid y el sarmiento el sentido de las cruces en la vida