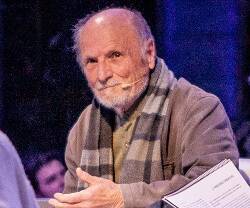«Relatos auténticos del maquis»: la tradición oral de un periodo oscuro de la postguerra
Hacía falta una prueba para entrar al maquis: la suya fue robar un copón «con lo que hubiera dentro»

Relatos auténticos del maquis (De Buena Tinta) es la segunda incursión de Rafael de Llano Beneyto en la realidad cotidiana del intento comunista de revertir el resultado de la Guerra Civil. Pero si El llanto de los montes, aunque con abundante documentación, era una novela, esta nueva obra es una interesante recopilación de historias orales sobre aquellos hombres y su interacción con el medio rural en el que prioritariamente actuaron.
Una interacción que, según demuestran estos relatos transmitidos de boca a oído y por primera vez puestos por escrito, osciló entre el crimen contra los desafectos y la colaboración de los afines, entre la lealtad y las delaciones, entre la manipulación política al servicio del Partido y el idealismo de muchos que seguían pensando que el Partido servía al pueblo.
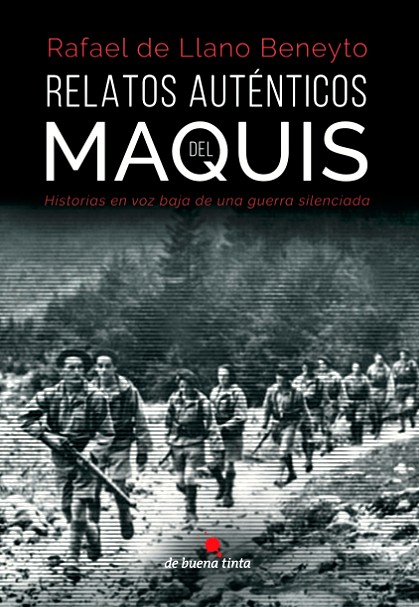
Pincha aquí para adquirir ahora Relatos auténticos del maquis.
Rafael de Llano no garantiza la veracidad de todos los relatos, pero sí la veracidad de su existencia. Esto es, no ha inventado nada: lo que ha puesto por escrito son hechos que pudieron tener lugar... o tal vez no... o tal vez no exactamente así, pero lo cierto es que circularon como historias verídicas tal y como él las ha transcrito (y con prosa más que notable), sobre todo en la región del Maestrazgo y las sierras de Levante.

Rafael de Llano es coronel médico retirado y ha sido jefe del Servicio Central de Hematología y Hemoterapia de las Fuerzas Armadas, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y representante de Sanidad Militar en la OTAN para el abastecimiento de sangre en campaña. En su juventud conoció con detalle las costumbres y el asentamiento de la Agrupación Guerrillera de Levante y conversó con protagonistas de los sucesos, antiguos maquis y componentes de la contrapartida. Relatos auténticos del maquis es fruto de ese conocimiento exhaustivo de la tradición oral, ofrecido al lector con un gran empaque literario. Una valiosa aportación a la historia vista desde las pequeñas y en apariencia intrascendentes acciones que la conforman.
De entre todas esas historias hemos entresacado una de la que ofrecemos un extracto de especial valor testimonial sobre la época. En torno a 1947, tras sufrir un elevado número de derrotas ante la Guardia Civil, así como deserciones y delaciones, el Partido Comunista decidió que las personas que quisiesen entrar en el maquis pasarían en lo sucesivo por un filtro, un ritual de paso, una prueba: la comisión de un grave delito, normalmente el asesinato de algún vecino desafecto al Partido o de algún antiguo miembro de la banda.
Es en ese contexto en el que tiene lugar la siguiente historia, que nace con el diálogo entre un niño que quiere conocer a esos hombres misteriosos de los que todo el mundo habla, y un muchacho apenas unos años mayor, que trata y colabora con ellos. Vista en perspectiva, la escena final muestra la fe eucarística que latía, viva y reverente pese a todo, en cualquier español de la época que no estuviese totalmente maleado.
EXTRACTO DE UNA HISTORIA CONTENIDA EN RELATOS AUTÉNTICOS DEL MAQUIS
(...)
II
—Pero, ¿tú los has visto?
—Como te estoy viendo a ti.
—¿Y has hablado con ellos?
—Pues claro, hombre.
La conversación no es fluida, resulta trabada por largos silencios. El olor de los mulos, junto al polvillo de los pajares y el piar de unos pajarillos que se disputan los granos de trigo, evoca un cuadro idílico que no es precisamente acorde con los sentimientos de los dos muchachos. Un asustado conejo cruza la era y se zafa de una piedra que le dirige Miguel.
—¿Y te cuentan muchas cosas?
—Mira, chacho —responde el dulero aparentando molestia—. Esto no son cosas de aventuras de tebeos. Los guerrilleros no van con historietas de niños. Se juegan la vida por el bien de nosotros.
Otro largo silencio. Esta vez más prolongado que los anteriores. El pastor se levanta buscando la frescura del botijo que se encuentra a la sombra de un nogal. Bebe un trago largo, expele el final y se pasa la mano por la boca para secarse.
—Vamos para el molino —ordena haciendo un gesto.
Juanpe se levanta perezoso, acaricia al perro que retoza entre sus piernas y acompaña al dulero. Ascienden suavemente por una senda bordeada por aliagas y pedrera. Miguel se detiene en el cerro. No necesita reponer fuerzas, solamente recorre con su vista la infinita senda que profundiza en el barranco atravesando juncales, carrascas, enebros y jóvenes pimpollares.
—¿Puedo conocer a los guerrilleros? —pregunta temeroso Juanpe aprovechando el sosiego de su amigo.
—Eso depende de ti —la contestación es instantánea, segura, sin apenas haber dejado acabar la pregunta.
—¿Cómo de mí?
—Sí, de ti. De lo que tú y sólo tú seas capaz de hacer.
—No te entiendo.
El dulero le coloca sus dos manos sobre los hombros, le mira fijamente a los ojos, se mantiene unos instantes callado intentando dar testimonio de connivencia.
—Yo sé que puedo confiar en ti —calla intentando aumentar su sentido de responsabilidad— pero ellos no te conocen.
—Pueden conocerme cuando quieran —alardea el bisoño—. Eso es lo que deseo.
—Confianza. Compréndelo —le golpea afectuoso los hombros—. No tienen confianza en ti —e insiste afablemente—. Tienes que comprenderlo.
Juanpe baja la vista, permanece callado unos instantes y, de pronto, parece haber encontrado el remedio necesario.
—¡Pero tú puedes responder por mí!
—Los guerrilleros no admiten recomendación alguna. Han de comprobarlo por ellos mismos.
—¿Y cómo puede ser eso?
Esta vez Miguel está dispuesto a llegar hasta el final. Parece querer complacer al amigo. En realidad lo necesita, es decir lo necesitan ellos.
(…)
—Tienes que someterte a una prueba.
—¿Qué prueba?
—Una que les demuestre tu confianza.
—¿Tú también has tenido que hacerla?
El dulero no respondió. Miró fijamente al muchacho como reprochándole la pregunta e hizo un gesto de desagrado.
—Demasiado quieres saber antes de mostrar tu hombría —sacó una pringosa petaca y se la pasó al chaval.
Juanpe no se atrevió siquiera a intentar abrirla. Jamás había fumado ni las famosas llavoretes de los principiantes. El cabrero aumentó aposta la humillación.
—Perdona, chico, no había caído en que no tienes para liar —y le entregó un librillo de papel de fumar mientras demostraba su habilidad enrollando su tabaco.
—¡Ah! ¿Es que no sabes hacértelo? —con una sonrisa de prepotencia continuó—. No te preocupes. Yo te lo liaré.
De momento el cabrero había apabullado a su amigo demostrando su superioridad y virilidad, tan valoradas en aquellos años. Friccionó la yesca, encendieron los cigarros, y el dulero descubrió a su amigo todo aquello que el miedo obligaba a silenciar.
(…)
—A ti también se te exige una prueba —continuó Miguel.
La cara de estupor de Juanpe, más que demostrativa de su repugnancia, no consiguió detener al cabrero. Por el contrario, adquirió una cordial compostura entre comprensiva y protectora, pasó el brazo por los hombros del zagal, y explicó:
—Tranquilo, hombre, tu examen no consiste en hacer daño a nadie.
El bosque se torna silencioso. Parece como si al finalizar la disertación del pastor, la Naturaleza entera hubiera quedado pendiente de seguir su curso. El telón había cerrado el escenario y, en lugar de aplausos, se escuchaba un silencio angustioso, sordo y agobiante.
—Verás —siguió el dulero confidente y sensato—. No se trata de nada personal, ¿entiendes?, nada de lesionar a ninguna persona, ni siquiera a un animal. Lo que se te manda es metafótico, significante de tu valentía y amistad.
Y tras otra larga plática que sólo lograba desconcertar e intimidar al arrapiezo, soltó el dulero la propuesta.
—Tienes que robar el copón del Sagrario con todo lo que lleve dentro.
III
Pardea la tarde con grisáceas nubes de aparición espontánea. Girones rojizos nublan la vista de Juanpe. Todo parece distinto a unos instantes anteriores. El cielo, el monte, los árboles, zarzales, tomillos y espliegos adquieren un tinte violáceo, sumamente extraño y totalmente ajeno al primitivo estallido carmesí. Se restriega los ojos que parecen incapaces de distinguir las tonalidades del monte. Los cierra unos instantes, y al abrirlos siente el acelerado golpeteo de su corazón. Luego intenta hablar. No puede de momento. Vuelve a intentarlo y logra un balbuceo.
—Pero eso es… es… un… un sacrilegio.
—¿Y tú crees en eso?
La seca pregunta del dulero brusca, áspera, cruel, hace esconder el rostro entre las manos del chaval. Un largo silencio que quiere acallar unos sollozos. De pronto, como un resorte, el chico se levanta. Resulta un ser totalmente distinto: enhiesto, firme, serio, atrevido.
—De todas formas, sabes que no puedo hacer eso.
—¿Por qué? —responde, descarado, Miguel.
—Porque sabría todo el pueblo que he sido yo.
—¿Y eso? —la pregunta es burlona.
—¿Cómo entrar en la iglesia si está cerrada? Todo el mundo sabe que yo guardo la llave del cura cuando se va.
—Sabes muy bien —cortó provocativo el dulero— que no es preciso emplear la llave para entrar en la iglesia.
Juanpe lamentó las confidencias hechas al amigo. Era cierto. A veces, el portón del templo no podía cerrarse totalmente. La desgastada cerradura fallaba de vez en cuando impidiendo el total encaje de las muescas. La hoja quedaba entornada, simulando estar atrancada perfectamente. Don Jesús lo sabía y sólo le había hecho prometer que no lo diría a nadie. Pero la palabra había sido incumplida confiando en su mejor amigo.
—Sé que te cuesta —comentó indulgente el dulero—, pero es todo lo que he podido hacer por ti para que te suavizaran la prueba. De todas formas eso del sacrilegio es cosa de los curas para asegurarse su poder. Y supongo que no dudarás que el mosén sería el primero en aclarar lo de la puerta para defenderte si hay algún problema.
Los diez años de edad son extraños y raros. Permiten reír y llorar de miedo, enfadarse y alegrarse por un mismo suceso, abrazarse o pegarse por la misma razón. En los pueblos se podían escuchar cualquier tipo de conversaciones, ir sucio o limpio, llevar encendido un cirio en la procesión, y a la vez, lanzar una piedra sobre la puerta del cementerio para demostrar tu valor. Se huye voluntariamente de la protección de los mayores para sentirse libre, resuelto, independiente. Lo que está bien o está mal sólo se juzga si te ven hacerlo. La hora de ir a la cama o levantarse la marcaban las necesidades del día. Solamente existía un secreto guardado por todos: los del monte. Guardado y deseado de conocer, de admirar, de temer. ¡Cuántos niños del pueblo, posiblemente todos, darían cualquier cosa por encontrarse en el puesto de Juanpe! Saber directamente del maquis, conocerlos, colaborar con ellos o denunciarlos. Es igual. Las dos cosas son maravillosamente temerarias.
(...)
Montejón apenas se adivina a lo lejos. Una, dos, tres, hasta las cuatro farolas del pueblo destacaban como minúsculos puntos luminosos dispuestos anárquicamente. El que más brillaba era el del Ayuntamiento, en la misma plaza de la iglesia. Era el foco más grande. Lo pagó don Agustín cuando sustituyó la escuálida bombilla que apenas iluminaba la puerta del Consistorio.
Juanpe llega a la entrada del pueblo. Los pajares le encajonan el camino. Luego la fuente, el pilón, el fregadero, el techado del corral, las piedras donde descansan los campesinos mientras esperan su turno para llenar los cántaros. Todo estaba igual. Completamente idéntico que unas horas antes. Y, sin embargo, tan distinto para él. Era como si entrase en otro pueblo plagado de sombras. Acaso no sabía bien dónde estaba. Se encontraba solo, angustiosamente solo. Recapacita. Piensa. Recuerda. Miguel, el dulero, los maquis, la prueba, la condición de profanación… Ahora ya encaja el puzle. Su amigo le ha dado tiempo para pensar, meditar. Después de todo no tiene por qué ser un sacrilegio llevarse el copón. Otra cosa sería apropiarse de las hostias. Eso no lo haría. Es cierto que le había dicho que robara el copón con todo lo que lleve dentro. Pero eso no lo haría. Si había Sagradas Formas, que las habría, las dejaría dentro del Sagrario y diría que estaba vacío. Don Jesús se daría cuenta de que el ladrón no había querido cometer ningún tipo de sacrilegio. Creerían que sólo se trataba de robar por dinero. Porque, claro, la copa sería por lo menos de plata. Seguro. Y a lo mejor hasta de oro. ¿Y cómo diría el mosén la misa? Todo arreglado. El cacicón de don Agustín compraría rápidamente otra. No faltaba más. Aún sería mejor que la robada. La entregaría al pueblo, con toda solemnidad ante la bendición del bueno de don Jesús, y con esos ojos de cordero degollao que ponía siempre cuando realizaba algún donativo religioso.
Con esa facilidad con la que los niños cambian de sentimientos, Juanpe encontró la tranquilidad de conciencia apetecida. Ya lo tenía todo claro. Claro y decidido. De repente se sintió feliz, con esa felicidad que sólo produce la constante aventura de cada momento, la sensación de convivir con lo prohibido, con lo dramático. Marchó a su casa. Entró sin ningún obstáculo. A la casa se entraba y salía sin grandes dificultades. Bastaba saber la pequeña baldosa donde se escondía la enorme llave. Naturalmente todos los habitantes de Montejón conocían la de casi todas las casas, pero los de otros pueblos, extranjeros, no tenían ni idea. La vecindad gozaba de confianza entre sí. Nunca había existido el más mínimo hurto. Otra cosa eran las discusiones, las envidias e incluso las peleas. Pero eso de robarse entre ellos, nunca. Y de pronto se oscureció nuevamente su pensamiento. Él, Juanpe, uno de los pocos que iban a la escuela, el medio monaguillo… iba a robar en el pueblo. Pero no. La iglesia no era el pueblo. La iglesia, junto al ayuntamiento y el cuartel de la Guardia Civil, eran otra cosa, algo muy distinto y por encima del pueblo. Por eso se cerraban con llave, y hasta con cerrojos y tranqueras.
Han pasado unos días. Tres, cuatro, quizás ocho. El plan está hecho. Estudiado con cuidado, con todo detalle, con esa inteligencia de los trece años del dulero. No puede fallar.
Juanpe abre un resquicio en la entornada puerta de la iglesia. Entra y vuelve a dejarla entrecerrada. Miguel queda fuera, escondido en el pimpollar cercano, vigilando. Han quedado en que correría a avisarle si surgía algún obstáculo. Juan Pedro se acerca al altar. Coge la pequeña llave que abre el tabernáculo escondida bajo un candelabro. Se acelera bruscamente el ritmo de su corazón. De pronto parecen haberse detenido los latidos. ¿Se le habrá parado? El chico se palpa el pecho. No. No han desaparecido. Apenas suenan pero siguen hasta muy rápidos, tenues y rapidísimos. No llega a la cerradura. Tiene que acercar el sillón donde se sienta don Jesús cuando alguien lee en el atril. Se tambalea al subirse. Ahora, aunque el corazón casi no lo nota, le tiemblan los brazos y las piernas. Tiene que ayudarse de las dos manos para engarzar el cierre. Abre la puertecilla y no ve nada. Menos mal que lleva cerillas. Se lo recomendó Miguel. Desde su posición puede agarrar un cirio y encenderlo gastando cuatro fósforos. Acerca la luminaria y siente una especie de fulgurante llamarada que surge del interior del Sagrario. Vacila y se le apaga la vela. Queda quieto unos instantes y vuelve a emplear los mixtos. No se trataba de ningún fogonazo. Era simplemente el resplandor del reflejo de la luz sobre las paredes interiores del pequeño recinto sagrado. Coge tembloroso el gran cáliz. Pesa más de lo que creía. Seguro que por lo menos es de plata. Mira dentro del vaso y ve cuatro Sagradas Formas. Vuelve a dejarlo. Busca por los alrededores y coge un pequeño paño, ornamento del altar, que emplea para coger las obleas. No quiere rozarlas con sus dedos. Las desliza lentamente por el copón con cuidado, con respeto, hasta con devoción, y las deposita con veneración en el Sagrario. Ya tiene la copa entre sus manos. No sabe qué hacer con ella. Se encuentra inmovilizado, como hipnotizado por algo sacro, divino, misterioso.
—¡Trae esto aquí! ¡Imbécil! ¡Corre para fuera, estúpido, que estás dormido!
Estos y otros exabruptos le son dedicados a Juanpe por el dulero, harto de esperar su tardanza en salir del recinto.
Suena una ronca voz seguida de un tableteo de naranjero.
La pareja regresa de su ronda diaria. Nunca vuelven a la misma hora. El comandante de puesto tiene buen cuidado en variar los tiempos del servicio. Nadie sabe el momento en que la Guardia Civil recorrerá los montes. Y mucho menos cuándo saldrán o entrarán al pueblo. Enfundados en sus capas, cubiertos por el tricornio, metralleta al hombro, con paso lento y firme, mirada avizor, regresan los guardias a la casa-cuartel.
Una sombra sale corriendo de la iglesia. Huye hacia la salida de la plaza. El cabo grita el alto a la Guardia Civil, apenas da tiempo de respuesta y presiona el gatillo a ráfagas. La sombra da dos, tres pasos, se detiene bruscamente, se oye un ruido metálico sobre las piedras y el oscuro bulto cae al suelo.
Miguel, el dulero, yace sin vida en la plaza de Montejón.
Pincha aquí para adquirir ahora Relatos auténticos del maquis.
Una interacción que, según demuestran estos relatos transmitidos de boca a oído y por primera vez puestos por escrito, osciló entre el crimen contra los desafectos y la colaboración de los afines, entre la lealtad y las delaciones, entre la manipulación política al servicio del Partido y el idealismo de muchos que seguían pensando que el Partido servía al pueblo.
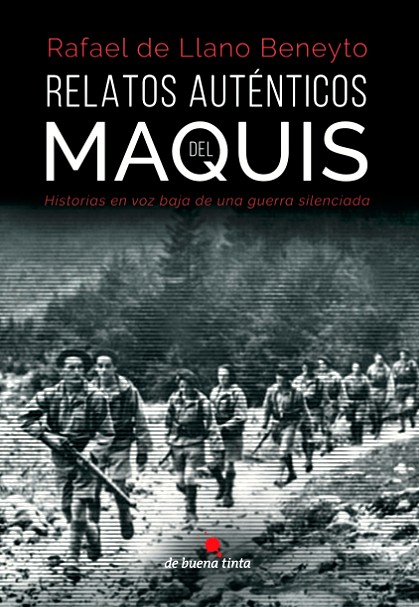
Pincha aquí para adquirir ahora Relatos auténticos del maquis.
Rafael de Llano no garantiza la veracidad de todos los relatos, pero sí la veracidad de su existencia. Esto es, no ha inventado nada: lo que ha puesto por escrito son hechos que pudieron tener lugar... o tal vez no... o tal vez no exactamente así, pero lo cierto es que circularon como historias verídicas tal y como él las ha transcrito (y con prosa más que notable), sobre todo en la región del Maestrazgo y las sierras de Levante.

Rafael de Llano es coronel médico retirado y ha sido jefe del Servicio Central de Hematología y Hemoterapia de las Fuerzas Armadas, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y representante de Sanidad Militar en la OTAN para el abastecimiento de sangre en campaña. En su juventud conoció con detalle las costumbres y el asentamiento de la Agrupación Guerrillera de Levante y conversó con protagonistas de los sucesos, antiguos maquis y componentes de la contrapartida. Relatos auténticos del maquis es fruto de ese conocimiento exhaustivo de la tradición oral, ofrecido al lector con un gran empaque literario. Una valiosa aportación a la historia vista desde las pequeñas y en apariencia intrascendentes acciones que la conforman.
De entre todas esas historias hemos entresacado una de la que ofrecemos un extracto de especial valor testimonial sobre la época. En torno a 1947, tras sufrir un elevado número de derrotas ante la Guardia Civil, así como deserciones y delaciones, el Partido Comunista decidió que las personas que quisiesen entrar en el maquis pasarían en lo sucesivo por un filtro, un ritual de paso, una prueba: la comisión de un grave delito, normalmente el asesinato de algún vecino desafecto al Partido o de algún antiguo miembro de la banda.
Es en ese contexto en el que tiene lugar la siguiente historia, que nace con el diálogo entre un niño que quiere conocer a esos hombres misteriosos de los que todo el mundo habla, y un muchacho apenas unos años mayor, que trata y colabora con ellos. Vista en perspectiva, la escena final muestra la fe eucarística que latía, viva y reverente pese a todo, en cualquier español de la época que no estuviese totalmente maleado.
EXTRACTO DE UNA HISTORIA CONTENIDA EN RELATOS AUTÉNTICOS DEL MAQUIS
(...)
II
—Pero, ¿tú los has visto?
—Como te estoy viendo a ti.
—¿Y has hablado con ellos?
—Pues claro, hombre.
La conversación no es fluida, resulta trabada por largos silencios. El olor de los mulos, junto al polvillo de los pajares y el piar de unos pajarillos que se disputan los granos de trigo, evoca un cuadro idílico que no es precisamente acorde con los sentimientos de los dos muchachos. Un asustado conejo cruza la era y se zafa de una piedra que le dirige Miguel.
—¿Y te cuentan muchas cosas?
—Mira, chacho —responde el dulero aparentando molestia—. Esto no son cosas de aventuras de tebeos. Los guerrilleros no van con historietas de niños. Se juegan la vida por el bien de nosotros.
Otro largo silencio. Esta vez más prolongado que los anteriores. El pastor se levanta buscando la frescura del botijo que se encuentra a la sombra de un nogal. Bebe un trago largo, expele el final y se pasa la mano por la boca para secarse.
—Vamos para el molino —ordena haciendo un gesto.
Juanpe se levanta perezoso, acaricia al perro que retoza entre sus piernas y acompaña al dulero. Ascienden suavemente por una senda bordeada por aliagas y pedrera. Miguel se detiene en el cerro. No necesita reponer fuerzas, solamente recorre con su vista la infinita senda que profundiza en el barranco atravesando juncales, carrascas, enebros y jóvenes pimpollares.
—¿Puedo conocer a los guerrilleros? —pregunta temeroso Juanpe aprovechando el sosiego de su amigo.
—Eso depende de ti —la contestación es instantánea, segura, sin apenas haber dejado acabar la pregunta.
—¿Cómo de mí?
—Sí, de ti. De lo que tú y sólo tú seas capaz de hacer.
—No te entiendo.
El dulero le coloca sus dos manos sobre los hombros, le mira fijamente a los ojos, se mantiene unos instantes callado intentando dar testimonio de connivencia.
—Yo sé que puedo confiar en ti —calla intentando aumentar su sentido de responsabilidad— pero ellos no te conocen.
—Pueden conocerme cuando quieran —alardea el bisoño—. Eso es lo que deseo.
—Confianza. Compréndelo —le golpea afectuoso los hombros—. No tienen confianza en ti —e insiste afablemente—. Tienes que comprenderlo.
Juanpe baja la vista, permanece callado unos instantes y, de pronto, parece haber encontrado el remedio necesario.
—¡Pero tú puedes responder por mí!
—Los guerrilleros no admiten recomendación alguna. Han de comprobarlo por ellos mismos.
—¿Y cómo puede ser eso?
Esta vez Miguel está dispuesto a llegar hasta el final. Parece querer complacer al amigo. En realidad lo necesita, es decir lo necesitan ellos.
(…)
—Tienes que someterte a una prueba.
—¿Qué prueba?
—Una que les demuestre tu confianza.
—¿Tú también has tenido que hacerla?
El dulero no respondió. Miró fijamente al muchacho como reprochándole la pregunta e hizo un gesto de desagrado.
—Demasiado quieres saber antes de mostrar tu hombría —sacó una pringosa petaca y se la pasó al chaval.
Juanpe no se atrevió siquiera a intentar abrirla. Jamás había fumado ni las famosas llavoretes de los principiantes. El cabrero aumentó aposta la humillación.
—Perdona, chico, no había caído en que no tienes para liar —y le entregó un librillo de papel de fumar mientras demostraba su habilidad enrollando su tabaco.
—¡Ah! ¿Es que no sabes hacértelo? —con una sonrisa de prepotencia continuó—. No te preocupes. Yo te lo liaré.
De momento el cabrero había apabullado a su amigo demostrando su superioridad y virilidad, tan valoradas en aquellos años. Friccionó la yesca, encendieron los cigarros, y el dulero descubrió a su amigo todo aquello que el miedo obligaba a silenciar.
(…)
—A ti también se te exige una prueba —continuó Miguel.
La cara de estupor de Juanpe, más que demostrativa de su repugnancia, no consiguió detener al cabrero. Por el contrario, adquirió una cordial compostura entre comprensiva y protectora, pasó el brazo por los hombros del zagal, y explicó:
—Tranquilo, hombre, tu examen no consiste en hacer daño a nadie.
El bosque se torna silencioso. Parece como si al finalizar la disertación del pastor, la Naturaleza entera hubiera quedado pendiente de seguir su curso. El telón había cerrado el escenario y, en lugar de aplausos, se escuchaba un silencio angustioso, sordo y agobiante.
—Verás —siguió el dulero confidente y sensato—. No se trata de nada personal, ¿entiendes?, nada de lesionar a ninguna persona, ni siquiera a un animal. Lo que se te manda es metafótico, significante de tu valentía y amistad.
Y tras otra larga plática que sólo lograba desconcertar e intimidar al arrapiezo, soltó el dulero la propuesta.
—Tienes que robar el copón del Sagrario con todo lo que lleve dentro.
III
Pardea la tarde con grisáceas nubes de aparición espontánea. Girones rojizos nublan la vista de Juanpe. Todo parece distinto a unos instantes anteriores. El cielo, el monte, los árboles, zarzales, tomillos y espliegos adquieren un tinte violáceo, sumamente extraño y totalmente ajeno al primitivo estallido carmesí. Se restriega los ojos que parecen incapaces de distinguir las tonalidades del monte. Los cierra unos instantes, y al abrirlos siente el acelerado golpeteo de su corazón. Luego intenta hablar. No puede de momento. Vuelve a intentarlo y logra un balbuceo.
—Pero eso es… es… un… un sacrilegio.
—¿Y tú crees en eso?
La seca pregunta del dulero brusca, áspera, cruel, hace esconder el rostro entre las manos del chaval. Un largo silencio que quiere acallar unos sollozos. De pronto, como un resorte, el chico se levanta. Resulta un ser totalmente distinto: enhiesto, firme, serio, atrevido.
—De todas formas, sabes que no puedo hacer eso.
—¿Por qué? —responde, descarado, Miguel.
—Porque sabría todo el pueblo que he sido yo.
—¿Y eso? —la pregunta es burlona.
—¿Cómo entrar en la iglesia si está cerrada? Todo el mundo sabe que yo guardo la llave del cura cuando se va.
—Sabes muy bien —cortó provocativo el dulero— que no es preciso emplear la llave para entrar en la iglesia.
Juanpe lamentó las confidencias hechas al amigo. Era cierto. A veces, el portón del templo no podía cerrarse totalmente. La desgastada cerradura fallaba de vez en cuando impidiendo el total encaje de las muescas. La hoja quedaba entornada, simulando estar atrancada perfectamente. Don Jesús lo sabía y sólo le había hecho prometer que no lo diría a nadie. Pero la palabra había sido incumplida confiando en su mejor amigo.
—Sé que te cuesta —comentó indulgente el dulero—, pero es todo lo que he podido hacer por ti para que te suavizaran la prueba. De todas formas eso del sacrilegio es cosa de los curas para asegurarse su poder. Y supongo que no dudarás que el mosén sería el primero en aclarar lo de la puerta para defenderte si hay algún problema.
Los diez años de edad son extraños y raros. Permiten reír y llorar de miedo, enfadarse y alegrarse por un mismo suceso, abrazarse o pegarse por la misma razón. En los pueblos se podían escuchar cualquier tipo de conversaciones, ir sucio o limpio, llevar encendido un cirio en la procesión, y a la vez, lanzar una piedra sobre la puerta del cementerio para demostrar tu valor. Se huye voluntariamente de la protección de los mayores para sentirse libre, resuelto, independiente. Lo que está bien o está mal sólo se juzga si te ven hacerlo. La hora de ir a la cama o levantarse la marcaban las necesidades del día. Solamente existía un secreto guardado por todos: los del monte. Guardado y deseado de conocer, de admirar, de temer. ¡Cuántos niños del pueblo, posiblemente todos, darían cualquier cosa por encontrarse en el puesto de Juanpe! Saber directamente del maquis, conocerlos, colaborar con ellos o denunciarlos. Es igual. Las dos cosas son maravillosamente temerarias.
(...)
Montejón apenas se adivina a lo lejos. Una, dos, tres, hasta las cuatro farolas del pueblo destacaban como minúsculos puntos luminosos dispuestos anárquicamente. El que más brillaba era el del Ayuntamiento, en la misma plaza de la iglesia. Era el foco más grande. Lo pagó don Agustín cuando sustituyó la escuálida bombilla que apenas iluminaba la puerta del Consistorio.
Juanpe llega a la entrada del pueblo. Los pajares le encajonan el camino. Luego la fuente, el pilón, el fregadero, el techado del corral, las piedras donde descansan los campesinos mientras esperan su turno para llenar los cántaros. Todo estaba igual. Completamente idéntico que unas horas antes. Y, sin embargo, tan distinto para él. Era como si entrase en otro pueblo plagado de sombras. Acaso no sabía bien dónde estaba. Se encontraba solo, angustiosamente solo. Recapacita. Piensa. Recuerda. Miguel, el dulero, los maquis, la prueba, la condición de profanación… Ahora ya encaja el puzle. Su amigo le ha dado tiempo para pensar, meditar. Después de todo no tiene por qué ser un sacrilegio llevarse el copón. Otra cosa sería apropiarse de las hostias. Eso no lo haría. Es cierto que le había dicho que robara el copón con todo lo que lleve dentro. Pero eso no lo haría. Si había Sagradas Formas, que las habría, las dejaría dentro del Sagrario y diría que estaba vacío. Don Jesús se daría cuenta de que el ladrón no había querido cometer ningún tipo de sacrilegio. Creerían que sólo se trataba de robar por dinero. Porque, claro, la copa sería por lo menos de plata. Seguro. Y a lo mejor hasta de oro. ¿Y cómo diría el mosén la misa? Todo arreglado. El cacicón de don Agustín compraría rápidamente otra. No faltaba más. Aún sería mejor que la robada. La entregaría al pueblo, con toda solemnidad ante la bendición del bueno de don Jesús, y con esos ojos de cordero degollao que ponía siempre cuando realizaba algún donativo religioso.
Con esa facilidad con la que los niños cambian de sentimientos, Juanpe encontró la tranquilidad de conciencia apetecida. Ya lo tenía todo claro. Claro y decidido. De repente se sintió feliz, con esa felicidad que sólo produce la constante aventura de cada momento, la sensación de convivir con lo prohibido, con lo dramático. Marchó a su casa. Entró sin ningún obstáculo. A la casa se entraba y salía sin grandes dificultades. Bastaba saber la pequeña baldosa donde se escondía la enorme llave. Naturalmente todos los habitantes de Montejón conocían la de casi todas las casas, pero los de otros pueblos, extranjeros, no tenían ni idea. La vecindad gozaba de confianza entre sí. Nunca había existido el más mínimo hurto. Otra cosa eran las discusiones, las envidias e incluso las peleas. Pero eso de robarse entre ellos, nunca. Y de pronto se oscureció nuevamente su pensamiento. Él, Juanpe, uno de los pocos que iban a la escuela, el medio monaguillo… iba a robar en el pueblo. Pero no. La iglesia no era el pueblo. La iglesia, junto al ayuntamiento y el cuartel de la Guardia Civil, eran otra cosa, algo muy distinto y por encima del pueblo. Por eso se cerraban con llave, y hasta con cerrojos y tranqueras.
Han pasado unos días. Tres, cuatro, quizás ocho. El plan está hecho. Estudiado con cuidado, con todo detalle, con esa inteligencia de los trece años del dulero. No puede fallar.
Juanpe abre un resquicio en la entornada puerta de la iglesia. Entra y vuelve a dejarla entrecerrada. Miguel queda fuera, escondido en el pimpollar cercano, vigilando. Han quedado en que correría a avisarle si surgía algún obstáculo. Juan Pedro se acerca al altar. Coge la pequeña llave que abre el tabernáculo escondida bajo un candelabro. Se acelera bruscamente el ritmo de su corazón. De pronto parecen haberse detenido los latidos. ¿Se le habrá parado? El chico se palpa el pecho. No. No han desaparecido. Apenas suenan pero siguen hasta muy rápidos, tenues y rapidísimos. No llega a la cerradura. Tiene que acercar el sillón donde se sienta don Jesús cuando alguien lee en el atril. Se tambalea al subirse. Ahora, aunque el corazón casi no lo nota, le tiemblan los brazos y las piernas. Tiene que ayudarse de las dos manos para engarzar el cierre. Abre la puertecilla y no ve nada. Menos mal que lleva cerillas. Se lo recomendó Miguel. Desde su posición puede agarrar un cirio y encenderlo gastando cuatro fósforos. Acerca la luminaria y siente una especie de fulgurante llamarada que surge del interior del Sagrario. Vacila y se le apaga la vela. Queda quieto unos instantes y vuelve a emplear los mixtos. No se trataba de ningún fogonazo. Era simplemente el resplandor del reflejo de la luz sobre las paredes interiores del pequeño recinto sagrado. Coge tembloroso el gran cáliz. Pesa más de lo que creía. Seguro que por lo menos es de plata. Mira dentro del vaso y ve cuatro Sagradas Formas. Vuelve a dejarlo. Busca por los alrededores y coge un pequeño paño, ornamento del altar, que emplea para coger las obleas. No quiere rozarlas con sus dedos. Las desliza lentamente por el copón con cuidado, con respeto, hasta con devoción, y las deposita con veneración en el Sagrario. Ya tiene la copa entre sus manos. No sabe qué hacer con ella. Se encuentra inmovilizado, como hipnotizado por algo sacro, divino, misterioso.
—¡Trae esto aquí! ¡Imbécil! ¡Corre para fuera, estúpido, que estás dormido!
Estos y otros exabruptos le son dedicados a Juanpe por el dulero, harto de esperar su tardanza en salir del recinto.
Suena una ronca voz seguida de un tableteo de naranjero.
La pareja regresa de su ronda diaria. Nunca vuelven a la misma hora. El comandante de puesto tiene buen cuidado en variar los tiempos del servicio. Nadie sabe el momento en que la Guardia Civil recorrerá los montes. Y mucho menos cuándo saldrán o entrarán al pueblo. Enfundados en sus capas, cubiertos por el tricornio, metralleta al hombro, con paso lento y firme, mirada avizor, regresan los guardias a la casa-cuartel.
Una sombra sale corriendo de la iglesia. Huye hacia la salida de la plaza. El cabo grita el alto a la Guardia Civil, apenas da tiempo de respuesta y presiona el gatillo a ráfagas. La sombra da dos, tres pasos, se detiene bruscamente, se oye un ruido metálico sobre las piedras y el oscuro bulto cae al suelo.
Miguel, el dulero, yace sin vida en la plaza de Montejón.
Pincha aquí para adquirir ahora Relatos auténticos del maquis.
Comentarios