
Elogio de la niñez
Ser como niños, nos dice Ferrari gustando y rumiando las palabras de Nuestro Señor, es vivir de una certeza hundida en las cisternas de nuestra alma: la de que dependemos absoluta y totalmente de nuestro Padre celestial, más de lo que un niño recién nacido depende de su madre.
Cuando los santos padres meditaban acerca de las consecuencias que el pecado original dejó en el hombre, hablaban, casi unánimemente, de ignorancia. Y lo hacían para dar cuenta de un hecho que, precisamente a la inteligencia que busca curarse de este mal, resulta evidente: la incapacidad del hombre para percibir el fondo, el significado espiritual de la realidad. Para decirlo con el poeta: la incapacidad del hombre para percibir la condición eternamente milagrosa de todo lo que existe. Orígenes, por ejemplo, afirmaba que cuando el libro del Génesis indica que, una vez consumada aquella desobediencia inaugural, “los ojos de ambos [Adán y Eva] se abrieron”, lo que se está significando es la introducción de una nueva y funesta manera de ver: la carnal. El demonio logra sembrar en el corazón de Adán la desconfianza respecto del plan divino para con él. Consigue, con ello, cerrar los ojos espirituales y a esta trágica clausura sucede inmediatamente la no menos trágica apertura de los ojos de la carne. Apertura en virtud de la cual Adán y Eva se perciben desnudos.
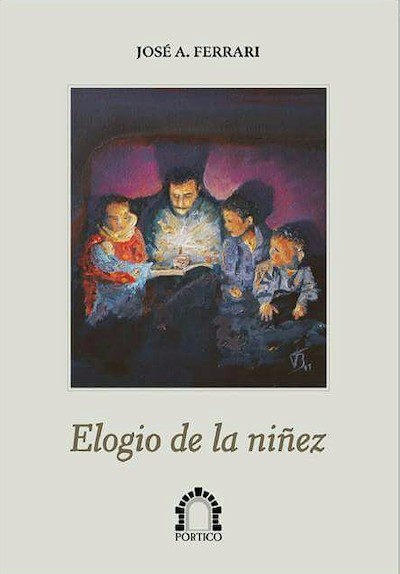
José A. Ferrari, Elogio de la niñez. Editorial Pórtico. Prólogo de Natalia Sanmartín Fenollera.
A la luz de esta idea, se nos antoja presentar la obra del poeta mendocino José Ferrari. Al adentrarnos en su lectura y al empaparnos, como de un agua fresca y revitalizante, de su visión limpia y entrañable de la niñez, no pudimos evitar –por ese odioso condicionamiento que trae consigo la formación disciplinar en psicología– una evocación cuyo franco contraste con la mirada poética de Ferrari encuentra explicación, según creemos, en aquella idea origeniana. Se trata de la visión que del mismo tópico tuviera el psiquiatra vienés Sigmund Freud. Una evocación, como se ve, doblemente odiosa: no solo vino, como música de un vecino una tarde de domingo, a interrumpir una lectura gozosa, sino que lo hizo del peor modo, es decir, trayendo a la memoria al más conspicuo “refutador de leyendas” que el pensamiento occidental haya conocido… Y sin embargo, la vilipendiada evocación resulta, si bien se ve, harto sugerente. Nos permite, en principio, un revelador contrapunto.
La obra freudiana, en efecto, constituye en muchos sentidos un muestrario elocuente de la decadencia de la modernidad, y también un abstruso repertorio de premisas arbitrarias en el cual se puede descifrar mucho del contenido ideológico de eso que podemos llamar (anti)cultura posmoderna. Aquella remanida expresión, por ejemplo, que usa Freud para referirse al niño –a saber, la de “perverso polimorfo”– no es más que una cifra repulsiva de una visión oscura, carnal de la niñez. Y aunque el fundador del psicoanálisis quiera trascender los fenómenos observables intentando superar el positivismo, el suyo es un empirismo psicologista cerrado a toda instancia metafísica. Freud observa, como Ferrari, al niño. Pero no ve lo mismo que Ferrari. Para Freud, el atractivo que ejerce el niño procede de su irremediable narcicismo, de esa complacencia instintiva consigo mismo en la que el psiquiatra vienés encuentra la única felicidad posible al hombre. Ella, la egoísta complacencia, sería ese proverbial paraíso perdido al que el hombre adulto siempre quiere volver. Nunca como aquí resulta tan precisa la expresión, acuñada por Santo Tomás, de “bienaventuranza animal”, para designar esta visión del hombre y de la niñez tan brutalmente reduccionista.
Pero Ferrari, que también detiene su mirada en la niñez, ve, no obstante, muy otra cosa. Y esto es así porque su visión es espiritual. Es la mirada del poeta que, fiel a su vocación, mira en vertical “según la ley del ángel”. El autor mendocino ve y entiende que si el niño ejerce un atractivo natural sobre los adultos, no es porque éstos añoren un pasado áureo de plenitud instintiva, sino porque la existencia del niño “está sumida en un constante asombro” (p. 29). El niño no comete, como diría Pedroni, el pecado de ser triste “frente al milagro eterno de todo lo que existe”. Entre su inteligencia, su corazón y la realidad no se interpone ningún mediador distorsionante. El niño cree, con total certeza, en lo que ve y en lo que escucha. Para él todo tiene ese peso suave, contundente y sintonado al vibrar de sus entrañas, que lo configuró desde el vientre materno. “Ellos ya viven en la realidad” y “no necesitan de sucesos extraordinarios para caer [en ella]” (p. 27), nos dice Ferrari recordando aquello del origen del filosofar de Aristóteles y Jaspers. No está demás recordar aquí que fue, en efecto, el Estagirita quien afirmó que es el asombro lo que en todo tiempo mueve al hombre a filosofar. Jaspers, veinticinco siglos después, dirá que son las situaciones límites las que hacen posible tal “ejercicio”.
En cualquier caso lo cierto es que a nosotros, los hombres adultos de la modernidad en ruinas, Dios nos habla con el megáfono, como gustaba decir Lewis, de las situaciones límites. Son ellas las que limpian nuestros ojos y nos pueden volver a situar en esa atmósfera espiritual, cognitiva y afectiva de la niñez en la que recuperar el asombro y navegar mar adentro del misterio. Y ciertamente el lógos kalós tiene también una función esencial en dicho resituamiento, y es por ello que la misión del poeta es sagrada y su deber grave y urgente. Él es quien debe proferir la palabra bella que movilice el corazón recuperando en su latido aquel ritmo perdido del primer amanecer musical. Cuando allá lejos, en el país de la infancia, se consumó su desposamiento, inaugural y definitivo, con el misterio.
Por ello la obra de Ferrari tiene tanto que decirnos y por ello su palabra poética es, en parafraseo marechaliano, una zarza hostil en el campo de puerros del saber carnal variopinto de esta época de hierro.
El niño, entonces, en la mirada que Ferrari nos ofrece en esta obra, encanta al adulto no por su estado de complacencia instintiva sino porque en él el corazón ajado del hombre mayor adivina un paisaje espiritual, “escondido entre flores”, que en un tiempo inmemorial conoció y amó, que abandonó luego y al que siempre querrá regresar. No es extraño que Ferrari cierre el bello ensayo que compone la primera mitad de su libro, exhortándonos con el salmista a dejarnos llevar por la nostalgia, a “reconocer la herida del exilio y emprender presurosos el regreso” (p. 44).
El autor mendocino no ignora aquella intuición origeniana que mentáramos al inicio, y nos da, como en un trazo genealógico, la razón de fondo que está operando en extravíos ideológicos como el freudiano: “Los ojos carnales desconocen la cifra de lo que no se ve, se detienen esmeradamente en accidentes, números y apariencias” (p. 26). El error no es observar y registrar los accidentes. Por el contrario, una tal labor puede tener mucho de meritorio y necesario. El error está en no saber horadar la opacidad de los fenómenos, en reducir la realidad a lo que aparece. El autor nos advierte en este sentido que la suya no es una visión rousseauniana de la niñez. La herida del pecado original está presente también en los niños “y lo muestran tempranamente en su haber caprichoso, cruel, egoísta, ignorante y desasosegado” (p. 39). Pero quedarse allí es consagrar una mirada carnal, es ver la desnudez de la condición humana sin ojos para ver que la misma es, por esencia, carencia y, así, vocación. Es, en definitiva, incapacidad para reconocer que vivimos en una tierra de sombras, como gustaba decir platónicamente Lewis.
Pero si tuviéramos que subrayar una idea que atraviesa la obra del autor mendocino y que constituye acaso la melodía que queda sonando en el alma al finalizar su lectura, nos quedamos con una que tiene la virtud de abrir el bello y consolador panorama de significados que contiene la exhortación de Nuestro Señor que recoge San Mateo: “Si no os hacéis como niños, no entraréis al Reino de los cielos” (Mt. 18, 3). Acaso el mayor mérito de la presente obra sea este: el de ser una exégesis quieta, sosegada, personal, entrañable, de estas graves palabras de Nuestro Señor.
En este sentido, hay, decimos, una idea que -como esos tonos amables de una suite clásica que se repiten con modulaciones cada vez más vivas y conmovedoras- aparece y reaparece a lo largo del ensayo. Nos referimos a aquella que en la página 19 se expresa del siguiente modo: “De allí que nuestra infancia sea una santa insinuación de lo que Dios hará con nosotros cuando nos hayamos abandonado a Él”. Ser como niños, nos dice Ferrari gustando y rumiando las palabras de Nuestro Señor, es vivir de una certeza hundida en las cisternas de nuestra alma: la de que dependemos absoluta y totalmente de nuestro Padre celestial, más de lo que un niño recién nacido depende de su madre. Mirar tiernamente a Dios y decirle “Abba (papá, padrecito)”, es actualizar un lenguaje arcano y cercano que “nace de un corazón niño” (p. 24), para quien la presencia protectora de su padre frente a todos los peligros es una realidad natural, habitual, evidente, axiomática. Las consecuencias educativas y la proyección explicativa del drama de los niños y del hombre de hoy, que estas ideas contienen, son de gran valor y Ferrari no las ignora. Ciertamente solo puede, en el contexto de su escrito, presentarlas a modo de sugerencia pues no son ellas el objeto de su reflexión. Digamos solamente que la idea que Ferrari, siguiendo la tradición espiritual, dice y repite en su ensayo, contiene en sí uno de los secretos mejor guardados de la sabiduría cristiana: vivir como hijos, al decir del padre Horacio Bojorge. Como hijos pequeñísimos para quienes toda preocupación por su crecimiento está depositada en sus padres. La vista protectora de éstos mientras ellos juegan, está allí, permitiéndoles jugar sin miedos. Así lo expresa Ferrari: “Porque en su ligero andar [los niños] todo lo esperan de sus padres y nada de sí mismos […]. Allí descansa la niñez. Ella es la acuciante semilla de una realidad espiritual arrinconada en tiempos de tan convulsos voluntarismos: ‘Separados de Mí, no podéis hacer nada’ (Jn XV, 5).” (p. 39).
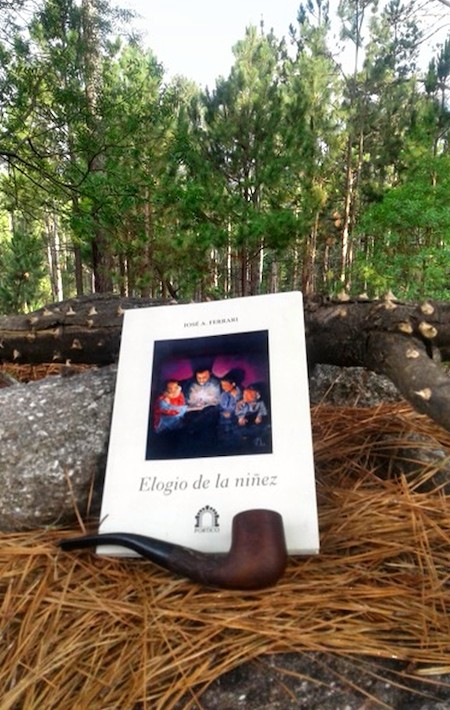
He aquí algunos de los motivos por los que debe celebrarse la aparición de esta pequeña gran obra que mira y contempla con ojo espiritual la realidad de la niñez.
Digamos, por último, que la obra toda es poética. En el ensayo que compone la primera mitad, en efecto, el poeta aparece aquí y allá, ajustándose a los rigores del género, distintos por cierto a los del verso, pero no traicionando jamás esa visión fulgurante del aeda que escucha, que ve, que persigue y que canta la belleza. La reflexión con tonos musicales que nos regala en la primera mitad, se derrama, en la segunda, en versos que cantan el esplendor de formas concretas. “El filósofo que ha visto de cerca lo inefable, se ve en el tormento de no ser ni místico, ni músico, ni poeta”, decía el atormentado filósofo rumano Emil Cioran. Ferrari y sus lectores no saben de ese tormento.
Tenemos así, en la segunda mitad del libro, doce poemas de renovada belleza, seis de los cuales celebran realidades que aunque no conciernan propiamente a la niñez, abrevan en una idéntica fuente: el asombro y, como diría Pieter Van der Meer Walcheren, la nostalgia de Dios. Su inclusión aquí es, por ello, oportunísima y da un cierre perfecto a la obra. Por ellos el autor puede, por lo demás, rendir un justo homenaje a sus maestros, a quienes le enseñaron el significado de aquella palabra evangélica fuente.
De la piadosa evocación poética de los santos inocentes (p. 49), hasta la personalísima y entrañable celebración de la sonrisa de su hija (p. 57) o del martirio de José Sánchez del Río (p. 51), pasando por un itinerario sonético de chestertoniano sello que glorifica la vivencia infantil de un cuento de hadas (p. 61), Ferrari nos ofrece un conjunto de versos bellamente tejidos, sencillos, profundos y conmovedores. De ellos puede el presentador decir, parafraseando las introductorias palabras de León Bloy al libro de su ahijado Pieter, “ofrezco estos versos [y el conjunto de esta obra] a todo hombre capaz de emoción”.
Santiago Hernán Vázquez es psicólogo investigador del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) de la República Argentina.
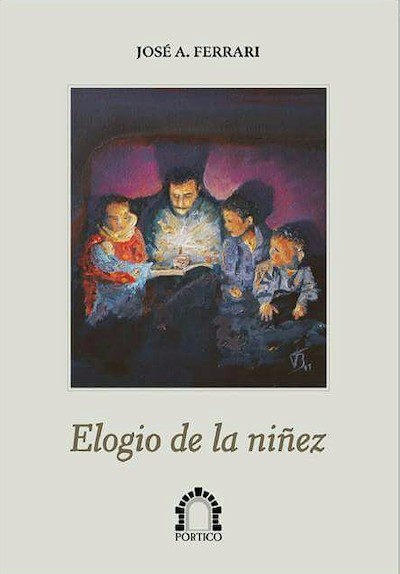
José A. Ferrari, Elogio de la niñez. Editorial Pórtico. Prólogo de Natalia Sanmartín Fenollera.
A la luz de esta idea, se nos antoja presentar la obra del poeta mendocino José Ferrari. Al adentrarnos en su lectura y al empaparnos, como de un agua fresca y revitalizante, de su visión limpia y entrañable de la niñez, no pudimos evitar –por ese odioso condicionamiento que trae consigo la formación disciplinar en psicología– una evocación cuyo franco contraste con la mirada poética de Ferrari encuentra explicación, según creemos, en aquella idea origeniana. Se trata de la visión que del mismo tópico tuviera el psiquiatra vienés Sigmund Freud. Una evocación, como se ve, doblemente odiosa: no solo vino, como música de un vecino una tarde de domingo, a interrumpir una lectura gozosa, sino que lo hizo del peor modo, es decir, trayendo a la memoria al más conspicuo “refutador de leyendas” que el pensamiento occidental haya conocido… Y sin embargo, la vilipendiada evocación resulta, si bien se ve, harto sugerente. Nos permite, en principio, un revelador contrapunto.
La obra freudiana, en efecto, constituye en muchos sentidos un muestrario elocuente de la decadencia de la modernidad, y también un abstruso repertorio de premisas arbitrarias en el cual se puede descifrar mucho del contenido ideológico de eso que podemos llamar (anti)cultura posmoderna. Aquella remanida expresión, por ejemplo, que usa Freud para referirse al niño –a saber, la de “perverso polimorfo”– no es más que una cifra repulsiva de una visión oscura, carnal de la niñez. Y aunque el fundador del psicoanálisis quiera trascender los fenómenos observables intentando superar el positivismo, el suyo es un empirismo psicologista cerrado a toda instancia metafísica. Freud observa, como Ferrari, al niño. Pero no ve lo mismo que Ferrari. Para Freud, el atractivo que ejerce el niño procede de su irremediable narcicismo, de esa complacencia instintiva consigo mismo en la que el psiquiatra vienés encuentra la única felicidad posible al hombre. Ella, la egoísta complacencia, sería ese proverbial paraíso perdido al que el hombre adulto siempre quiere volver. Nunca como aquí resulta tan precisa la expresión, acuñada por Santo Tomás, de “bienaventuranza animal”, para designar esta visión del hombre y de la niñez tan brutalmente reduccionista.
Pero Ferrari, que también detiene su mirada en la niñez, ve, no obstante, muy otra cosa. Y esto es así porque su visión es espiritual. Es la mirada del poeta que, fiel a su vocación, mira en vertical “según la ley del ángel”. El autor mendocino ve y entiende que si el niño ejerce un atractivo natural sobre los adultos, no es porque éstos añoren un pasado áureo de plenitud instintiva, sino porque la existencia del niño “está sumida en un constante asombro” (p. 29). El niño no comete, como diría Pedroni, el pecado de ser triste “frente al milagro eterno de todo lo que existe”. Entre su inteligencia, su corazón y la realidad no se interpone ningún mediador distorsionante. El niño cree, con total certeza, en lo que ve y en lo que escucha. Para él todo tiene ese peso suave, contundente y sintonado al vibrar de sus entrañas, que lo configuró desde el vientre materno. “Ellos ya viven en la realidad” y “no necesitan de sucesos extraordinarios para caer [en ella]” (p. 27), nos dice Ferrari recordando aquello del origen del filosofar de Aristóteles y Jaspers. No está demás recordar aquí que fue, en efecto, el Estagirita quien afirmó que es el asombro lo que en todo tiempo mueve al hombre a filosofar. Jaspers, veinticinco siglos después, dirá que son las situaciones límites las que hacen posible tal “ejercicio”.
En cualquier caso lo cierto es que a nosotros, los hombres adultos de la modernidad en ruinas, Dios nos habla con el megáfono, como gustaba decir Lewis, de las situaciones límites. Son ellas las que limpian nuestros ojos y nos pueden volver a situar en esa atmósfera espiritual, cognitiva y afectiva de la niñez en la que recuperar el asombro y navegar mar adentro del misterio. Y ciertamente el lógos kalós tiene también una función esencial en dicho resituamiento, y es por ello que la misión del poeta es sagrada y su deber grave y urgente. Él es quien debe proferir la palabra bella que movilice el corazón recuperando en su latido aquel ritmo perdido del primer amanecer musical. Cuando allá lejos, en el país de la infancia, se consumó su desposamiento, inaugural y definitivo, con el misterio.
Por ello la obra de Ferrari tiene tanto que decirnos y por ello su palabra poética es, en parafraseo marechaliano, una zarza hostil en el campo de puerros del saber carnal variopinto de esta época de hierro.
El niño, entonces, en la mirada que Ferrari nos ofrece en esta obra, encanta al adulto no por su estado de complacencia instintiva sino porque en él el corazón ajado del hombre mayor adivina un paisaje espiritual, “escondido entre flores”, que en un tiempo inmemorial conoció y amó, que abandonó luego y al que siempre querrá regresar. No es extraño que Ferrari cierre el bello ensayo que compone la primera mitad de su libro, exhortándonos con el salmista a dejarnos llevar por la nostalgia, a “reconocer la herida del exilio y emprender presurosos el regreso” (p. 44).
El autor mendocino no ignora aquella intuición origeniana que mentáramos al inicio, y nos da, como en un trazo genealógico, la razón de fondo que está operando en extravíos ideológicos como el freudiano: “Los ojos carnales desconocen la cifra de lo que no se ve, se detienen esmeradamente en accidentes, números y apariencias” (p. 26). El error no es observar y registrar los accidentes. Por el contrario, una tal labor puede tener mucho de meritorio y necesario. El error está en no saber horadar la opacidad de los fenómenos, en reducir la realidad a lo que aparece. El autor nos advierte en este sentido que la suya no es una visión rousseauniana de la niñez. La herida del pecado original está presente también en los niños “y lo muestran tempranamente en su haber caprichoso, cruel, egoísta, ignorante y desasosegado” (p. 39). Pero quedarse allí es consagrar una mirada carnal, es ver la desnudez de la condición humana sin ojos para ver que la misma es, por esencia, carencia y, así, vocación. Es, en definitiva, incapacidad para reconocer que vivimos en una tierra de sombras, como gustaba decir platónicamente Lewis.
Pero si tuviéramos que subrayar una idea que atraviesa la obra del autor mendocino y que constituye acaso la melodía que queda sonando en el alma al finalizar su lectura, nos quedamos con una que tiene la virtud de abrir el bello y consolador panorama de significados que contiene la exhortación de Nuestro Señor que recoge San Mateo: “Si no os hacéis como niños, no entraréis al Reino de los cielos” (Mt. 18, 3). Acaso el mayor mérito de la presente obra sea este: el de ser una exégesis quieta, sosegada, personal, entrañable, de estas graves palabras de Nuestro Señor.
En este sentido, hay, decimos, una idea que -como esos tonos amables de una suite clásica que se repiten con modulaciones cada vez más vivas y conmovedoras- aparece y reaparece a lo largo del ensayo. Nos referimos a aquella que en la página 19 se expresa del siguiente modo: “De allí que nuestra infancia sea una santa insinuación de lo que Dios hará con nosotros cuando nos hayamos abandonado a Él”. Ser como niños, nos dice Ferrari gustando y rumiando las palabras de Nuestro Señor, es vivir de una certeza hundida en las cisternas de nuestra alma: la de que dependemos absoluta y totalmente de nuestro Padre celestial, más de lo que un niño recién nacido depende de su madre. Mirar tiernamente a Dios y decirle “Abba (papá, padrecito)”, es actualizar un lenguaje arcano y cercano que “nace de un corazón niño” (p. 24), para quien la presencia protectora de su padre frente a todos los peligros es una realidad natural, habitual, evidente, axiomática. Las consecuencias educativas y la proyección explicativa del drama de los niños y del hombre de hoy, que estas ideas contienen, son de gran valor y Ferrari no las ignora. Ciertamente solo puede, en el contexto de su escrito, presentarlas a modo de sugerencia pues no son ellas el objeto de su reflexión. Digamos solamente que la idea que Ferrari, siguiendo la tradición espiritual, dice y repite en su ensayo, contiene en sí uno de los secretos mejor guardados de la sabiduría cristiana: vivir como hijos, al decir del padre Horacio Bojorge. Como hijos pequeñísimos para quienes toda preocupación por su crecimiento está depositada en sus padres. La vista protectora de éstos mientras ellos juegan, está allí, permitiéndoles jugar sin miedos. Así lo expresa Ferrari: “Porque en su ligero andar [los niños] todo lo esperan de sus padres y nada de sí mismos […]. Allí descansa la niñez. Ella es la acuciante semilla de una realidad espiritual arrinconada en tiempos de tan convulsos voluntarismos: ‘Separados de Mí, no podéis hacer nada’ (Jn XV, 5).” (p. 39).
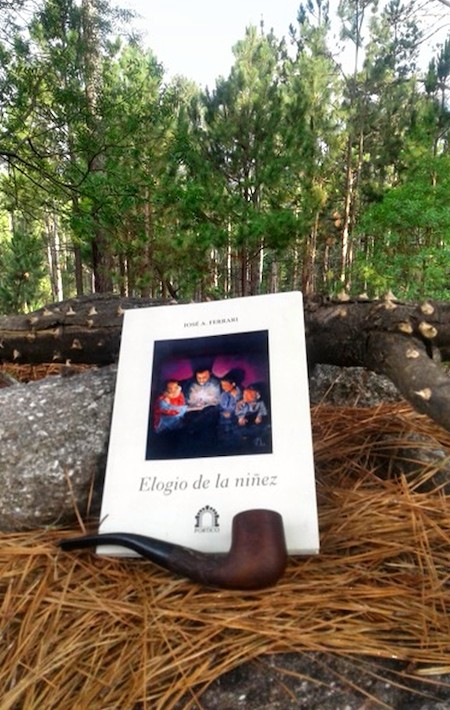
He aquí algunos de los motivos por los que debe celebrarse la aparición de esta pequeña gran obra que mira y contempla con ojo espiritual la realidad de la niñez.
Digamos, por último, que la obra toda es poética. En el ensayo que compone la primera mitad, en efecto, el poeta aparece aquí y allá, ajustándose a los rigores del género, distintos por cierto a los del verso, pero no traicionando jamás esa visión fulgurante del aeda que escucha, que ve, que persigue y que canta la belleza. La reflexión con tonos musicales que nos regala en la primera mitad, se derrama, en la segunda, en versos que cantan el esplendor de formas concretas. “El filósofo que ha visto de cerca lo inefable, se ve en el tormento de no ser ni místico, ni músico, ni poeta”, decía el atormentado filósofo rumano Emil Cioran. Ferrari y sus lectores no saben de ese tormento.
Tenemos así, en la segunda mitad del libro, doce poemas de renovada belleza, seis de los cuales celebran realidades que aunque no conciernan propiamente a la niñez, abrevan en una idéntica fuente: el asombro y, como diría Pieter Van der Meer Walcheren, la nostalgia de Dios. Su inclusión aquí es, por ello, oportunísima y da un cierre perfecto a la obra. Por ellos el autor puede, por lo demás, rendir un justo homenaje a sus maestros, a quienes le enseñaron el significado de aquella palabra evangélica fuente.
De la piadosa evocación poética de los santos inocentes (p. 49), hasta la personalísima y entrañable celebración de la sonrisa de su hija (p. 57) o del martirio de José Sánchez del Río (p. 51), pasando por un itinerario sonético de chestertoniano sello que glorifica la vivencia infantil de un cuento de hadas (p. 61), Ferrari nos ofrece un conjunto de versos bellamente tejidos, sencillos, profundos y conmovedores. De ellos puede el presentador decir, parafraseando las introductorias palabras de León Bloy al libro de su ahijado Pieter, “ofrezco estos versos [y el conjunto de esta obra] a todo hombre capaz de emoción”.
Santiago Hernán Vázquez es psicólogo investigador del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) de la República Argentina.
Comentarios































