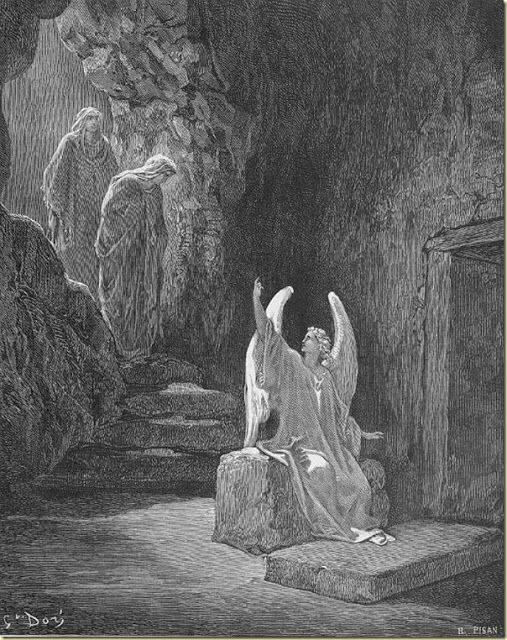Durante la octava de Pascua y durante nuestra vida entera, puede que nos pase como a los diferentes personajes a los que se les aparece el resucitado, es decir, que estemos en babia. Así, la Magdalena, los de Emaús, Tomás o los apóstoles en general, no reconocen a Jesús a las primeras de cambio, sino después de algún signo, palabra o gesto, que los ilumina y les permite captar la realidad profunda de la persona que tienen enfrente, que no es ni más ni menos que el resucitado. Al partir el pan, al mostrar sus llagas, al pronunciar su nombre, al ordenar una pesca milagrosa… Cada uno tiene su enfoque y su impotencia personal para trascender y adquirir la visión adecuada que les permita interpretar la realidad celeste que les visita. Cada uno tiene su propio velo. Cada uno de nosotros tiene su propio bloqueo:
Sufrimiento extremo. Y digo extremo porque a todos nos parece que nuestro sufrimiento es el más grande y lo sentimos como injusto, inmenso e insuperable, sin lograr consuelo por más que sabemos que existen situaciones peores. Pero, en definitiva, una situación de pena, de frustración, de impotencia, de injusticia o de pérdida nos pone delante un muro difícil de superar y un intrincado laberinto donde encontrar alguna esperanza. Si bien es cierto que el cristiano maduro sufre con la paz del Espíritu que habita en él y no pasa por la prueba rendido a la desesperación sino con sereno descanso en el amor de Dios, no es menos cierto que en algunos momentos, la fe flaquea, la pena se torna insuperable y la soledad es abrumadora. “A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, ¿lema sabactaní?, - que quiere decir - ¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has abandonado?” (Mc 15, 34)
Autocompasión. Derivado del anterior estado, puede que caigamos en un estado permanente de autocompasión, en el que el resucitado no tiene cabida porque ya nos consolamos nosotros mismos. Es cierto que hay momentos en la vida que necesitamos de una mano amiga, una acaricia de compasión, un desahogo íntimo, pero el victimismo prolongado y tomado como actitud ante la vida, no solo es un desierto espiritual sino que es invitación para las alimañas. El alma acostumbrada a plantarse ante la realidad como la víctima de la película es un Peter Pan inmaduro y frustrado, insatisfecho y acomplejado, expuesto a que su corazón se infecte de pecados y tristezas soterradas permanentes. “Le respondió el enfermo: «Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua; y mientras yo voy, otro baja antes que yo.” (Jn 5, 7)
Esperar a un Dios inexistente. Muchas son las ideas inadecuadas que tenemos sobre Dios. Un Dios Superman, un genio de la lámpara, un ídolo sanguinario que exige sacrificios, un bombero apagafuegos... la pedagogía que Dios sigue con Israel nos debe servir para aprender y comprender cómo es el Dios al que seguimos. De ser un pueblo politeísta, servil o desconfiado, Israel pasa a ser engreído y superficial. A su mezcla de arrogancia y desconfianza, Dios contesta con la prueba en el desierto y la deportación. Finalmente, Jesús huye de su entronización como Mesías político y vengador. Los discípulos de Emaús caen en la desesperación, el pesimismo y el derrotismo porque el rey que esperaban no tiene nada que ver con el real. Esperan un Dios a su medida, pero tenemos un Dios cuyo objetivo es salvarnos y se lo toma muy en serio. “¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: “Es necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite.” (Lc 24, 5-7)
Visión materialista de la vida. El apóstol Tomás se erige como el paradigma del hombre materialista de hoy, que no cree si no ve. Esto no es un mero refrán más o menos acertado y lógico, sino una verdadera perogrullada, ya que cómo bien sabemos, hay muchas cosas en nuestra vida que creemos sin haber visto. El amor, sin ir más lejos. La filosofía positivista anclada en el método científico de los fenómenos mensurables con datos cuantitativos no es más que una reducción de la sabiduría a simples variables materiales, pero constantemente, la realidad se nos impone con variables sospechosamente espirituales y evidentemente incontrolables. El hombre materialista sofoca dramáticamente una de las aspiraciones más humanas y saludables que existen en su naturaleza: la exigencia de eternidad y de bien absoluto. "Si al deciros cosas de la tierra, no creéis, ¿Cómo vais a creer si os digo cosas del cielo?" (Jn 3, 12)
Vivir anclado en la experiencia religiosa pasada. La Magdalena llora amargamente porque ha perdido a su amado. Eso es lo que nos puede pasar cuando vivimos de experiencias pasadas que no retornan, cuando queremos revivir aquel momento, aquel retiro o aquella etapa de fervor. La vida espiritual, la vida con el resucitado, es novedad, es avance y es evolución. Cuando nos negamos a aprender, a abrir el corazón a nuevas experiencias, a nuevos parámetros y maestros y caemos en el inmovilismo, impedimos que el cielo se acerque a nosotros y pronuncie de nuevo nuestro nombre. Estamos agarrados a las cosas, aunque sean religiosas y no al creador. Tenemos el corazón apegado y no es libre. “Dícele Nicodemo: «¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer?»” (Jn 3, 4)
La duda sistemática. Existe una duda basada en la mirada personal de las propias fuerzas frente al misterio que siempre es sobrepasada, al modo de cómo Pedro se hunde en las aguas cuando se mira a sí mismo, mientras que andaba por encima de ellas mientras miraba a Jesús. Esta duda es normal y hasta sana, porque nos recuerda nuestra nada y la gracia de Dios que es nuestra verdadera fuerza. “Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” (Mt 14, 31). Pero existe otra forma de dudar, que es el agnosticismo o el ateísmo práctico, que convierte a la duda en virtud y valor. Esta duda, lejos de aplicar argumentos y reflexiones lógicas o teológicas plausibles para ahondar en el misterio, se limita a censurar por decreto o por pereza cualquier aventura filosófica, psicológica o espiritual para devolvernos al seguro terreno de lo fácil y lo superficial. “Por último, estando a la mesa los once discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado” (Mc 16, 14)
Amor desordenado a las cosas. El mundo ha sido creado por Dios por amor y el hombre es el administrador y culmen de esta creación. Pero el objetivo de la vida humana no es quedarse aquí, apegado a las cosas y esclavo de sus pasiones, sino buscar, encontrar y adorar a Dios, a través del tiempo concedido en el curso de cada vida personal. Están inversamente relacionados el amor de Dios y el amor a las cosas. Cuanto más amor a este mundo, más esclavitud, más insatisfacción se acumula para esta vida y más lejos se está de la otra. Cuanto más amor a Dios, más libertad y equilibrio en esta vida y más cerca se está del cielo y de la salvación eterna. El amor a las cosas, desordena la vida, complica la psicología y enfanga las relaciones personales. El amor a Dios libera el alma, produce paz interior y ama al prójimo. “No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él” (1 Jn 2, 15) “El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí, la encontrará” (Mt 10, 39)
Simplemente, no querer verlo. El resucitado cambia la vida de las personas y puede ser que no queramos cambiar. Comprender, saber, tener la certeza de que Cristo ha resucitado no es compatible con seguir acomodado en una vida amortiguada y controlada. La experiencia del resucitado conmueve las junturas de nuestra apacible vida, pactada entre pecados, pecadillos y faltas, entre apariencias, mínimos riesgos y estabilidades. Definitivamente, el resucitado no puede ser visto por quién no quiere verlo… “El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo: «¿Cómo puede ser eso? Jesús le respondió: Tú eres maestro en Israel y ¿no sabes estas cosas?” (Jn 3, 8-10)
En cualquiera de los casos, tengamos en cuenta que los apóstoles no abandonaron sus dudas y miedos por muchas experiencias que tuvieran con el resucitado, sino solo cuando fueron visitados e invadidos por la promesa del crucificado: su Espíritu Santo. Hagamos lo mismo y pidamos y esperemos la fuerza del Espíritu, sin el cuál nada podemos hacer. “Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa; pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir” (Jn 16, 13)
Juan Miguel Carrasquilla